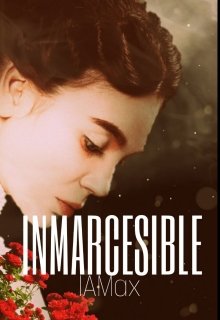Inmarcesible
Capítulo 1: UNCANNY
Uncanny: una experiencia fuera de lo normal.
Un domingo, domingo como todos, la familia Yequi se había reunido para celebrar el séptimo día, el día de descanso. La hermana mayor Vivian, con sus dos hijos: Ahin, una mujer ya casi adulta, de dieciocho años, cabellos rizados castaños y piel morena, a quien sus padres le estaban preparando un matrimonio arreglado en secreto, que no era nada secreto; y Java, un niño de once años, bastante problemático, que se preparaba para partir al servicio militar al cumplir los doce; también había ido su marido, Mateo, un hombre que no importa dónde estuviese siempre llevaría un traje puesto, un traje que ocultaba tantos golpes como los de un esclavo. Ellos habían llevado la carne, era su turno. Y como toda reunión familiar, estuvo la hermana de en medio, Jacqueline, ella había puesto la casa, por lo que sólo se había prestado a limpiarla junto con su hijo Félix, de diecisiete, un joven trabajador y de esos a los que se los llama perfectos; y su marido Kiroto, un japonés llegado al país en la época de sus abuelos, dueño de una lavandería bastante conocida en la ciudad, según él, hasta actores y cantantes famosos había ido allí a lavar sus ropas. Y por último, la hermana menor, Wabi. Ella era sola, no tenía hijos, ni marido, y había entregado su vida a Dios, todos la llamaban “La Hermana Wabi Sabi” que significa: Aquella que ve belleza en todo. La hermana Wabi, quien se encargó de las verduras, era adoptada, y a pesar de su buena disposición con sus hermanas, ellas no la trataban de la misma forma.
Una vez que estaban todos juntos, el folclore nacional hacía eco desde el toca disco. La parrilla estaba prendida y el olor ya estaba picando la envidia de los vecinos quienes comenzaban a soltar frases como “Otra vez con su carne” “No hay un domingo que no tengan carne” “Yo quisiera un marido que ganara igual”.
Los niños estaban dispersos en varias partes de la casa, eso hasta que Java y Félix llegaron a las alturas del árbol dónde Ahin reposaba, su favorito, uno de los árboles del parque trasero.
— ¡Ahin, bajá! —le gritó Félix desde abajo.
La paz del canto de los horneros se esfumó por el grito. Ella sostenía una rosa rosada en sus manos, que había robado a los vecinos, mientras la rama del árbol sostenía elegantemente su fino cuerpo. Miraba aquella rosa como si se tratase de la cosa más maravillosamente espantosa de todas. Sus manos estaban siendo lastimadas por las espinas que no se había molestado en sacar.
No quiso escuchar a su primo, levantó apenas sus parpados, ya pesados de tanto mirar la rosa, sólo para contemplar otra hoja del Jacaranda caer. Volvió a bajar la vista a donde estaba antes y con una fina voz comenzó a cantar una lenta canción que decía:
”No,no.
Tanta belleza me hace mal a mis ojos.
Tanta belleza tendría que perecer.
Tanta belleza es digna del demonio
Tanta es la belleza que tienes,
que mis ojos no pueden verte.
No, no.
Canción podrida la que me cantaste.
Canción que escondía un simple:
No, no”
Félix miró a su primo extrañado por el comportamiento de la niña, por lo que le preguntó.
— ¿Qué le pasa?
Java se escondió de hombros, no supo qué responder. Su hermana siempre le pareció un acertijo que nunca se molestó en resolver, y que tampoco tenía planeado hacerlo. Y era cierto que Ahin era así, alguien muy fácil de leer pero no de comprender, y ella lo sabía. Por lo tanto, con cada paso que daba se tomaba la molestia de respirar profundo y luego seguir. Ella veía la vida como un camino esponjoso en el que no podías ver el hoyo que escondían las nubes, por eso no quería caminar sola, porque los demás sí veían el agujero que esa esponjosidad tapaba.
Félix optó por el método del poder: imponer poder auto dado sobre ella para hacerla bajar.
— Voy a subir si no bajás ahora.
Fue con esa amenaza, que la adolescente miró el cielo, tiró la rosa, y saltó hasta caer y pisar la flor haciéndola una pintura en el pasto.
— Hay que preparar la mesa —le hiso saber su hermano, pero para esto Ahin ya estaba a tres metros de distancia y la única respuesta que recibió fue:
— Ya sé.
La joven suspiró profundo antes de entrar por la puerta trasera a la casa; agitó un poco su cabeza, alejó todo tipo de angustia recogida en ese árbol y marco una tierna y sutil sonrisa que no dejaba a dudas sobre esa felicidad, a menos para quienes no le prestaran demasiada atención. Hasta que se cruzó, repentinamente, con su madre.