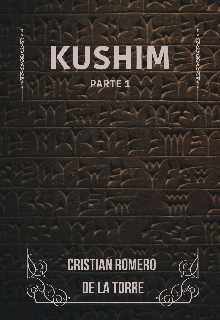Kushim - Parte 1
Cenizas.
Cenizas.
He hecho tanto, he vivido tanto… Es curioso, pero ya apenas tengo recuerdos nítidos de mis primeros años. Supongo que, a pesar de mis excepcionales dotes, la memoria humana tiene una capacidad muy limitada. De mi vida solo puedo rememorar a las personas más relevantes, los hechos particulares y algunas pocas situaciones cotidianas. He vivido momentos dulces como la miel, otros amargos como el vinagre; he tenido periodos frenéticos y otros de total inactividad.
Mi existencia se podría considerar inigualable por algunos, próspera por otros y desdichada para la mayoría. Pero si algo tengo claro es que mi historia merece ser contada, y dejaré a juicio de cada uno como interpretarla.
Hace siglos que olvidé en que época era mi cumpleaños, o como fue mi primer beso, ya ni tan siquiera recuerdo las caras de mis padres, si me concentro mucho logro ver sus siluetas y contornos, pero no consigo ver sus expresiones. Lo poco que consigo evocar es que ambos eran buenas personas, mi madre siempre tenía una sonrisa colmando su rostro y mi padre era la persona más generosa y respetable que he conocido en mi extensa vida.
Por lo que puedo rememorar, cuando nací, ya habían un par de generaciones de mi familia que se habían dedicado a la ganadería. Solo trabajábamos con ganado bovino; vacas, toros y bueyes. Vivíamos en una pequeña y arcaica casita, en lo que los historiadores apodaron como ‘el bajo Egipto’, cerca de lo que una vez fue Menfis, y que en la actualidad se conoce como el Cairo.
Mi padre hizo lo propio y me educó para aprender el negocio familiar, proveyéndome de un porvenir para que heredase nuestro próspero laburo. No era algo que me entusiasmase especialmente, era un laborioso quehacer, pero también digno y prolijo.
Estábamos asentados cerca del río y de el obteníamos toda el agua que necesitábamos. El Nilo es una maravilla, un basto y fértil río, sus características son cuasi únicas y sumamente beneficiosas. En esa época distinguíamos entre tres estaciones anuales: inundación, siembra y recolección.
Mi padre era un hombre respetado y un gran negociante, siempre sabía cuando exigir más y cuando ayudar a alguien necesitado. Algunas veces incluso hospedada a viajeros en nuestra casa. Yo no entendía su conducta, hasta que un día le pregunté por qué lo hacía. Entonces me contestó que había que amparar a aquellos que no tenían nuestra misma suerte, que todos merecíamos un poco de ayuda en algún momento.
Cuando inevitablemente mis padres dejaron el mundo de los vivos debido a los estragos de la edad, yo heredé todo lo que teníamos. Gracias a la instrucción y diligencia con la que me criaron podía valerme por mí mismo e incluso aprendí algunas técnicas de escritura de la época. En ese momento ya estaba casado con quién fue mi amor verdadero, Lilit. Y esperábamos al sol de mi vida, mi hija Azarath.
Los años fueron aconteciendo, gracias al negocio familiar no nos faltaba de nada. Intercambiábamos la carne, la leche y la piel de nuestros animales, con el trueque obteníamos vegetales, huevos, vasijas, utensilios textiles y todo aquello que podíamos necesitar. Vivíamos una vida venturosa y más dichosa de lo que podíamos imaginar.
Todo nos iba genial y pensaba que así seguiría, pero todo cambió con una anodina visita.
Tres hombres se personaron en nuestra vivienda. Me ofrecieron un trato, querían carne y suministros, no obstante, no tenían nada con que retribuirnos, nada que intercambiar. Prometieron que si les ayudábamos nos devolverían con creces la inversión. Tonto de mí, y con la aprobación de mi amada esposa, acepté las condiciones y sellamos un pacto. Llegado el momento volverían para pagar su deuda con cebada, cereal y trigo. Una vez se habían provisto se marcharon. El tiempo se sucedió y no volvimos a tener noticias de ninguno de los tres.
Durante meses olvidamos ese insustancial encuentro y continuamos con nuestras labores. Estaba convencido de que jamás volveríamos a ver a aquellos hombres, pero para mi desgracia, me equivocaba. Cuando regresaron a nuestra tierra no vinieron para saldar su deuda, llegaron con las manos vacías y más peticiones. Esta vez decliné sus proposiciones, no tenía intención de comerciar con ellos hasta que saldaran su deuda para con mi familia. Se enfadaron y frustraron con mi declaración, e insistieron, sin embargo, no tenían forma de convencerme, desistí una vez tras otra, hasta que finalmente se fueron.
De nuevo pensé que todo había acabado y que no volvería a saber de ellos, pero fui un necio al pensarlo.
Días más tarde estaba despiezando a un buey dentro de mi humilde morada, cuando escuché gritar a mi adorable Azarath. Al salir fuera vi a mi amada Lilit en el suelo, uno de los hombres la había apuñalado en el vientre con una daga. Corrí a toda velocidad, pero no pude llegar a tiempo.
Antes de que pudiese intervenir, otro de los rufianes golpeó con una vara de madera a mi dulce niña. Azarath de desplomó junto a su madre. Mis gritos resonaron como un eco macabro, la furia que sentía era tan desmedida que incluso me mordí la lengua provocándome un pequeño sangrado. Ni tan si quiera pude llegar hasta mi familia, antes de aproximarme los tres hombres acometieron contra mí. Me golpearon con la maza en al abdomen y después en la pierna, no conseguí mantenerme en pie y ellos no dejaron de pegarme, ni aun cuando estaba recostado.
El hombre que parecía el líder se reía a carcajadas mientras los otros me pegaban. Puntapiés, patadas, golpes con la vara. El susodicho solo paró de reír para declarar que debí haber cumplido con sus exigencias. Estaba exhausto y gravemente herido cuando el cabecilla hundió su daga en mi tórax. Al extraerla noté como la sangre caliente y líquida emanaba de la herida. Apenas podía respirar, casi no podía moverme. Los hombres se alejaron de mí y fueron en busca del ganado y de nuestras pertenencias. Lo único que conseguí hacer fue mirar hacia mi mujer y mi hija. Ambas permanecían una al lado de la otra, inmóviles e inconscientes. Hice un esfuerzo para intentar llegar hasta ellas y me arrastré por el suelo, pero fue en vano. No llegué, y pude percibir como la vida dejaba mi cuerpo. Mi vista se nubló y mis escasas fuerzas desaparecieron, sabía que ese era mi final.
Pero no lo fue.
Cuando abrí los ojos y vi el cielo añil sobre mí no podía creerlo, me preguntaba cómo era posible, aún estaba vivo. Al mirar a mi alrededor fue cuando las vi… A escasos metros yacían los cuerpos de Lilit y Azarath. Aturdido y alborotado, me levanté y corrí hacia ellas. Me arrodillé a su lado y exploté en un desconsolado e incesante llanto. Sus cuerpos estaban blanquecinos, sus labios morados, pero aun así tenían expresiones angelicales. La sangre que habían expulsado se había secado y sus cuerpos estaban entumecidos.
Ellas eran lo que más valoraba en el mundo, más que cualquier posesión o que incluso mi propia vida. Lloré incansable hasta agotar las lágrimas que mis hinchados ojos podían emanar.
Comprobé mi cuerpo y observé que las heridas que me habían infligido se habían curado milagrosamente. Parecía que no me hubieran tocado, como si la agresión nunca hubiese tenido lugar.
No sé porqué lo hice, pero cargué entre mis brazos a mis dos bellos ángeles y los llevé hasta nuestro hogar. Primero a Azarath y luego a Lilit. Las introduje en sus camas y las cubrí con finas sabanas hasta el cuello. Al estar en el interior de nuestra morada me percaté de que se había apagado el fuego. Nunca dejábamos que se apagase, siempre lo manteníamos prendido para nuestras necesidades, sin embargo, ahora solo quedaban cenizas…
No podía permanecer junto a ellas, apenas podía mirarlas dado su estado. Salí de casa y grité como un demente, maldecí furioso hasta desgañitarme la garganta. Fue entonces cuando me percaté de un detalle que lo cambió todo. El carro con el que transportaba algunas de mis mercancías no estaba. Tras observar detenidamente el perímetro encontré un rastro. Los necios habían cargado tanto el carro que las tablas inferiores habían dejado pronunciadas marcas sobre el pavimento.
En un pequeño cobertizo colindante a mi residencia tenía un hacha. Era rudimentaria, una piedra muy afilada atada con cordel a una robusta vara de madera. Pero a pesar de su sencillez, era suficiente para mi propósito.
Concentrado y con una cegadora furia me encaminé por la estela que habían dejado tras de sí. La seguí sin temor, ya no tenía nada por lo que vivir y si debía morir por la venganza, lo haría de buen grado. Se habían alejado bastante, tanto que anocheció mientras proseguía la búsqueda.
Finalmente, y para mi satisfacción di con ellos, se habían cobijado en un saliente natural formado a los pies de una ladera. Habían elaborado una fogata y gracias a eso me fue fácil detectarlos desde la lejanía. Al aproximarme no albergaba ninguna duda, era mi carro el que aguardaba próximo a la hoguera. En aquella época la rueda no había llegado a Egipto, el carro era una pieza singular fabricada por mi abuelo. Con los tablones inferiores podía hacer que se deslizase a través terrenos áridos y por llanuras. Sólo podían ser ellos, no tenía ni un ápice de duda.
Sin ningún pavor fui directo hacia esos rufianes, tonto de mí, grité como un vehemente, vociferé entre insultos y amenazas, alertándoles de mi llegada. Jamás había peleado con nadie antes, pero la ira no me permitía pensar con claridad. Los tres se agruparon y confusos esperaron mi arribada.
Sus expresiones se desencajaron al verme, sus rostros palidecieron. Sin vacilar fui hasta el que tenía más cerca y acometí. Dada mi falta de práctica y mi nula destreza le fue fácil esquivar mi envite. Repetí el intento, pero de nuevo erré. Su superioridad numérica jugó un papel determinante.
Uno de ellos me agarró por la espalda mientras los otros me desarmaban. El cabecilla que con anterioridad se había reído a carcajadas mientras los otros me golpeaban, usó mi arma contra mí. Con un potente impacto hundió el filo en mi pecho. Mientras la fría y afilada piedra seccionaba mi piel e inundaba mis pulmones de sangre, entendí que realmente yo había sido el necio, mi absurdo comportamiento me había privado de la única satisfacción que podía aliviar mi pérdida, la venganza.
O eso creí en ese momento…
Mis ojos se abrieron, esta vez no fue el cielo añil lo que vi, fue la noche estrellada y el inmenso juego de luces en el firmamento.
Al mirar mi abdomen ya no había hacha, ni herida, ni nada. Me incorporé y observé que seguía en el mismo lugar donde esos rufianes me habían asesinado por segunda vez. Aprendí de mi error y en esta ocasión fui sosegado y silencioso. Los tres dormían a escasa distancia, me habían dado por muerto y me habían dejado, sin más, ni tan siquiera me habían alejado de su campamento.
Con sumo cuidado y total delicadeza me acerqué a ellos. Dormían con total parsimonia, a ninguno parecía atormentar la culpa derivada de sus reprochables acciones. Entonces vi mi hacha, él que me sujetaba desde atrás la tenía a su lado. Me aproximé sigiloso hasta él y la agarré. Con precaución, para no alertar a los otros, golpeé el cráneo del susodicho con el arma. El filo se clavó en su occipital. Acometí con tal ferocidad que ni tan siquiera abrió los ojos, murió en el acto.
Después abordé al siguiente, esta vez opté por atizarle en el cuello. Seccioné su yugular y la sangre comenzó a brotar vertiginosamente. A diferencia del primero, este sí que abrió lo ojos. Me miró con incredulidad, de la misma forma que un ser humano miraría al propio diablo. Mi rostro fue lo último que divisó, en poco segundos falleció desangrado. Estaba tan acostumbrado a trabajar con la carne, los tejidos y las vísceras de animales, que ver semejante visión ante mí no me perturbó ni lo más mínimo. Al fin y al cabo, no somos tan diferentes de cualquier otro mamífero.
Todavía quedaba uno… El cuál me causaba más repulsión que sus acompañantes, a ellos les otorgué una muerte rápida, pero con este iba a ser diferente. Primero me puse junto a él y lo observé. Luego le desperté con unos ligeros toques en el hombro y cuando vi sus parpados alzarse le aticé con el mango del hacha. Ahora que estaba inconsciente, podía ejecutar sobre él las represalias que considerase oportunas.
Registré sus pertenencias y encontré sogas de lino, las utilicé y le até las manos a la espalda y también los pies. Me senté delante y esperé impaciente que despertase. Mientras aguardaba, pensaba en todas las cosas que quería hacerle y en como disfrutaría con su sufrimiento.
Tras unas horas, con la llegada de alba, el facineroso se despertó. El terror en sus ojos al verme fue indescriptible, su cuerpo temblaba desbocado, su voz se entrecortaba, permutando entre suspiros de terror e incredulidad. Al verse atado, me suplicó, pidió mi clemencia, balbuceó e incluso lloró de impotencia. Me mantuve impasible, nada de lo que dijese o hiciese podía mitigar el dolor que sentía. Me había arrebatado el corazón, lo había extirpado de mi pecho, y aunque no pudiera hacerle sentir lo mismo, le haría experimentar el mayor calvario posible.
Llevaba años despellejando animales, y la práctica me había convertido en un verdadero experto. Antes de comenzar, le enseñé el instrumento que iba a utilizar. Era su propia daga, la misma que había utilizado para acabar con la vida de mi querida Lilit… Tenía una buena hoja, pero más que por sus características, su uso me parecía poético. No hice esperar a aquel malnacido, con la daga en la mano fui desollando la piel de sus piernas. Nunca había hecho algo así, aparte de con animales bovinos, pero fui profesional, no quería que muriera rápidamente. Le seccioné la dermis desde los tobillos hasta los cuádriceps antes de que muriera, lentamente y recreándome. Gritó y rabió por el dolor, su rostro se desencajó, sus ojos casi parecía que fueran a escapar de sus cuencas. No me detuve hasta comprobar que había muerto. Su expresión al fallecer era terrorífica, la cara roja, los ojos inyectados en sangre, una expresión desencajada.
Después de todo, y para mi desgracia, no sentí ningún regocijo. Como en otras tantas situaciones, pensarlo fue mejor que hacerlo. Estaba convencido de que aplicarle semejante castigo aplacaría mi sed de venganza, pero no fue así. No sentí alivio, ni dicha, solo un pequeño atisbo de justicia. Permanecí un rato largo junto al cadáver de aquel monstruo, sin embargo, viendo mis acciones comprendí que yo era tan despreciable como él.
Con el imponente sol del medio día me marché. Dejé todo allí a excepción de la daga, no sé porque me la llevé, pero así lo hice.
Mientras regresaba sobre mis pasos pensaba en lo sucedido y en cómo o porqué seguía vivo. Estaba convencido de que en ambas ocasiones las heridas que me habían infligido habían sido mortales, no obstante, ahí estaba, respirando…
Al atardecer llegué hasta el que había sido mi hogar, digo ‘el que había sido’ porque sin mí familia ya no lo era, ni podía volver a serlo. No fui capaz de entrar, permanecí en el exterior, a la intemperie, dudando y debatiendo sobre lo que quería hacer.
La idea de entrar y verlas… Solo pensarlo me desgarraba el alma… Yo seguía vivo, pero ahora para qué… Sin ellas no tenía ningún sentido.
Después de reflexionar mucho, decidí lo que a mis ojos me parecía lo mejor. Entré al interior de la vivienda y fui directo hacia una pequeña caja de madera donde guardábamos pertenencias de la familia. Dentro guardaba dos piedras que utilizábamos habitualmente para prender el fuego las pocas veces que éste se apagaba. Era un método arcaico y bastante difícil, pero en aquella época era el más sencillo para nosotros. Al frotarlas y friccionarlas, la una contra la otra, creaban chispas, eso acompañado de matojo seco era suficiente para encender la hoguera. Me senté en el centro de la habitación y comencé a preparar el fuego. Tardé bastante en conseguir mi objetivo, pero el constante esfuerzo obtuvo resultado. Cuando había creado la llama aproximé leña para expandir su alcance. Una vez había conseguido mi cometido, prendí telas y las esparcí por todos lados; el motivo, hacer arder la vivienda. Con ello, no solo quemaría los cuerpos de mi familia, también tenía la esperanza de acabar con mi propia existencia.
Me senté junto al cuerpo de mi pequeña Azarath y vi como el fuego se extendía incontrolable por toda la estructura. Primero empecé a sudar por el aumento de temperatura y a toser por el humo. Cuando las llamas llegaron a mí, grité, pataleé y experimenté un dolor inimaginable. El hedor que producía la dermis al quemarse era pestífero, un olor, que una vez has olido, jamás olvidas.
Por suerte mi agonía apenas duró unos minutos más.
Antes de arder, estaba convencido de que ese sería mi final, que nadie podía sobrevivir a algo así, pero de nuevo, me equivocaba.
No sé cuánto tiempo me llevó, pero al final me desperté. Todo a mi alrededor se había reducido a cenizas, ya no quedaba nada, ni los cadáveres, ni mi casa, ni ninguna posesión, solo algunos pequeños objetos se mantenían intactos, entre ellos la daga del asesino de mi esposa.
No entendía como podía estar vivo todavía, sin duda me había quemado, estaba completamente desnudo, entre los restos humeantes. Recordaba perfectamente el dolor de las llamas al abrasar mi piel. La combustión había incinerado mi pelo, cejas, cabello y bello corporal; todo había desaparecido, pero sin embargo mi piel estaba intacta, cómo si nada me hubiera pasado.