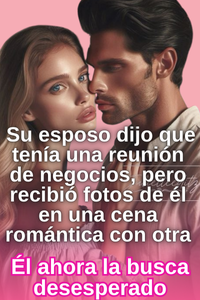La dama de blanco
8
consideración a mi acompañante, pero ahora no pude contenerme.
—Me parece que tiene usted graves razones contra algún aristócrata, —le
dije— me parece que el barón a quien no quiere nombrar le ha causado un
agravio. ¿Es por eso por lo que se halla aquí a estas horas?
—No me pregunte, no me haga hablar de ello— contestó—. No me siento
con fuerzas ahora. Me han maltratado mucho y me han ofendido mucho. Le
quedaría muy agradecida si va más de prisa, y no me habla. Sólo deseo
tranquilizarme, si es que puedo.
Seguimos adelante con paso rígido, y durante más de media hora no nos
dijimos una sola palabra. De cuando en cuando, como tenía prohibido seguir
con mis preguntas, yo lanzaba una furtiva mirada a su rostro, su expresión no
se alteraba: los labios apretados, la frente ceñuda, los ojos miraban de frente,
ansiosos pero ausentes. Habíamos llegado ya a las primeras casas y estábamos
cerca del nuevo colegio de Wesleyan, cuando la tensión desapareció de su
rostro y me habló de nuevo.
—¿Vive usted en Londres? —dijo.
—Sí
Pero al contestarle pensé que quizá tuviese intención de acudir a mí para
que la aconsejase o ayudase y me sentí obligado a evitarle desencantos,
advirtiéndole que pronto saldría de viaje. Así que añadí:
—Pero mañana me voy de Londres por algún tiempo. Me marcho al
campo.
—¿Dónde? —preguntó—. ¿Al Norte o al Sur?
—Al Norte, a Cumberland.
—¡Cumberland! — repitió con ternura—. ¡Ah! ¡Cuánto me gustaría ir allí
también! Hace tiempo fui muy feliz allí.
Traté de nuevo de levantar el velo que se tendía entre aquella mujer y yo.
—Quizá ha nacido usted en la hermosa comarca del Lago.
—No— contestó—. Nací en Hampshire, pero durante un tiempo fui a la
escuela en Cumberland. ¿Lagos? No recuerdo ningún lago. Lo que me gustaría
ver es el pueblo de Limmeridge y la mansión de Limmeridge.
Entonces me tocó a mí detenerme, de golpe. Mi curiosidad estaba ya
excitada y la mención casual que mi extraña acompañante hacía de la
residencia del señor Fairlie me dejó atónito.
—¿Ha gritado alguien? —preguntó, mirando temerosa hacia todas partes
en el instante en que me detuve.
—No, no. Es que me ha sorprendido el nombre de Limmeridge, porque
hace pocos días he oído hablar de él a unas personas de Cumberland.
—¡Ah! pero son pocas las personas que yo conozco. La señora Fairlie ha
muerto, su marido también, y su hija se habrá casado y se habrá marchado de
allí. No sé quién vivirá ahora en Limmeridge. Si allí vive todavía alguien con
ese nombre, sólo sé que le querría por amor a la señora Fairlie.
Pareció como si fuera a añadir algo más; pero mientras hablaba habíamos
llegado a la barrera de portazgo al final de la avenida Avenue—Roas, y
entonces, atenazando su mano alrededor de mi brazo, miró con recelo la verja
que teníamos delante y preguntó:
—¿Está mirando el guarda del portazgo?
No estaba mirando y no había nadie más alrededor cuando pasamos la
verja; pero la luz de gas y las casas parecían inquietarla, llenándola de
impaciencia.
Ya estaremos en Londres —dijo—. ¿Ve usted algún coche que pudiese
alquilar? Estoy cansada y tengo miedo. Quisiera meterme dentro y que me
conduzca lejos de aquí.
Le contesté que tendríamos que andar algo más hasta llegar a una parada
de coches a no ser que tuviésemos la suerte de tropezar con alguno libre; luego
pretendí seguir con el tema de Cumberland. Fue inútil. El deseo de meterse en
un coche y marcharse se había apoderado de su mente. Era incapaz de pensar
ni hablar de otra cosa.
Apenas habríamos andado la tercera parte de Avenue—Roas cuando vi que
un coche de alquiler se paraba a una manzana de nosotros ante una casa
situada en la acera de enfrente; bajó un señor que desapareció en seguida por
la puerta del jardín. Detuve al cochero cuando ya se subía al pescante. Al
cruzar el camino, era tal la impaciencia de mi compañera que me hizo
atravesarlo corriendo.
—Es muy tarde— dijo— tengo tanta prisa sólo porque es muy tarde.
—Sólo puedo llevarle, señor, si va hacia Tottenham Court— dijo el
cochero con corrección cuando yo abrí la portezuela—. Mi caballo está muerto
de fatiga, y no llegará muy lejos si no lo llevo directamente al establo.
—Sí, sí. Me conviene. Voy hacia allá, voy hacia allá—. Habló ella
jadeando de angustia; y se precipitó al interior del coche.
Me aseguré, antes de dejarla entrar, de que el hombre no estaba borracho.
Cuando ella estaba ya sentada la quise convencer de que me permitiese
acompañarla hasta el lugar adonde se dirigía, para su mayor seguridad.
—No, no, no— dijo con vehemencia— ahora estoy a salvo y soy muy
feliz. Si es usted un caballero, recuerde su promesa. Déjele que siga hasta que
yo le detenga. ¡Gracias, gracias, mil gracias!
Mi mano seguía aguantando la portezuela. La cogió entre las suyas, la besó
y la empujó fuera. En aquel mismo instante el coche se puso en marcha; di
unos pasos detrás de él con la vaga idea de detenerlo, sin saber bien por qué,
dudaba por miedo a asustarla y disgustarla, llamé al fin pero no lo bastante
alto como para que me oyese el cochero. El ruido de las ruedas se fue
desvaneciendo en la distancia; el coche se perdió en las negras sombras del
camino, y la mujer de blanco había desaparecido.
Pasaron diez minutos o más. Yo continuaba en el mismo sitio; daba
mecánicamente unos pasos hacia delante, volvía a pararme, confuso. Hubo un
momento en que me sorprendí dudando de la realidad de la aventura; luego me
encontré desconcertado y desolado por la sensación desagradable de haber
cometido un error, la cual, sin embargo, no resolvía mi incertidumbre acerca
de lo que podía haber sido el proceder correcto. No sabía adónde iba ni qué
debía hacer ahora del barullo de mis pensamientos, cuando de pronto recobré
mis sentidos —tendría que decir desperté—, al oír el ruido de unas ruedas que
su aproximaban rápidamente por detrás.
Me hallaba en la parte oscura del camino, a la sombra frondosa de los
árboles de un jardín, cuando me detuve para mirar a mi alrededor. Del lado
opuesto y mejor iluminado, cerca de donde estaba, venía un policía en
dirección al Regent's Park.
Un coche pasó a mi lado; era un cabriolé descubierto; en él iban dos
hombres.
—¡Para! —gritó uno de ellos—. Aquí hay un policía. Vamos a preguntarle.
El coche paró en seco, a pocos pasos del sombrío lugar en que yo estaba.
—¡Policía! — llamó el que había hablado primero—. ¿Ha visto usted pasar
por aquí una mujer?
—¿Qué mujer, señor?
—Una mujer con un traje lila pálido...
—No, no —interrumpió el otro hombre—. Las ropas que le dimos
nosotros las ha dejado sobre la cama. Debe de haberse escapado con las que
ella llevaba cuando llegó. Vestía de blanco, agente. Una mujer vestida de
blanco.
—No la he visto, señor.
—Si usted o alguno de sus hombres encuentran a esa mujer, deténganla y