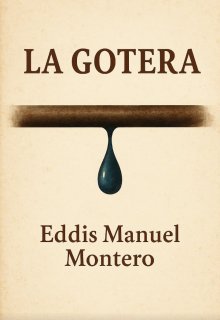La Gotera
Escaleras al laberinto del ciego:
No sé cómo iniciar esta historia, pero empezaré diciendo: ¡Malditos castores! Ya han pasado cuatro días desde la última vez que nos vimos. Aún siento el eco de tu lengua en mi piel, el calor de tus risas después del sexo. No entiendo cómo pude perderme algo tan bueno, tan seductor como tú. Eres amable, demasiado amable, y sospecho que esa dulzura forma parte de tu trabajo. Debe serlo, porque también está en tu rutina levantarte al sonido del teléfono, darte medio baño y despedirte de quien haya compartido tu cama como si fuera una sábana más.
Y te entiendo. En tu lugar, haría lo mismo. Nos abrazamos, cocinamos juntos, me diste un recorrido por este apartamento tuyo mientras aún no sabíamos quiénes éramos. Y la verdad es que seguimos sin saberlo. Tal vez nunca lo sepamos. Sé que disfrutaste esa última intimidad tanto como yo. Sé que no eres mentirosa, que de verdad te tomaste la pastilla para prevenir embarazos no deseados. No fue mi intención regar mis semillas en tu tierra fértil, pero mi falta de experiencia me delató.
Agradezco que me permitas quedarme aquí estos días que faltan. Déjame decirte que me gusta el color café de tus paredes. Le da un aire de antigüedad, como si este lugar fuera un niño al que hay que cuidar. O eso me dijiste entre suspiros el segundo día de los diez que necesito pasar en esta habitación que no es mía. “El lugar donde vives es como cuidar un niño”, dijiste. Jajá, tienes mucha razón.
Empecé esta carta de mal gusto, sin la elegancia que mereces. Pero es que no sé tu nombre. En los dos días que compartimos tu cama, nunca hubo tiempo para los nombres. Y ahora no sé cómo referirme a ti en estas cartas, que leerás cuando Dios lo quiera, o más probablemente, cuando aterrices y regreses al Apartamento Cinque, piano 8, puerta 14. Las encontraras en cajón de tus bragas, esas que usas para tus aventuras, porque yo tal vez era nuevo y virgen, pero tú eras todo lo contrario. Hasta el más ciego lo ve. Pero no hablemos de formas, porque yo tampoco soy tan bueno como parezco. La cosa es que te dejaré estas cartas. Sí, “estas”, porque serán muchas. No por gratitud ni por soledad, nada de eso. Lo hago por desesperación y un poco por falta de realidad. Las dejaré aquí, esperando que algún día las leas.
Pensé en llamarte “amiga”, pero esa palabra me suena falsa, confusa. La borré, como puedes notar. ¿Cómo te llamaré? Algo se me ocurrirá.
Tú sabes por qué vine a tu casa, a este apartamento de olor ordinario. Todo parece normal, como la primera vez que vine, pero esa normalidad solo dura hasta que se destapa la verdad. Te has ido a quién sabe qué parte del mundo. Odio tu trabajo, y te odio a ti, de manera figurada, por darme tan pocos días a tu lado. Te reirás cuando leas estas letras tan limpias y estéticas. Primero sospecharás de mi sexualidad, luego elogiarás mi manejo de la literatura, y finalmente te pondrás las manos en la cabeza al notar que siento algo por ti. Pero creo que será pasajero. Durará, para bien o para mal, hasta que cierre la puerta de este lugar y coloque la llave debajo del tapete que murmulla bienvenidas.
El día en que desperté sin tu olor a sobrecargo, sin tu perfume no tan fuerte, recorrí el apartamento nuevamente. Fue entonces cuando ocurrió.
No sé cómo explicarlo, pero desde que llegué aquí, algo extraño me sucede. Algo que antes ocurría en mi casa, pero de manera más controlable. Aquí, en este apartamento, el fenómeno se ha intensificado. Defeco castores. Sí, castores. Pequeños, peludos y de colores vibrantes. Rojo, azul, verde, amarillo. Cada uno parece salir de mí como si fuera una fábrica viviente.
Al principio, intenté ignorarlo. Pensé que era algo pasajero, un desequilibrio digestivo provocado por el estrés o la comida extraña que hemos compartido. Pero no. Los castores son reales. Y no solo eso: son inteligentes.
El primer día, uno de ellos, de color azul eléctrico, me miró con ojos brillantes antes de correr hacia el closet de la habitación de visitas. Lo seguí, curioso, y descubrí que habían comenzado a construir algo. Una presa, una estructura intrincada hecha de mis calcetines, tus pañuelos y hasta ese libro de poesía que dejaste en la mesita de noche.
Para el tercer día, el closet ya no era un closet. Era un laberinto. Los castores, trabajando en equipo, habían transformado el espacio en un intrincado sistema de túneles y cámaras. Me vi obligado a entrar, arrastrándome por pasillos estrechos, mientras los castores me observaban desde las sombras, sus ojos brillando como faros en la oscuridad.
No sé por qué esto me está pasando. Tal vez es el apartamento. Tal vez eres tú. O tal vez soy yo, enloqueciendo lentamente en tu ausencia. Pero cada vez que defeco un nuevo castor, siento que me acerco a algo, a algún secreto que este lugar esconde.
¡Hablando de eso! En tu habitación, hay una pared llena de fotos. Fotos de ti, siempre enigmática, siempre rodeada de sombras y misterios. Te llamo “Laberinto”, porque eso es lo que eres. Un enigma que no puedo descifrar. Cada foto tuya es una puerta a un nuevo acertijo, y yo, el ciego, intento encontrar la salida.
Los castores parecen obsesionados con tus fotos. Las roban, las llevan al laberinto del closet y las colocan en las paredes de sus túneles. A veces, cuando estoy dentro, escucho sus risitas agudas, como si se burlaran de mí. O de ti. O de ambos.
No sé cuánto tiempo más podré soportar esto. Los días que faltan se sienten como una eternidad. Pero algo me dice que, cuando finalmente cierre la puerta de este apartamento, nada volverá a ser igual.
Y tú, Laberinto, seguirás siendo un misterio. Un enigma que tal vez nunca resuelva.
Pero mientras tanto, seguiré escribiéndote. Seguiré defecando castores —espero y no—. Y seguiré buscando la salida de este laberinto que, de alguna manera, has creado para mí.
Hasta la próxima carta.
Esta mañana, la señora que, sin razón aparente, me proporcionó su nombre en la entrada del ascensor, me preguntó por ti con una mezcla de rudeza y alegría. No comprendí del todo lo que buscaba con su pregunta, pero antes de responderle, fruncí las cejas y, esbozando una sonrisa de persona normal, le dije que solo éramos amigos. Noté su gesto de desagrado, como si esperara algo más. Luego me preguntó de dónde era, y me contuve de responderle con la verdad; en su lugar, le devolví la pregunta: "¿Y qué ha sabido de la vecina?". Ella sonrió, me miró con una risa cómplice y dijo: "Lo sé todo". Me desconcertó su respuesta, no por sus ojos que no parpadeaban y parecían moverse por voluntad propia, sino por ese aire de familiaridad que le daban los apodos en lugar de los nombres.