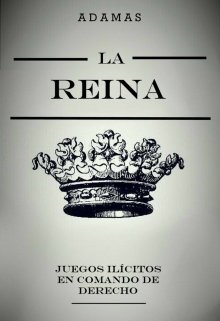La Reina
UNO
Pequeña niña, cabello rubio y ojos pintados por el cielo, la tan parecida piel blanca a la nieve de una noche de diciembre, la consentida de los jefes de la casa: la señora Mercedes Almanza y el señor José Hugo Arizmendi; su padre y madre. Pero, ¿quiénes eran realmente estas personas? ¿Eran importantes? ¿Eran queridas? ¿Qué significaban para las personas de su entorno?
Cuando comenzamos hablando de esta historia podemos imaginarnos un México bohemio, un México diferente, puesto que todo comenzó en San Felipe-Guadalajara en 1954. La señora de la casa: una mujer bella y de ojos aperlados, tierna con todo el mundo, bondadosa con los desamparados y entregada a los enfermos. Cualquier persona —a la que se le pudiera preguntar— podría decir, con una preciosa sonrisa en el rostro, que la señora Almanza era una dama en toda la extensión de la palabra, sin escándalos, siempre hablando con una dulce voz y arrancando de su cuerpo cualquier joya o prenda importada para dar a quienes lo necesiten. Su padre, por otro lado, era el que le colocaba un título a la familia. Un abogado destacado por los altos del gobierno, el mejor de la época y el país, con reconocimientos en el norte de Europa y estudiante mexicano graduado en una universidad extranjera de prestigio. Llegaba el abogado Arizmendi luciendo ese traje negro en un hombre alto, blanco y de cabello color canela, los ojos azules de un tono más hermoso que el mismo cielo, sujetado por la mano de su esposa, quien era una mujer de igual porte, elegante, rubia, ojos claros, piel blanca y un vestido negro de manga.
Una familia perfecta.
—A dormir, cielo. Mañana tienes que despertar temprano —la señora Mercedes apareció en la habitación de la niña Raquel; detrás de ella caminaba el señor Arizmendi, que cerró la puerta y dejó como única iluminación las luces de la mesa.
—¿Me contarás un cuento, papi? —la niña le preguntó.
José Hugo se llevó la mano a la barbilla y fingió estar pensando.
—Vamos a ver, ¿qué cuento será bueno leer?
—Cualquiera, papi. Todos los que me cuentas son hermosos.
Hugo se sonrió.
—En ese caso, ¿qué te parece si te leo la historia de La bandida? —caminó sereno al librero, tomó un libro, que más bien era una libreta escrita a mano e ilustrada a pulso firme.
—¿Por qué en lugar de ser una princesa, es una bandida? —preguntó Mercedes mientras ocupaba un lugar dentro de la cama de su hija.
—Es más realista que una princesa. Además —Hugo miró a Raquel mientras le guiñaba un ojo—, es una heroína impresionante.
»Bien pequeña hija, comencemos con la historia: Victoria Damasco era una mujer fuerte, valiente, hermosa y a pesar de que la mujer tenía un semblante de muy pocos amigos, las personas de su pueblo la querían en demasía. Dentro de su entorno era vista como una heroína y una salvadora, pero por mucho que las personas la levantaran en la grandeza, Victoria no podía huir de lo que verdaderamente era: una terrible bandida, una ladrona que robaba a los ricos para llenar de esperanza a los pobres. La policía no veía los actos de robo como una hazaña de bondad, sino de rebeldía, y por lo tanto debían arrestarla. Afortunadamente Victoria tenía una casa secreta, un lugar al que podía pertenecer y en el que su personaje de La Bandida desaparecía y le daba entrada a… solamente Victoria. Todas las tardes, cuando regresaba de asaltar a los bancos, robar trenes y hurtar carteras en los transportes públicos, ella volvía a su hogar. Se dejaba caer en su sofá y miraba la puerta secreta… ¿Recuerdas que había en la puerta secreta, Raquel?
—¡Un tesoro!
—Exactamente, un tesoro. Aquel tesoro iba desde piedras preciosas, hasta billetes, polvo de hada y propiedades regadas por todo el mundo. Victoria sabía que debía resguardar todo aquello con su vida, porque en un futuro le sería de mucha utilidad, así que un día, de buenas a primeras, ella puso manos a la obra y encerró todo aquel tesoro en abundantes kilos de cemento. Cerró el único hueco que le daba acceso a su riqueza y la convirtió en una pared impenetrable. Cualquier ladrón que entrara y pudiera llegar al cuarto, jamás descubriría que detrás de esa pared falsa se encontraba la verdadera riqueza Damasco.
»Muchos años después, La bandida murió y nunca nadie pudo encontrar su tesoro. Cuenta la leyenda que solo alguien de corazón puro, valiente y fuerte podría volver a abrir la pared y poseer todos los millones que ahí se guardan. Fin.
—¿Y ese lugar realmente existe, papi? —la pequeña Raquel acarició con sus dedos el dibujo a grafito que su padre había hecho de la casa en donde vivía Victoria Damasco.
—Por supuesto, Raquel.
—¿Me llevarás a conocerlo algún día?
—Seguro. Cuando tengas la edad suficiente te llevaré a Deima?
—¿Deima?
—Así es como realmente se llama la casa de La bandida.
»Por hoy es todo. A dormir Raquel que nosotros tenemos que salir mañana.
—No quiero que se vayan.
—Tranquila, querida, el tío Horacio vendrá a cuidarte.
—El tío Horacio no juega conmigo ni me lee cuentos.
José Hugo ya no dijo nada, le regaló una sonrisa, besó su frente y apagó la luz.
#2218 en Detective
#1285 en Novela negra
#14715 en Otros
#2360 en Acción
amistad amor romance violencia drama, narcotrafico drogas armas, accion muertes armas
Editado: 10.09.2021