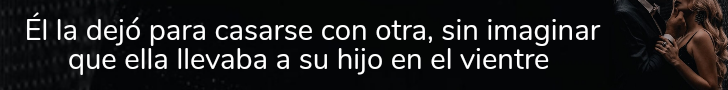La Rosa y el Cardo
Parte 15
Al día siguiente, lady Elizabeth y el laird Duncan MacLeod se despertaron, con el sol entrando por la ventana, con el canto de los pájaros sonando en el aire, con el aroma de las flores llegando a sus narices. Se miraron con ternura, con admiración, con amor. Se acariciaron con suavidad, con delicadeza, con pasión. Se besaron con dulzura, con intensidad, con entrega. Se dijeron buenos días, se dijeron te quiero, se dijeron gracias.
Lady Elizabeth y el laird Duncan MacLeod se levantaron de la cama, con energía, con alegría, con ilusión. Se vistieron con sus mejores ropas, se peinaron con sus mejores peines, se perfumaron con sus mejores perfumes. Se prepararon para el día, que les esperaba con sorpresas, con desafíos, con aventuras. Se prepararon para el futuro, que les prometía felicidad, paz, prosperidad.
Lady Elizabeth y el laird Duncan MacLeod salieron de la alcoba, y se encontraron con una gran noticia, que les llenó de emoción y orgullo. El rey Eduardo les había enviado una carta, que les felicitaba por su matrimonio, que les agradecía por su alianza, que le invitaba a su corte. El rey Eduardo les había concedido un título, que les honraba y les distinguía, que les reconocía y les enaltecía. El rey Eduardo les había nombrado duques de Escocia, que era el más alto y el más prestigioso, que era el más poderoso y el más influyente.
Lady Elizabeth y el laird Duncan MacLeod se abrazaron, se felicitaron, se celebraron. Se sintieron honrados, se sintieron agradecidos, se sintieron satisfechos. Se sintieron duques, se sintieron esposos, se sintieron amantes.