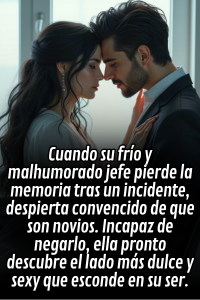Llamadas al cielo
CAPITULO 1: Esperaré...
NARRADOR
Para Adrián, los meses pesaban como plomo. Hoy se cumplían ocho largos meses desde que su Clara partió. Ocho meses desde que su mundo, una vez lleno de aroma y color se volvió gris. Clara había sido su vida entera durante quince años de matrimonio. Su amor, su cómplice, su fuerza. Juntos habían levantado desde cero la fábrica de perfumes Rux, para luego en los últimos años por fin decidir tener una familia. Pero un día, sin previo aviso, ella enfermó. Y, jamás volvió a estar bien.
Él la vio marchitarse como una flor, y el dolor de no poder hacer nada lo desbordó. Recuerda aquel día como si fuera hoy: se arrodilló frente a su cama con las manos temblorosas, suplicando a Dios en silencio.
«Llévame a mí, pero no a ella. Déjala vivir…, déjala criar a nuestra hija. Te lo doy todo, todo lo que tengo»
Pero el cielo se mantuvo mudo. Y Clara se fue. Dejando tras de sí un vacío imposible de llenar. Desde entonces, la casa estaba en silencio. Él y su hija Cielo eran lo único que quedaba. Y a veces cuando la miraba le costaba respirar. Porque en Cielo vivía Clara. En su rostro, en sus pecas, en sus ojos verdes. En esa forma de torcer la boca cuando algo no le gustaba, su hija era el vivo retrato de su madre, solo su cabello rubio era por los genes de él.
Verla le quemaba el alma, por lo que le recordaba.
—Adrián, la señora Elena ha dejado un quinto mensaje —la voz de Marcelo lo sacó del trance, suave, como si tuviera miedo de romper algo frágil.
Adrián parpadeó y levantó sus gafas con su dedo volviendo lentamente al presente. Su mano seguía acariciando el frasco de perfume frente a él: el primero que había creado para Clara.
Alzó la mirada y vio a su amigo de pie junto a la puerta.
—Ya estaba por irme —murmuró, su voz rasposa, cargada de cansancio.
Marcelo miró su reloj y negó con la cabeza.
—La pequeña Cielo se desespera si no llegás a tiempo para darle las buenas noches. Amigo eres el primero en llegar…, y el último en irte.
Adrián esbozó una mueca que no llegó a ser sonrisa.
—No soy el último —replicó con ironía en voz baja.
Marcelo alzó una ceja y agitó la mano en un gesto de fastidio exagerado.
—Yo no tengo a nadie que me espere en mi casa de soltero. En cambio tú, sí.
Adrián no respondió. Solo bajó la mirada y apretó el frasco de perfume en sus manos y Marcelo entendió. Y sin decir una palabra más, se fue, caminando lento, como si no quisiera dejarlo solo.
En casa, Cielo abrió por tercera vez la persiana de su habitación. Se asomó apenas, apoyando la frente contra el vidrio frío mientras sus pequeños ojos barrían el jardín con ansiedad, fijando unos segundos la mirada en donde antes estaba el porqué de juegos que su padre retiró. No había luces encendidas más allá del portón.
Cielo llevaba puesto su pijama enterizo de flores celestes y su cabello rubio esponjoso caía en desorden sobre sus hombros.
—¿Qué dijo mi papi? —preguntó con voz baja cuando escuchó los pasos de Elena detrás de ella.
La señora de servicio, una mujer de edad avanzada y rostro sereno, se arrodilló a su lado, igualando su altura. En las manos temblorosas llevaba un vaso de leche tibia.
—Dijo que lo esperaras en tu camita, que llegará pronto —respondió con dulzura.
Cielo frunció el ceño mientras miraba el vaso.
—¿Sabes que mentir es malo?
—Sí, mi niña, claro que lo sé —suspiró Elena, cansada.
Elena no era solo una empleada. Había decidido quedarse con ellos por algo más fuerte que el deber: amor. Clara le había dado un trabajo cuando más lo necesitaba, y la había tratado como familia. Ahora, cuidar de Cielo era su forma de devolver esa gratitud.
—Entonces no mientas. No hablaste con mi papi…, era tío Marcelo... —susurró la niña, con esa mezcla de ternura e inteligencia que solo tienen los pequeños que han aprendido a crecer demasiado pronto.
Elena no respondió. Solo la abrazó con fuerza y la alzó en brazos. Cielo se acurrucó enseguida, aferrándose a su cuello.
—Quiero a mi papi... —murmuró
—Lo sé, cariño.
La llevó a su cama con delicadeza y Cielo bebió su leche en silencio, con la mirada fija en la ventana. Elena se sentó a su lado y en pocos minutos sus párpados comenzaron a cerrarse, rendidos de cansancio. Cielo, notando su agotamiento, fingió dormir. No quería que se preocupara más.
Media hora después, escuchó el sonido del coche. El corazón le dio un brinco y se incorporó en la cama de inmediato, con una sonrisa ansiosa. Corrió hacia la puerta, esperando escuchar pasos, la voz de su papá, ese beso en la frente de buenas noches. Pero los minutos se hicieron eternos y no llegó.
Tragó el nudo que se formaba en su garganta y salió descalza al pasillo. La casa estaba en penumbras, solo una luz tenue escapaba desde la habitación de su madre y un aroma a jazmín llenaba el aire. Era el perfume que su madre solía usar, se acercó despacio apoyándose en el marco de la puerta en silencio. Dentro, su padre estaba sentado en la orilla de la cama, de espaldas. Tenía los hombros caídos, su cabello rubio despeinado y la cabeza inclinada, mientras escuchaba la voz viva y alegre de su esposa:
"Mi grandulón... sí, como siempre dejé el móvil en algún lugar. ¿Sabes qué es mejor? Que vengas a casa y me digas cuando me amas. Si no eres mi grandulón, deja tu mensaje."
—Mi Clara…, hoy fue un día igual de triste que ayer, y que todos los días desde hace ocho meses. Dime, amor... ¿Estás bien en el cielo? ¿Te tratan mejor que yo? —esbozó una risa quebrada, mientras secaba sus propias lágrimas con el dorso de la mano.
Cada vez que escuchaba esa grabación, Adrián sentía que el corazón se le rompía un poco más, cerró los ojos y respiró hondo.
—Debo dejarte…, pero mañana te hablo de nuevo. Nuestra hija me espera. Perdóname por no saber ser un buen padre como tú lo habrías sido…, amor.