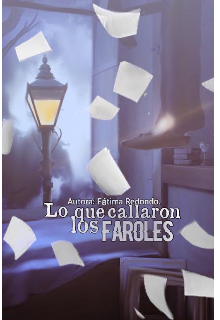Lo que callaron los faroles
Capítulo II: El tiempo perfecto
La mañana siguiente Paula estuvo frente a la parroquia una hora antes de lo habitual. Aunque no lo suficiente para llegar antes que el tan aclamado huésped del padre Cristóbal, a quien pudo observar a distancia bajando sus maletas de un viejo carretón arreado por dos mulas hambrientas, mientras hacía gestos de reverencia al estupefacto campesino, que en su vida había visto un hombre tan parecido a los que salían en las películas del oeste.
Mateo iba y venía sacudiendo las estatuillas de los santos y los vitrales, almidonando las coladas blancas y asando un pavo sobre unas parrillas improvisadas en el jardín parroquial. Mientras el cura, gordo y blanco con su cara de luna llena daba órdenes desde un sillón. A través de un espejo cuarteado con el que se inspeccionaba la dentadura, reconoció la figura del hombre que había estado esperando por más de tres meses. Parado con su equipaje en el umbral, fue necesario que se quitase el sombrero de pajilla para poder atravesar la puerta del pequeño edificio, con una construcción tan antigua e intrincada, que parecía un portal a otro mundo.
Era de una altura que sobrepasaba cualquier idea que se hubiesen hecho de él. Traía consigo dos maletas de cuero con broches de plata, un cofre parecido a un tesoro de piratas, un portafolio atiborrado de papeles y dos pergaminos que posteriormente revelarían alguna información valiosa, pero que, por aquel momento, eran solo ¨armatostes¨. Así los designaba la ayudante de la parroquia, más conocida por "la amá", debido a su impronunciable nombre africano.
Nicholas Franser, era ciertamente una celebridad, había recorrido <<según él>>La Cordillera de los Andes en monopatín, navegado los siete mares de Eufrasia y escalado el Monte Everest a la mitad del tiempo récord. Se vanagloriaba de no contar con los registros legales de sus hazañas. No le interesaba la compensación material, solo los placeres personales. No obstante, para lograr aquella credulidad y admiración pública, contaba con objetos recolectados en sus temerarios viajes: piedras y cristales curativos con certificado de autenticidad, plantas medicinales poco comunes, fotografías en fantásticos sitios, además de la amistad de influyentes filántropos, teólogos, biólogos, brujos, historiadores, personas de todas las creencias y estudios que pudieran aportarle algo que no conociera. Siempre hubo quien dudó de cuanta realidad y cuanto relleno había en sus historias, pero ante los incrédulos se supo sobreponer su carisma y habilidad única para narrar aquellas insólitas aventuras.
Muy pronto la banda de indiscretos que se abarrotaban en los suburbios del poblado de Apariciones, bebiendo te en los portales, abanicándose en el sopor de las doce del mediodía para ver quienes subían y bajaban del tren que pasaba una vez por semana y que desafiaban a los mosquitos de zanja en la madrugada mirando por las rendijas de las ventanas, regaron la voz de que había llegado un gigante rubio de ojos pequeños y vivaces, que hablaba castellano con un acento de quien sabe qué fin del mundo y realizaba proezas en nombre de lo divino, porque aseguraba que si estaba vivo, era de puro milagro.
Por aquellos dias se había estrenado "La casa de los faroles", donde pasaba la mayor parte del tiempo Eugenio Guerra, padre de Paula y Federico, junto con él, una muchedumbre de obreros y señores, campesinos y artistas, que se reunían en aquel santuario del amor donde la única clase válida, era la hombría. Tales circunstancias pecaminosas desataron un alboroto entre las beatas del padre Cristóbal, que temerosas de perder a sus maridos y con ello su buen nombre, o de contagiarse de alguna enfermedad venérea, andaban persignándose a todas horas y alucinando castigos celestiales. Algunas por no haber apoyado a los conservadores en las últimas elecciones, otras por haberse dormido en plena misa, las más sensatas se culpaban de haber aburrido a sus hombres, y con tanto escándalo por todo y por nada, no estaban lejos de la verdad. Fue entonces cuando se dió a conocer el forastero milagroso que de inmediato comenzó a recibir invitaciones a grandes eventos políticos, religiosos y sociales, Nicholas Franser se había puesto de moda.
El sacerdote Cristóbal Mejía (incitado por una tercera persona) no quiso desaprovechar la oportunidad y utilizó sus contactos con los comerciantes de Puerto Esperanza para hacerle llegar, donde quiera que se encontrase, una invitación a dar testimonios de fe a sus feligreses en los caóticos tiempos que se estaban viviendo con la apertura de aquel detestable burdel—Novedad se mata con novedad—pensó.
Pero no fue hasta tres meses después que libre de todos sus compromisos, el carismático australiano avisó que llegaría el próximo jueves quince de enero. Allí estaba, más alto de lo que habían especulado los recurrentes grupos habladores de la estación de trenes. Su sonrisa era casi ingenua y las chispas azules lo observaban todo con una mezcla de curiosidad y distracción ante los más minúsculos detalles. Todo lo desarmaba con la mirada, pieza por pieza, palabra por palabra, gesto por gesto, haciendo estragos en los platonismos femeninos que alucinaban con solo pasar a su lado.
Entre tanto, Paula se escurrió por el portón de la terraza que su cómplice le había dejado abierto. Cuando se disponía a salir con sus materiales, fue sorprendida por la amá y llevada inmediatamente de la oreja frente al cura quien agobiado y confundido esbozó una falsa sonrisa delante de su inquilino, interpretada de inmediato por los jóvenes. No se hicieron esperar en la tarde los reclamos, seguidos por veinte padres nuestros, veinte aves marías y amenaza de excomulgación, además de perder por supuesto, el derecho de usar la parroquia como almacén, derecho que nunca existió, porque la parroquia no era un sitio para uso público—se repetía colérico el sacerdote y mientras Paula escuchaba cabizbaja su sermón, para Mateo lo peor estaba por llegar.