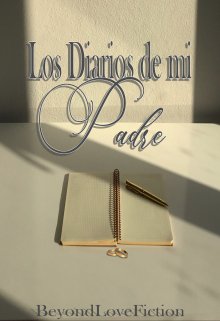Los Diarios de Mi Padre
Capítulo 5 - Recuerdos de Javier
Tenía diez cuando los McAllen-Blair nos adoptaron.
Ya estaba en esa etapa donde me rehusaba a deshacerme del caparazón de titanio espinoso de autoprotección, producto de la desconfianza y el miedo. Miedo a lo desconocido, evidentemente. A que todo lo que nos había sido ofrecido, por muy escaso y limitado que fuera, resultara en una elaborada fantasía, un cruel escenario con el propósito de embrujarnos para, posteriormente, sernos arrebatado. No era injustificado, porque antes de nuestra llegada al hospicio tres años atrás, escarbar en los basureros de restaurantes para no morir de hambre y dormir en callejones con un ojo abierto para advertir posibles amenazas, encima de cartones malolientes e infecciosos, era nuestro pan de cada día. En algunas ocasiones consideré que era mejor deambular por las calles, porque la falsa sensación de seguridad en el orfanato era mucho más dañina.
Estaba acostumbrado a tener siempre la guardia en alto, reaccionar rápido a situaciones comprometedoras y valerme de la velocidad infantil de mis esqueléticas piernas que me otorgaban ventaja ante un hombre agresivo, pero con demasiado alcohol, heroína, crack (o una mezcla de los tres) en su sistema que difícilmente podía mantenerse en pie. En el orfanato, con comidas diarias en buen estado, baños calientes y camas suaves, era sencillo ser tomado por sorpresa debido a la ficticia percepción de cobijo, refugio, especialmente para alguien tan delgado y débil como Emily lo era en esa época. Ella era más baja que el resto, detestaba pelear y lloraba con facilidad, lo que naturalmente la convirtió en un blanco accesible. Y los abusones hubieran tenido la tarea simple, de no ser porque yo estaba ahí para defenderla.
No recuerdo cómo o en dónde la conocí, pero sí recuerdo que el instinto sobreprotector hacia ella fue instantáneo. Lo que comenzó como una amistad cautelosa, unidos por las deprimentes circunstancias que compartíamos, evolucionó a una conexión profunda, indestructible y perseverante. Ella tenía un aura angelical que la envolvía como un capullo que me cautivó, que ella fue lo suficientemente fuerte, inquebrantable y astuta como para no perderla y que, a medida que fuimos creciendo, fue lo que nos motivó a no rendirnos. Al menos así lo creo yo, incluso ahora, porque absorbí su luz sanadora como un cachorro moribundo cuando la devastación y la tristeza advertían con consumirme más allá de un punto sin retorno. No hay dudas en mi mente que, si nuestros caminos no se hubieran cruzado, yo no estaría aquí para contarlo.
Pero entonces, David y Christian aparecieron.
Nevaba ese día, lo cual es curioso, porque entraron en nuestras vidas bajo una nevada y así también… se fueron. Christian sonreía radiante, observando con alegría apenas contenida a todos los niños que revoloteaban animados por todo el lugar, acariciando el cabello de los más atrevidos que se acercaban para inspeccionar mejor a los recién llegados. David, por otro lado, se movía con nerviosismo, sin saber qué decir o cómo comportarse, entablando incómodas y breves conversaciones con la empleada encargada de guiarlos. Él fue quien nos detectó primero, pobremente escondidos detrás de un destartalado sillón, Emily temblando violentamente. Le hizo una seña a Christian con la cabeza y, de repente, tres pares de ojos se posaron en nosotros y yo sostuve más estrechamente a mi hermana, preparado para huir si era necesario.
Intercambiaron unas cuantas palabras con la trabajadora, su nombre era Scarlett, quien lucía inquieta, probablemente por tener que explicarles nuestro… complicado historial. Con “nuestro” quiero decir realmente “mío”, porque mis discusiones, rabietas y frecuentes enfrentamientos físicos con otros chicos, aquellos tercos cuya única intención era la de lastimar a mi hermana, me hicieron famoso de la peor manera posible. Christian negaba vigorosamente a lo que sea que le estuviese relatando Scarlett y David utilizó la distracción para aproximarse, con desplazamientos lentos y precavidos, arrodillándose a unos cuantos pasos de nosotros.
—Eres Javier, ¿cierto? —habló en voz baja, con una tranquilidad atrayente y cuando yo asentí bruscamente, sonrió y el gesto insólitamente me relajó un poco. Esa sonrisa siempre fue peligrosa. Después, miró a mi hermana y continuó—. Y tú eres Elliot.
—Su nombre es Emily —mi gruñido elevado alertó a Christian y a Scarlett, porque giraron en nuestra dirección con prontitud y preocupación.
—Javier, ya hemos hablado de esto. Elliot es un niño, no puedes… —Scarlett había amonestado con aspereza, pero Christian la detuvo con un ademán de su mano, dedicándole una corta pero cargada mirada hostil.
—¡Su nombre es Emily! —grité, molesto y exasperado por tener que repetir lo mismo tantas veces.
Mi hermana tenía siete años la primera vez que me confesó, susurrando temerosa en mi oído para que nadie más pudiera escucharla, que se sentía “extraña” con su cuerpo. No entendía por qué los adultos opinaban que no podía dejar largo su cabello o por qué estaba “mal” que usara vestidos como las otras niñas que veía por la calle. Yo nunca supe cómo responder, pero hice mi mejor esfuerzo en comprenderle, apoyarle y ayudarle. En una ocasión, cierta mujer visitó el orfanato. Estaba muy arreglada, con pendientes costosos, manicura impecable, ropa fina y maquillaje sutil, con la excepción de los labios pintados de un rojo muy oscuro. Emily la contempló con admiración, fascinada por la deslumbrante muestra de feminidad paseándose en dos patas.
Quise volver a ver esa expresión maravillada en su rostro así que, cuando la mujer estaba desprevenida, hurgué en su bolso y robé el labial. Más tarde, esa misma noche, un conserje descubrió a una emocionada Emily con la boca coloreada de un vibrante carmesí. Cuando terminó de atarme a uno de los radiadores descompuestos con mis propios calcetines agujereados para impedir mi intervención y, en consecuencia, forzarme a ser testigo, procedió a golpearla con su cinturón hasta hacerle sangrar, recitando pasajes de la biblia y prometiendo su expulsión del cielo si persistía con esas “desviaciones”. Rogué que se detuviera, que “por favor, ya no más” hasta que mi garganta se desgarró y perdí la voz. Emily no me culpó por ese traumático suceso que hasta en el presente sigue provocándome pesadillas, pero yo no me perdoné por causarle tanto dolor.