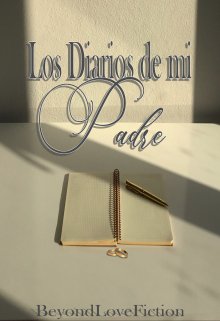Los Diarios de Mi Padre
Capítulo 12 - Un Poco Más Cerca
Siempre me ha dado miedo conducir cuando nieva.
Es un temor que las noticias y los medios sensacionalistas han contribuido en sembrar en mí al anunciar los miles de accidentes que se desarrollan desde que el primer copo cristalino desciende del cielo. Me pone tan nervioso y alerta que evito cualquier tipo de distracción, por muy trivial y efímera que pueda ser, prefiriendo mantener todos mis sentidos centrados en la tarea. Ni siquiera uso GPS, una acción tan popularizada en la era moderna, pero imaginar el sinnúmero de escenarios que podrían originarse por un fugaz descuido me quita las ganas de aprovechar la posibilidad de tomar un desvío hacia una vía menos congestionada o un atajo que me permita arribar antes a mi destino.
Mi padre solía burlarse de mi angustia justificada. Enervarme también era uno de sus pasatiempos favoritos; a menudo encendía la radio a todo volumen y cantaba a gritos las canciones cuya letra conocía, inclinándose sobre la consola entre los asientos para hacerlo directamente en mi oído y explotar en carcajadas cuando lo empujaba con rudeza tras no poder soportarlo más. En algunas ocasiones, tenía éxito en relajarme, entretenerme y aliviar la dolorosa rigidez en mis brazos por sostener con exagerada fuerza el volante. En otras, las más frecuentes, me hacía perder los estribos tan rápido como una dinamita de mecha corta, aunque mi actuación ofendida era de poca duración, porque nunca tenía la suficiente voluntad para permanecer enfadado con él por periodos prolongados.
—“Tendrás que acostumbrarte tarde o temprano, hijo” —me reprendió una vez, debilitando mis defensas con una de sus devastadoras sonrisas, aquellas que podían derretir un bloque de hielo en cuestión de segundos—. “Eso o mudarte a un lugar donde no haya nieve.”.
—“O podrías dejar de ser un imbécil cuando intento que lleguemos a casa en una pieza” —acusé sin convicción y él rió, sacudiendo su cabeza con abierta diversión.
Insultarle era un tipo de confianza que sólo compartía con él. Si me atrevía a llamar a Christian “cretino” o algo más leve como “idiota”, lo más probable es que me arrancara la lengua con nada más que un dirigido pensamiento. David era mucho más despreocupado en ese aspecto y por lo general devolvía lo mismo que recibía. En mi adolescencia fue duro no traspasar los límites con él, trazar una línea divisoria clara entre su espíritu jovial y aventurero con la figura paterna estricta y autoritaria que se supone debía ser. Por supuesto, eso conllevó a que cometiera muchos errores, a que lo hiriera sin querer y, en consecuencia, a ser castigado por meses sin televisión, teléfono ni escapadas nocturnas con mis amigos.
No fue hasta que hice mis pasantías en su empresa que pude ser testigo del carácter inquebrantable, formidable y eminente que mi padre podía erigir como una impresionante muralla. Mi yo de veintiún años estaba tan agitado que casi sufrió una deshidratación severa por la cantidad abrumadora de transpiración que estaba produciendo, su labio inferior tenía marcas rojizas debido a numerosas mordidas ansiosas y su cabello era como un nido de pájaros, producto de haberse pasado los dedos de manera compulsiva entre los mechones pegosteados con demasiado gel.
Y apenas había entrado en el edificio.
Pero tenía unas ansias sobrecogedoras de ser tomado en serio, de que apreciaran mi valía y que mis esfuerzos no fueran desperdiciados. Quería que me vieran, porque no estaba dispuesto a quedarme en un lugar que me tratara como una cifra más, como un rostro sin nombre o viceversa, como un objeto prescindible. O, peor aún, que me consideraran alguien privilegiado, intocable e inmune sólo por portar el mismo apellido que el jefe. Desde pequeño luché por obtener y proteger cada uno de mis logros, cada una de mis pertenencias; por mucho que deseara el trabajo, no iba a consentir que me arrebataran mis principios, que subestimaran mis méritos o me despojaran del enorme respeto que sentía por el largo y tortuoso camino que había recorrido.
David me enseñó mejor.
Christian me enseñó mejor.
Emily me enseñó mejor.
Fue por eso que, cuando el elevador anunció que se había detenido en el piso donde debía reunirme con mi supervisor con un agudo ping y las puertas metálicas se abrieron, inhalé profundo, enderecé mi espalda y salí con la frente en alto, sin exteriorizar el nudo de serpientes bailando el chachachá en mi estómago o lo mucho que me estaba incomodando el sudor frío en mis axilas. Caminé con decisión, sonreí durante todos los saludos, hablé con fluidez, asentí cuando mi opinión no era requerida y la ofrecí en los momentos pertinentes. Creí que me estaba luciendo, que conquisté la totalidad de las interacciones a las que fui arrojado como un trozo de carne a una jauría de perros hambrientos y que mi postura profesional era intachable.
Hasta que vi a David.
Lo recuerdo a la perfección, como si hubiera sido ayer, los detalles tallados de forma permanente en mi memoria con un cincel. Su traje estaba impecable, sus mejillas sin barba incipiente, los cristales de sus gafas sin una mancha y sus zapatos lustrados. Estaba en el podio de un gigantesco auditorio, haciendo una presentación para otros treinta internos sobre las estructuras más importantes de la ciudad y los arquitectos detrás de los magníficos proyectos. De inmediato me quedé ensimismado. Era una faceta de mi padre que nunca había tenido la dicha de presenciar, de admirar, que juré jamás olvidar.