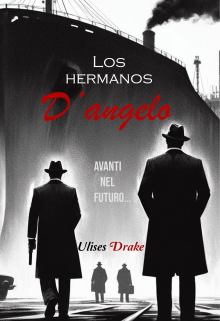Los Hermanos D'angelo [ahora en físico]
Capítulo 26
Cuando llegaron a la fábrica, Aivor ya estaba haciendo lo que mejor se le daba hacer; torturar.
Aún no abrían la puerta del lugar y ya se escuchaban hasta afuera los gritos de dolor y maldiciones en italiano del asesino enviado por los Florenci. Caminaron por un pequeño pasillo hasta el salón principal y ahí estaba Aivor, quitándole el último dedo que le restaba de la mano izquierda al pobre hombre.
—¿Qué ha dicho? —preguntó Giancarlo al llegar a su lado. Tenía la mirada firme viendo al tipo sangrado y desnudo en el piso.
Antoni apartaba la vista, no tenía tanto estómago para esas cosas.
—Se llama Luciano, no es de los Florenci, él es de los Santoro. Cada familia envió a unos cuantos hombres. —Aivor se puso de pie y se secó el sudor de la frente. El calor era sofocante. Por segunda vez se había quitado el saco de su traje y estaba con las mangas de la camisa blanca remangadas.
—¿Qué ha dicho? —Antoni intentaba hacerse el rudo.
—Tuve que quitarle todos los dedos de su mano izquierda y tres dientes para que me dijera su puto nombre —jadeó—, además de la golpiza que le he estado dando. Apuesto a que tiene muchas costillas rotas.
—Has hecho un gran trabajo, Aivor. —Giancarlo se acercó a Luciano—. Dime una cosa… —Comenzó a hablar.
—No le entiende, señor —intervino Aivor—. Sólo habla italiano.
—Tiene sentido —soltó Antoni mientras se encaminaba hacia su hermano.
—Traduciré para usted si hace lo desea. —Aivor se acercó hacia el sujeto, quien se asustó al ver que iba hacia él.
—¿Cuánto te pagan esos hijos de perra? —preguntó Giancarlo.
Aivor tradujo por él.
—Dice que doscientas mil liras.
—Me cago en la puta —exclamó Antoni—. ¿Así que nuestras vidas valen doscientas mil liras?
—Pregúntale cuántos vinieron.
—Según él, cerca de treinta —dijo Aivor después de preguntarle a Luciano en italiano y este le respondiera.
—¿Cuántos matamos y cuántos hemos capturado? —Esta vez le preguntó a su hermano.
—Matamos a veintitrés y capturamos a cuatro contándolo a él.
—¿Qué harán ahora los que escaparon? —Tomó a Luciano del cabello. Olía a orina, excremento y sangre.
—Dice que regresarán a Italia en el siguiente barco para informar a los Florenci de lo sucedido. —Aivor metía su dedo en el hueco donde hace unas horas Luciano tenía su meñique.
—¿Cuál barco? —Antoni se acercó a Aivor. El sonido que hacían sus zapatos al pisar el charco de sangre donde se encontraban le era reconfortante.
—No lo sabe —dijo después de haberle gritado en su idioma y darle un par de golpes.
—Manda a nuestros hombres a todos los muelles de Nueva York, avisa a Caro para que no deje partir a nadie que sea italiano.
—Joder, los contactos sí que sirven a estas alturas. —Antoni se encaminó a la puerta.
—Mejor voy contigo —reiteró Giancarlo—. Ah, y Aivor, puedes hacer con él lo que quieras.
—Será un placer —accedió Aivor. La expresión en su rostro daba miedo, estaba claro que era un psicópata.
Los hermanos se dirigieron hacia el vehículo y partieron en camino a la comisaría. Antes de subir al auto se empezaron a escuchar los gritos de agonía y de dolor de Luciano. Aivor lo iba a matar de dolor.