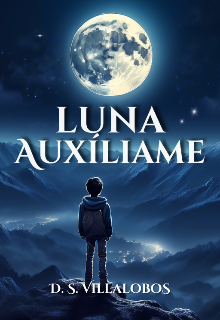Luna Auxíliame
18. ¡Nada puede arruinar este día!
Observé como la amorosa Canelilla comía lo último del heno, nunca desperdiciaba una pizca. Una breve imagen pasó por mi mente: mi madre a lomos de la yegua. Se amaron tanto y fui testigo de ello.
En el exterior del corral, mi padre ya había ensillado a Pancho. Claro, le tomó su buen rato hacerlo, porque este fue uno de esos días donde el penco amanecía de malas, revoltoso, chúcaro e indomable. Por ese motivo, mi padre me negó ayudar, para evitar que una patada del incontrolable animal acabara por enviarme al hospital.
No me sentí convencido de ir esta vez a lomos de Pancho, pero papá insistió que cuando lo montáramos se amansaría.
Chifló llamando mi atención, con un movimiento de la mano diestra indicó que ya podía acercarme. Me despedí de la Canelilla frotándole la trompa con suavidad, reaccionó con un fuerte estornudo llenándome la mano de saliva. Sin asco alguno, utilicé agua del bebedero y me lavé, luego caminé hacia mi padre, quien esperaba contento a lomos de un Pancho ya tranquilo.
Extendió una mano, al tomarla jaló fuerte y con facilidad me subió a lomos del penco. Quedé sentado en la parte de adelante con papá a mi espalda.
Con un leve movimiento de las riendas, le indicó a Pancho que echara a galopar. Con paso medio apresurado, nos alejamos del corral atravesando el pequeño callejón que dividía nuestra casa y la de los vecinos, y en lo que tarda un pestañeo, cabalgábamos por la calle.
El aire fresco contra mi rostro siempre era grato y disfrutable, en especial después de tanto tiempo de no disfrutarlo en compañía de mis padres, ahora solo de papá.
Mi viejo le demandó al animal bajar la velocidad cuando llegamos al frondoso árbol donde siempre lo ataba, pensé que habíamos llegado, pero me sorprendió al dirigir a Pancho río arriba. No fue necesario preguntar el motivo, lo entendí. Ir al mismo lugar que compartíamos con mamá por ahora sería como clavarnos una espina, nos lastimaríamos y era innecesario despertar más dolor del que ya soportábamos.
—La nostalgia de un recuerdo siempre dolerá. —expresó en tono bajo—. No nos atormentemos tanto.
Un kilómetro arriba nos detuvimos. Primero se bajó mi padre, luego me ayudó a bajar y por último ató al penco a un árbol de poró. Y como rutina en cada pesca, de la silla desamarró un saco donde venían las cuerdas, una bolsa y el machete. Caminamos por el borde del río hasta encontrar un pequeño suampo y allí conseguimos la carnada.
Con el tiempo gané experiencia o fue solo otra “guaba” más, porque logré sacar dos guapotes de un tamaño aproximado de una cuarta, algo pequeños, pero era mejor a nada. Papá no tuvo éxito, por alguna extraña razón los peces picaron muchas veces, pero todos escaparon cuando intentó sacarlos.
Más tarde al regresar a casa y encerrar a Pancho en el corral, preparamos los guapotes. Claro, papá cocinó algo más porque esos animalillos no bastarían ni para alborotar la tripa.
—¡Gracias, papá! —le sonreí—. Hace mucho no la pasaba tan bien.
Me miró atento y devolvió la sonrisa.
—Hay que pasar la página a un nuevo capítulo.
—Nada puede arruinar este día.
—Por supuesto que no, Anderson.
—La cena quedó deliciosa, papá.
—Es bueno saberlo, nunca he sido bueno en la cocina como lo fue tu madre.
Lo dijo sin querer, no fue consiente del dolor que le causaría hasta que estuvo hecho, lo noté en su mirada decaída.
Rápido como un rayo se levantó, tomó los trastos y los llevó al fregadero actuando como si nada hubiese pasado. Eso me hizo admirarlo aún más, estaba sacrificando mucho con tal de no verme triste, a pesar de que su mundo quizás de hundía cada día más en vez de mejorar.
—¿Cómo sigue Kiara? —inquirió—. Vamos a darle una vuelta.
—Sí, vamos.
Emocionado, caminé detrás de él siguiéndole el paso. Esperaba que mi perrita se encontrara más tranquila, ya que pasó muy inquieta durante la mañana, y no me gustaba verla así de incómoda.
Papá fue el primero en ingresar a la habitación y encendió el interruptor de luz.
—¡Cielo santo! —expresó
—No… —musité.
El frío me envolvió el alma y un temblor agitó mi cuerpo.