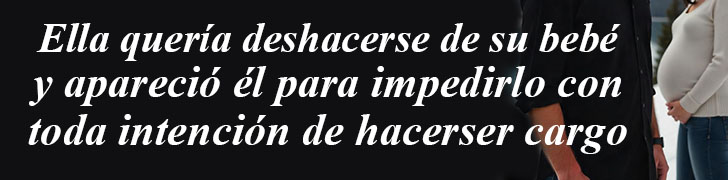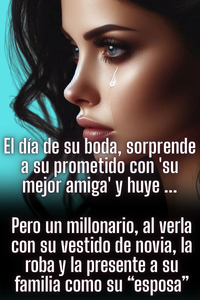Luz oscura
07. Terror y debilidad
Cuando Danielle salió por la puerta trasera de la Tana, Adriano comprobó que el sol ya estaba acariciando las copas de los árboles. Había estado desmayado alrededor de diez horas.
Diez horas torturando a alguien para sacarle información.
Por algo el capohitman actual de Scuro Luce había ingresado hace poco en la mafia y ya tenía un rango de importancia. Era de las personas más adustas y gallardas que Adriano había conocido. Podía asesinar a una familia a sangre fría sin temblarle el pulso porque el trabajo lo ameritaba, volver a su casa y dormir como un bebé. Jamás lo había visto molesto o asustado. Siempre mantenía esa fría y apacible expresión de tranquilidad inmutable. No sabía qué, pero Adriano juraría que ese tipo estaba cegado por algo.
Él siempre había sido el blando de la familia. Ingresó a Scuro Luce por el compromiso familiar de mantener la tradición, y si ahora contaba con el trabajo de Consigliere era porque su padre había fallecido y, por sucesión, el puesto le tocaba a él. Pero a decir verdad, cualquiera era mejor mafioso. Dani era mejor mafiosa, Edmund era mejor mafioso, su hermano... Nero era perfecto para su trabajo. Siempre le había reprochado el sadismo tan desentendido con el que trataba a sus víctimas; pero, siendo honesto, es justamente eso lo que se precisa para llevar a cabo semejante labor sin errores ni cargo de conciencia. Su hermano disfrutaba darle cacería a sus víctimas porque estaba totalmente seguro de que todas y cada una se merecían el tormento que él gustoso les confería. De igual forma, sabía que llegaría el día en que le dieran cacería a él y su vida acabara en un grito de dolor. Pero allí radicaba la particularidad de Nero: era distinto a las demás personas, él no le tenía miedo a la muerte. Una noche, en su hogar en Queens, se lo confió entre copiosas jarras de cerveza.
—¿Miedo al futuro? Es inútil —le había dicho—. Puede que no sea feliz, pero vivo cada día con un objetivo muy claro: matar a quien asesinó a nuestro padre. Es lo que me mantiene en pie. Es lo que me permite no vivir con miedo a la muerte.
Adriano lo comprendía, y una parte de él deseaba compartir su filosofía. Pero le era imposible. Él sí temía, por su vida y la de sus seres queridos. Temía tanto que, a veces, su preocupación le ocasionaba problemas como el golpe que había recibido en la mandíbula. Le temía a la muerte, y ese miedo era el que muchas veces lo había puesto al borde del precipicio. Pero sin importar cuánto lo intentara, le era imposible cambiar. Le era imposible dejar de velar por la vida de aquellos a quienes amaba. Y a eso, ¿cómo llamarlo? ¿Cobardía? ¿O valentía?
Un grito ahogado lo arrastró a la realidad, y cierta sensación de alivio lo invadió; por un segundo pensó que de allí traerían una persona sin vida. Danielle entró a la Tana arrastrando un pequeño cuerpo que se retorcía y luchaba bajo las sogas que la ataban de pies y manos. Chillaba y chillaba, a pesar de ir amordazada.
—¡Es una niña! —exclamó Adriano, indignado, dando cuatro amplias zancadas hacia el capohitman. A la mierda el dolor—. ¿Hablas en serio, Edmund?
Sinclair giró la cabeza lentamente hacia él y lo observó por encima del hombro. Allí estaban aquellos ojos color hielo, gélidos e imperturbables.
—Es necesario —fue su única respuesta.
Adriano quiso replicar pero se mordió la lengua. Sabía que no podía hacer nada para cambiar los acontecimientos que ocurrirían. Al menos, mientras siguiera viva, había esperanzas.
El matón, al escuchar los gritos a sus espaldas, abrió los ojos como si algo hubiese hecho click en su cabeza y, desesperado, trató de girarse en vano. Se movía de un lado a otro en un frenético intento por soltarse de las ataduras.
—¡Malditos hijos de puta! —exclamó, la ira y el terror inundando su mirada—. ¡Llegan a haberle hecho algo y...!
Edmund lo golpeó con una simple cachetada para aplacarlo.
—Calla, hombre —sentenció—. No le hemos hecho nada... aún.
Danielle llegó con la niña entre brazos y se detuvo junto al capohitman, frente al matón, dándole la espalda a Adriano.
—¿Ves? —continuó Edmund—. Sana y salva.
Se acercó a las mujeres y delicadamente le quitó la mordaza a la pequeña. Lágrimas saladas corrían por sus mejillas sonrosadas.
—¡Papi! —chilló de forma desgarradora—. ¡Papi!
—Nena, todo va a estar bien —buscó tranquilizarla, intentando aplacar la congoja en su voz; sus ojos estaban cristalizados y el labio inferior le temblaba—. Créeme, todo va a estar bien.