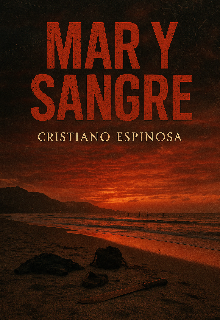Mar y sangre
Capítulo 5: Puerto Seguro.
Los disparos y los gritos seguían retumbando en la distancia mientras Felipe, Margaret y Alexis se apresuraban entre la maleza y los callejones del barrio La Paz. Felipe, margaret y Alexis corrían con el corazón en la boca, sabiendo que estaban a solo minutos de llegar al aeropuerto Simón Bolívar, el supuesto refugio seguro del que tanto se hablaba por radio y entre los pocos sobrevivientes.
La sangre aún les latía en los oídos tras el que paso con la horda enYo Buenavista. La pérdida de 10 miembros del grupo había dejado una herida difícil de tragar. Las últimas palabras del líder del otro grupo, antes de caer por el balcón del segundo piso y ser devorado por los caminantes, seguían resonando en la mente de todos: “¡No se detengan, corran, carajo!”
Al llegar a la reja perimetral del aeropuerto, los recibió un escuadrón de soldados uniformados con caras desgastadas por el cansancio y el combate. Les apuntaron con sus rifles hasta que confirmaron que no estaban infectados. Luego, les abrieron paso hacia el interior del recinto.
Lo que encontraron dentro era inesperado: una zona completamente fortificada, con carpas médicas, cocinas improvisadas, generadores eléctricos, y hasta una pequeña escuela improvisada para los niños que habían sobrevivido. Parecía otro mundo, un pedazo de civilización en medio del caos.
Mientras los soldados revisaban sus pertenencias y hacían preguntas básicas de seguridad, Felipe y Margaret observaban todo en silencio, sin saber si soltar una lágrima de alivio o seguir con la guardia arriba. Fue entonces cuando los vieron.
—¡La pulga! —gritó Margaret, sin poder creerlo.
El pelaito que todos creían muerto apareció desde una carpa médica, con un vendaje en el brazo y una gran sonrisa en la cara. Tras él, la enfermera del barrio Bavaria, la misma que los ayudó al inicio del brote, caminaba lentamente con ayuda de un bastón improvisado.
—No puede ser —susurró Felipe, acercándose con paso rápido.
—¿Ustedes cómo... cómo salieron de allá? —preguntó, incrédulo.
La enfermera sonrió con tristeza y le palmeó el hombro.
—Fue el viejo vigilante del edificio, ese que nunca hablaba mucho y el gordo. Cuando la horda se vino encima, nos gritaron que corriéramos y ellos atrajeron a los zombies con el pito y una linterna. Se los llevaron lejos... nunca regresaron.
—Nos escondimos en un almacén —agregó La Pulga—. Estuvimos allá dos días, sin agua casi. Hasta que llegaron los soldados y nos sacaron.
El reencuentro fue emotivo, lleno de abrazos, lágrimas y un suspiro colectivo de alivio. Por un momento, el grupo sintió que quizás sí podían sobrevivir, que aún quedaban pedacitos de humanidad en ese mundo roto.
Esa noche, bajo las luces tenues del aeropuerto y el zumbido constante de los generadores, todos durmieron por primera vez sin miedo a no despertar. El refugio parecía un verdadero puerto seguro.
Pero mientras la cámara se alejaba del grupo, elevándose en el cielo estrellado de Santa Marta, una figura sombría caminaba por uno de los hangares cerrados al público. Dentro, se escuchaban murmullos, cadenas, y el eco de pasos apresurados.
Ninguno de ellos lo sabía aún, pero aquel refugio tenía secretos que, tarde o temprano, iban a salir a la luz.
#1184 en Fantasía
#724 en Personajes sobrenaturales
#1788 en Otros
#120 en Aventura
Editado: 12.07.2025