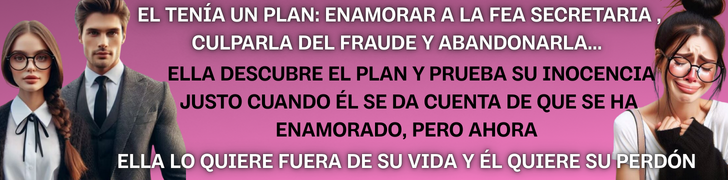Más allá de las sombras.
Capítulo 6: El Templo de la Tierra
El sol se deshacía en las dunas cuando el elefante regresó.
No traía promesas, solo verdad.
Se paró frente a Elkin y, por un momento, no lo vio como hombre…
Lo vio como alma.
Un alma que, aunque herida, ya no sangraba.
—Tu misión aquí ha terminado —dijo con una voz que era viento y tambor.
Elkin no respondió de inmediato.
Su pecho pesaba.
La comunidad lo había tocado sin tocarlo.
El anciano, los muchachos, incluso su padre… todos eran parte de un rompecabezas que ya no dolía encajar.
—Duele —susurró.
—Claro que duele —dijo el elefante—. Los lugares que nos sanan siempre duelen al marcharnos. Pero si no doliera, no habrías sanado.
Elkin abrazó al anciano. No dijo nada. El silencio entre ellos fue más fuerte que cualquier despedida.
Y partieron.
—¿A dónde vamos? —preguntó mientras el sol caía como un pájaro cansado.
—A donde tu alma te lleve.
Elkin no entendió. Pero caminó.
Y esta vez, no era el mismo.
Ya no se arrastraba.
Caminaba como tigre en su selva.
El desierto parecía no existir. Solo polvo que se rendía a su paso.
Rieron. Sí, él y el elefante.
Hablaban de sueños, de silencios, del olor de las tormentas que aún no nacen.
Al tercer día, el horizonte se abrió como una herida celestial.
Un oasis.
Pero no era solo agua.
Del centro… emergió un templo.
No crecía: se erguía como si siempre hubiera estado ahí, esperando ser vista.
Elkin se detuvo.
Sus pupilas se abrieron como puertas sin llave.
Sus labios murmuraron un asombro sin nombre.
—¿Qué es esto?…
—Tu templo —respondió el elefante—. El templo de la Tierra.
Y mientras el viento soplaba entre palmas y espejismos, el elefante habló una última vez:
—El chakra raíz es la raíz de tu árbol. Donde empieza todo. Instinto, pertenencia, seguridad. No lo olvides: si niegas tus raíces, jamás conocerás el cielo.
La tierra tembló. Una estampida cruzó el desierto como despedida.
El elefante se unió a ella.
Antes de desaparecer por siempre, volteó:
—No camines como el que busca. Camina como el que ya es. Lo que eres será siempre más fuerte que lo que perdiste.
Y se fue.
Elkin respiró. Temblaba. No por miedo. Por certeza.
Caminó hacia las puertas. Inmensas. Antiguas. Vivas.
Y apenas tocó la madera, se abrieron solas.
Entró.
La luz lo bañó con un dorado que no venía del sol.
En el centro… una fuente.
Pero no era agua.
Era luz líquida, danzando en espirales, como si cada gota llevara un recuerdo del universo.
En su centro, pétalos flotaban sin marchitarse. Piedras levitaban. La armonía tenía forma.
Era belleza sin lenguaje.
Y entonces… ¡splash!
Un delfín saltó.
Sí. Un delfín.
Radiante. Azul y plata. Como si viniera de las estrellas.
—Hola, Elkin —dijo el delfín, sonriente.
Elkin se echó para atrás.
—¿Qué carajos…? —se llevó la mano a la frente—. O estoy loco… o aquí todos los animales hablan.
—Si eso piensas, estás más cuerdo de lo que crees —rió el delfín—. Escuchar al alma no es locura. Es recordar lo olvidado.
Elkin respiró hondo.
—Busco al maestro del templo.
—No puedo responderte eso. Primero… dime: ¿qué has aprendido en tu camino hacia este templo?
Elkin cerró los ojos.
Y no pensó.
Recordó.
—Aprendí que la muerte es solo un tránsito.
Que proteger no es dominar, sino cuidar con el alma, sin pedir nada.
Que desnudarse ante uno mismo es el primer acto de valentía.
Y que aunque el linaje me rechace… mi camino no depende de ellos.
Es mío.
El delfín asintió.
Y entonces…
Un calor lo invadió.
Su espalda ardió.
La cola de la serpiente tatuada brilló. Oro puro, danzante en su cadera.
Elkin cayó. No por debilidad. Por revelación.
Su cuerpo pesado. Su mente flotando.
Y la fuente lo tragó.
Luz. Agua. Calor.
La conciencia se disolvió.
Y en la penumbra entre mundos…
La voz del elefante, como eco lejano:
—Elkin… superaste el templo de la Tierra.
Tu chakra raíz es libre.
Me encantó ser tu guía.
Y todo… fue luz.