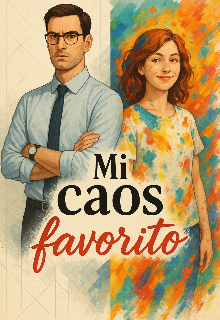Mi caos favorito
Capítulo 2
Días después del "acuerdo" firmado con un garabato artístico y el guiño de complicidad que Martín, extrañamente, aún no lograba descifrar del todo, Luz llegó al apartamento del empresario. Martín la recibió con la tensa formalidad de quien espera una bomba de tiempo a punto de explotar. Su impecable hogar, un santuario de líneas rectas y colores neutros, parecía esperar con temor la invasión que se avecinaba. Cada objeto estaba en su lugar, cada superficie pulcra reflejaba la luz con deslumbrante simetría.
—Bien, Luz. Aquí tiene las habitaciones donde se colocarán los lienzos —comenzó Martín, su voz un murmullo que intentaba disimular la ansiedad—. He despejado las paredes para facilitarle el trabajo. Por favor, tenga cuidado con... todo.
Su mirada recorrió el estudio de Luz en un flashback mental, y una sombra de terror cruzó su rostro inmaculado.
Mientras Martín le explicaba, con un nivel de detalle digno de un manual de instrucciones para naves espaciales, dónde iría cada cuadro y sus estrictas "consideraciones estéticas" (léase: sus inflexibles normas de color y forma), Luz estaba más interesada en el ambiente en sí. Sus ojos de artista no veían un apartamento; veían un lienzo gigante esperando ser intervenido. Tocaba las superficies frías con curiosidad, sentía la ausencia de "vida" y ya imaginaba cómo una explosión de color podría transformar ese espacio tan... medido.
Desempacó sus materiales: botes de pintura de colores que no existían en el vocabulario de Martín, pinceles de todos los tamaños y unos trapos viejos que parecían haber sobrevivido a varias guerras artísticas. Los dejó, con la más pura inocencia, sobre el impoluto suelo de madera.
De repente, dos elegantes galgos italianos, Enzo y Ferrari, pulcramente arreglados y con collares de diseño, entraron a la sala con pasos suaves. Eran la viva imagen de su dueño: esbeltos, refinados y con una distancia casi aristocrática.
—Ellos son Enzo y Ferrari —dijo Martín con una voz casi reverente, como si presentara a miembros de la realeza—. Por favor, no les moleste.
El tono era claro: no quería que esos artistas caninos fueran "contaminados" por la presencia desordenada de Luz.
Pero Luz, que sentía una conexión inmediata con cualquier criatura viviente (especialmente si no seguían reglas de etiqueta), no pudo resistirse. Se agachó, ajena a la advertencia de Martín, para saludarlos con una sonrisa sincera.
—¡Hola, chicos! ¡Qué guapos son!
En ese momento, mientras estaba distraída midiendo mentalmente una pared y rascando cariñosamente detrás de la oreja de Ferrari, un bote pequeño con pintura azul vibrante (un tono que jamás estaría en la paleta aprobada por Martín, ni siquiera en el cinco por ciento permitido de azul cielo) que había dejado descuidadamente en el suelo... ¡zas! Enzo, con la curiosidad innata de un perro (sin importar su pedigrí), se acercó olfateando y lo volcó con su elegante pata.
Una mancha de pintura azul brillante salpicó la alfombra color crema, impecable hasta ese segundo. Y, peor aún, alcanzó el pelaje corto y claro de Ferrari, dejando una llamativa marca azul en su costado, como un tatuaje tribal mal hecho.
El silencio se instaló en la habitación, solo roto por el jadeo ligeramente culpable de Enzo y la mirada horrorizada de Martín. Ferrari se sacudió, esparciendo pequeñas gotas azules por el suelo, como si fueran confeti de una fiesta clandestina.
—¡¿Qué ha hecho?! —la voz de Martín era un susurro cargado de incredulidad y furia contenida. Su mandíbula se tensó, sus ojos, muy abiertos, fijos en la mancha azul en el que consideraba uno de sus hijos peludos.
—¡Oh, no! Lo siento muchísimo... —Luz se acercó con un trapo (que casualmente tenía más manchas de pintura) e intentó limpiar a Ferrari, empeorando ligeramente la situación al frotar la pintura en el pelaje—. No vi que estaba ahí. Enzo fue muy curioso.
Ferrari, asustado por el alboroto que se había desatado, se escondió detrás de las piernas de Martín, dejando un rastro azul en sus pantalones impecables.
—¡Esto! ¡Esto es exactamente lo que temía! —Martín llevó la mano a su oído y sacó su impecable teléfono móvil. Su voz se elevó, volviéndose un rugido apenas contenido—. ¡Mamá! ¡Te lo dije! ¡Esta chica es un CAOS! ¡Ha arruinado mi alfombra, mi perro y mis pantalones en los primeros CINCO minutos! ¿¡De verdad crees que va a dar 'vida' a mi apartamento o va a prenderle fuego a todo!? ¡Necesito que vengas AHORA MISMO a ver esto!
Colgó el teléfono con un golpe seco, con el pecho agitado. Luz lo miró, estupefacta por la magnitud de su reacción, pero también con una punzada de diversión ante su dramatismo. Ferrari, sintiendo la tensión, se acurrucó más cerca de las piernas de Martín, como buscando protección del gran hombre ruidoso.
Unos minutos después, sonó el timbre. Martín abrió la puerta para revelar a su madre, Elena Garrido, una mujer elegante, con un brillo astuto en los ojos y una sonrisa que sugería que ya se lo imaginaba. Llevaba un bolso grande, quizás un poco menos formal de lo que Martín aprobaría.
—Ay, Martín, hijo. ¡Qué exagerado! —Elena entró; sus ojos fueron directamente a la mancha azul en la alfombra y en Ferrari, luego a la cara exasperada de su hijo, y finalmente a Luz, a quien sonrió cálidamente—. Ya me imaginaba algo así. ¿No te dije que el arte es un poco... impredecible?
Se acercó a Luz, ignorando las protestas de Martín que ya empezaban a sonar en segundo plano.
—Así que tú eres Luz —dijo Elena, con una sonrisa genuina—. Mucho gusto, soy Elena, la madre de este gruñón. No te preocupes por mi hijo, es un poco... intenso con el orden. Pero tiene buen corazón.
Luz, aliviada de encontrar a alguien razonable, le devolvió la sonrisa.
—Mucho gusto, Elena. Lamento mucho lo de la pintura. Fue un accidente. ¡Prometo que limpiaré todo!
—No te preocupes, querida —Elena le dio un guiño a Luz—. Ya traigo el kit de emergencia para manchas de pintura en perros de alta gama y alfombras exóticas. Sé cómo es mi hijo.
Sacó de su bolso un arsenal de productos de limpieza, toallas, y hasta un pequeño cepillo de cerdas suaves.