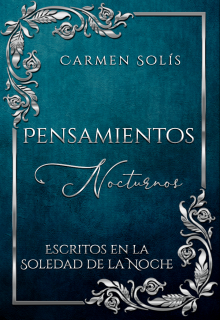Pensamientos Nocturnos
Duelo Incomprendido
Un duelo incomprendido, marginado.
La gente no lo ve, pero la madre lo siente todo.
Su bebé se ha ido, ha fallecido.
Su vientre ya no vibra.
De un momento a otro,
dejó de dar vida.
No hay quien contenga el dolor,
o en realidad nadie sabe contenerlo lo suficiente
y la mujer lo carga entero consigo.
Los pechos calientes,
cual mamífera, le reclaman a su cría.
La leche fluye, duele y brota,
recordándole con cada gota implacable
lo que ha perdido.
La madre llora.
Lo hace, aunque no sabe cómo llorar para que se vaya,
o al menos se apacigüe,
ese espasmo que la espera causa
y que por ratos en silencio la asfixia.
Llora en soledad mientras se ducha,
mientras intenta dormir, sin conseguirlo;
mientras la vida de los demás continúa,
aunque la de ella haya quedado en una pausa infinita.
Y arde, quema,
la masacra el pensamiento de lo que pudo ser,
del bebé que tan pronto se fue.
Ahora sus brazos se encuentran vacíos,
sus sueños destruidos,
el nido desierto.
Es ahora una mujer sin título,
una madre que ha perdido a su hijo;
el hijo que por siempre amará.