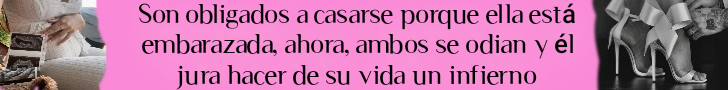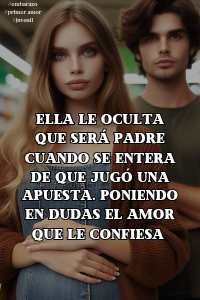Pequeña ciega
Capítulo 1: De cómo eres realmente.
Me voy a poner sincera con el lector, puesto que nadie sabe quién soy.
No soy atractiva para mucha gente, en especial para los chicos, uso ropa holgada con la intención de ocultar mis kilos de más en el abdomen, a veces no me cepillo los dientes ni el cabello, cuando no tengo que salir no me baño aun si son tres o cuatro días seguidos —estaba dudando en escribir esta última parte, pero también soy de esa gente a la que le da igual que cualquiera lo sepa, aunque narrar en primera persona hace que me dé cuenta que sonó algo creepy—.
Uso gafas con 6.8 de graduación en cada lente, tengo un color de piel intermedio y estoy en el promedio de estatura, 164 cm, es el promedio, pero siempre he sido más alta que la mayoría.
Me despierto temprano, hoy es jueves y todavía estoy de vacaciones, la alarma no es útil porque jamás la escucho, aunque curiosamente me levanté dos horas antes de que sonara, pienso que tengo tiempo de más como para eliminar las inútiles alarmas de mi celular, me estiro para desperezarme.
El sonido de la licuadora en la cocina es insoportable desde allá abajo, mis padres están haciendo el desayuno, al menos pasaré algún rato con ellos por la mañana, me pongo un pijama para poder bajar, duermo en ropa interior, por cierto. Soy la única que sube y baja escaleras todos los días en mi casa, porque mi cuarto es el único segundo piso, no es tan grande, cabe decir.
Camino hasta la cocina donde ambos padres míos están recalentando la comida de ayer —espagueti y frijoles refritos—, no quisiera decir que son flojos, pero saben cómo ahorrar el tiempo, la comida y el dinero. Mientras mi mamá pone diferentes vegetales en la licuadora voltea a verme.
—Hola, ¡qué milagro que madrugas! —sonrío con ella y luego aprieto los dientes para soportar el ruido de la licuadora nuevamente. Le digo hola a papá con un tono más fuerte para que el ruido no se interponga, y él me responde de la misma manera. Cuando la licuadora termina de hacer su trabajo, mi mamá toma tres vasos y sirve el licuado, sé que el tercero es para mí, desearía no haber bajado justo a la hora del licuado, me gustan los vegetales, pero separados y en una pieza.
—Te lo bebes todo —me dice ella, me alcanza el vaso lleno. Me ve haciendo una mueca de asco y de inmediato agrega: —Ándale, te hará bien.
Mi papá tomó su vaso y se lo bebió para darme el ejemplo. Por favor, ya no tengo diez años; sin embargo, de una rara manera, ver que él se lo toma tan naturalmente, me da algo de valor para hacerlo también, y me lo acabo antes que ellos. Enjuago mi vaso y lo pongo en su lugar.
—Calienta seis tortillas para ir desayunando, voy a ver si tu hermano ya se despertó, ayer hizo una cita con el dentista para hoy a las diez —dice mi mamá. Yo asiento. Mi hermano es un par de años mayor que yo, mi mamá aún se preocupa demasiado y está al pendiente de cualquier cosa respecto a nosotros, sabe que ya no tiene qué hacerlo, pero lo hace porque sabe que aún la necesitamos para levantarnos por la mañana.
Encuentro el comal sobre el horno y lo pongo sobre la estufa, saco las tortillas del refrigerador y comienzo el aburrido trabajo de calentarlas. Mi papá está sirviendo en cada plato un poco de sopa, un poco de frijoles y fruta picada.
—¿Dormiste bien, Ceci? —me pregunta papá.
—Dormí bien, ¿y tú?
—También.
Me gustan las sencillas pláticas con mi papá.
Desde la cocina se escucha a mamá gritarle a mi hermano: “¡Ya levántate! ¡A desayunar, Erick!”
Mi mamá nunca ha sido muy fan de la delicadeza, pero no es como si mi hermano se levantara con un llamado amable, a él tampoco le es útil el despertador.
Termino de calentar las tortillas y las llevo para la mesa, me siento en mi sitio al lado de mi papá y él me pide de favor que prenda la televisión para ver qué hay de nuevo en el noticiero, lo hago.
“¡Erick! ¡Se enfría el desayuno!”, vuelve a gritar.
Mi papá y yo nos intercambiamos miradas y reímos en silencio, adoramos a mi madre, aunque sea una gritona.
Mi hermano llega con expresión de haberse desvelado, él es un poco más pálido que yo, y por eso las ojeras tienden a notársele más.
—Hasta que te levantas —le digo.
—Ash —farfulla—. ¿Hay café? —pregunta sin saludar.
—No, si haces me das una taza —aprovecha mi papá. Cuando él era joven bebía mucho café con más azúcar de la que me gustaría, también adoraba las golosinas y las comía en exceso, parte de la razón por la que ahora tiene diabetes, y el café lo toma sin una pizca de azúcar.