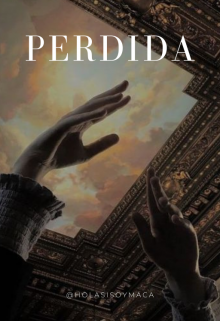Perdida [completa]
Capítulo II
Lunes 16 de marzo de 2020
12:15 p.m
Santa María del Carmen es un colegio privado ubicado en el centro de Castelar con un ambiente bastante hostil, lleno de chicas y chicos con un complejo de superioridad casi colonizador por estar sentados en una montaña enorme de plata y por tener un apellido bien europeo que de tan sólo nombrarlo brille. Racistas, misóginos, lgbtfóbicos y un extenso etcétera es lo que puede describirlos mejor.
Siempre estuve en boca de todo el mundo por tener la tez oscura y un gran volumen de rulos. Nunca lo supe con certeza, pero mamá siempre me dijo que probablemente nuestra familia tenga ascendencia indígena o africana.
Desde los seis, fui el blanco de las burlas de la escuela por ser racializada, pero el año pasado les hice frente a los que más me acosaban.
Sí, once años después. Tardé once años en entender que lo que mis compañeros ejercían sobre mí no era solamente bullying, si no que también tenía cargada una gran cuota de racismo relacionada a mis rasgos físicos. Pero, como la mayoría, lo tenía tan interiorizado que me costaba verlo como lo que era. Quién no se mueve no siente las cadenas, dice una frase. Y, efectivamente, los días me lo confirman cuando veo a mi alrededor a personas oprimidas naturalizando su opresión.
Junto a mi militancia, muchas y muchos empezaron a tenerme respeto, luego de un tiempo.
Recuerdo que cuando teníamos un profesor o compañero nuevo y yo decía mi nombre, siempre hacían la misma pregunta: ¿de dónde sos?
Y yo tenía que respirar hondo, contar hasta cinco muy rápidamente, y explicarles que era argentina y que no sabía mi ascendencia, porque siendo el año dos mil veinte algunos todavía no entienden que asumir la nacionalidad de alguien por tener determinados rasgos físicos es racista.
En este país discriminador en el que nací y me crié, siempre llamé la atención a donde quiera que fuese.
Pero hoy, después de la desaparición de Irina, apenas crucé la puerta principal de la escuela, todos se dieron vuelta para mirarme y cuchichear. Era imposible pasar desapercibida. Todas sus miradas se posaban en mí. Más de lo normal.
Todos la conocían por ser la vicepresidenta del centro de estudiantes y sabían que éramos uña y carne desde los seis años. Ante las agresiones, ella y Valentín siempre estaban para cuidarme las espaldas, defenderme y secarme las lágrimas.
Frecuentemente nos observaban cuando nos paseábamos caminando por los recreos en el patio de la planta baja, pero hoy el escenario era muy diferente: yo caminaba sola y los veía mirarme, cuchichear por lo bajo y susurrar su nombre como si yo no supiese lo que había pasado, como si yo no hubiese sido una de las últimas personas que la vió antes de desaparecer.
Por suerte, encontré a Valentín, que me rescató de aquella situación tan incómoda cuando empecé a sentir cómo me clavaban sus ojos en la espalda. Estaba hablando con Ana Clara, una compañera del otro curso que me cae bien.
Aprovechamos los quince minutos que faltaban para la formación y fuimos a hablar solos al aula. Subimos las escaleras, entramos, dejamos las mochilas tiradas en el piso, y nos sentamos arriba de las mesas.
— ¿Cómo que no se sabe nada? — nos preguntó Ana Clara.
— Como escuchaste — respondí mirando una baldosa — jamás llegó a su casa.
— ¿Y qué pasó con el cumpleaños de Mateo?
— Se hizo igual — contesto Valen, quien también se notaba que estaba angustiado — todos se enteraron de que ella estaba desaparecida en la fiesta, cuando la mamá de Irina llamó a Mateo por teléfono a las doce de la noche.
Ana abrió los ojos como platos.
— ¿En serio? — preguntó desconcertada.
— Sí. Mateo apagó la música, se subió a una mesa y preguntó en voz alta si alguien sabía algo. Todos se quedaron en silencio y cuando se dieron cuenta de que él se sentía mal, empezaron a irse — respondió mi amigo.
El silencio invadió el salón. Afuera, los pájaros cantaban y la vida pasaba como si nada.
Yo quería que todo se detuviese.
— ¿Y su teléfono? — volvió a preguntar nuestra compañera.
— Apagado.
— Mierda — exclamó llevándose una mano a la cabeza — ¿su mamá ya hizo la denuncia?
— La va a hacer hoy — le contesté — voy a hablar con ella cuando salga del colegio.
— A mí hay algo que no me suena en todo esto — siguió — Mateo no vino a clases el viernes, y hasta donde sé hoy tampoco va a venir.
Valentín y yo nos miramos preocupados. Lo que pasó el viernes entre Irina y Matías también es muy sospechoso. Quizás sea una casualidad, dos hechos separados que no tienen relación entre sí. Quizás nada de esto tenga que ver con Matías o Mateo, pero hasta Ana se daba cuenta de que había algo extraño. ¿Cómo fue que Mateo no se enteró de la desaparición de su propia novia si no recién a la medianoche, dos horas después de haber empezado la fiesta y cinco horas y media antes de que se la llevaran? Acá había gato encerrado.
El sonido del timbre marcando las doce y media para hacer la formación nos obligó a bajar al patio principal y detener la charla.
Cuando ya todos formamos, nos callamos y el director Miguel Maltés hizo su entrada, sabíamos que no iba a haber buenas noticias.
— Buenas tardes.
— Buenas tardes, señor director — dijo toda la escuela al unísono.
Luego de izamiento a la bandera, Maltés se acomodó la corbata y tomó un micrófono. Dos agentes de la policía se acercaron, parándose a su lado.
— Siéntense, por favor — nos pidió, y todos, al mismo tiempo, nos sentamos.
Fue ahí cuando las manos empezaron a temblarme y sentí un nudo en el pecho que sabía que tarde o temprano iba a desatarse en llanto.
— Bueno, chicas, chicos, probablemente todos y todas estén al tanto, gracias a las redes sociales o la televisión, de lo ocurrido el pasado viernes 13 de marzo con su compañera de sexto ‘A’, Irina Schaffer. A mi lado, están los agentes Gómez y Tartagal de la PFA¹ para darles algunos detalles de lo que se sabe hasta ahora.
#3069 en Detective
#914 en Novela policíaca
#9405 en Thriller
#3733 en Suspenso
una desaparicion, tres amigos, un mensaje de texto desconocido
Editado: 21.06.2021