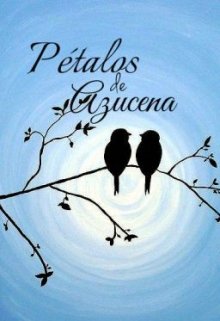Pétalos de azucena
Perdición
Género: Ficción General.
La miró. Y la volvió a mirar. Y la siguió mirando durante un largo instante, porque la verdad es que no podía apartar la vista de ella. Su rostro parecía poseer un imán al que sus ojos correspondían inevitablemente. No podía dejar de verla, no podía.
Se sintió atrapada entre la cordura, la de verdad y la cordura, la de ella.
O tal vez era el inequívoco sentimiento de remordimiento el que la atacaba sin piedad, sin paciencia; la sensación de la culpa la que hacía que su alma se sintiera mil toneladas más pesada, inllevable.
«Debe ser ahora», se apremió. Las doncellas podrían llegar en ese momento y sorprenderla.
Pero, ¿quería ser sorprendida?
«¡No, por supuesto que no!».
La mirada fue a pararle de nuevo en su fisonomía dormida; su belleza era tan arrebatadora como una puesta de sol, pero discreta, como felino. Miró sus ojos, intentando esperanzada de ver el azul tormenta que había en ellos a través de sus párpados escuderos color perla. Perla porque su piel relucía como si estuviera recibiendo siempre un baño de luz de luna, resplandeciente e inmaculada. El aire que ingresaba por sus fosas nasales se veía reflejada en los suaves vaivenes de su pecho.
Suspiró, conmovida. Era preciosa. Una verdadera joya.
De súbito, las lágrimas acudieron a sus ojos, inundándolos de pena salada, siendo acompañadas de unos sollozos dolidos que trató de amortiguar escondiendo su rostro en su cuello. Era la cordura de verdad invitándole a desistir.
Mas no podía, no tenía permitido dejarse vencer por el miedo y la culpa. Era su deber prevenir el futuro sufrimiento de su anhelado linaje. Esa era su misión: impedir la perdición de su esposo e hijo en garras de ella.
Los lastimeros gemidos ya no tenían cabida en el silencio de la recámara, solo su lenta respiración y los latidos punzantes que apenas la dejaban razonar.
Sintió todo su cuerpo paralizarse, la sangre parar su recorrido por sus arterias y el oxígeno que necesitaba su cerebro para funcionar brillar por su ausencia cuando un suspiro lento y torpe salió de sus labios rosados. Sus pestañas aletearon un segundo hasta que sus grandes orbes la escrutinaron con un atisbo de confusión.
Y habló.
—¿Mamá? —musitó, aturtida, con voz tierna—. ¿Qué llevas ahí, mamá?
Y lo sintió. El impulso necesitado. Alzó la cacelora y lanzó su ardiente contenido en el hermoso semblante de su pequeña hija.
Finalmente. Los había salvado.