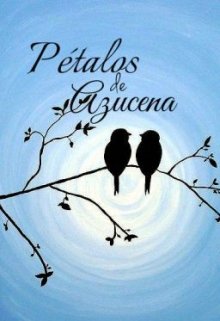Pétalos de azucena
El quiosco de Cúpido
Género: Romance.
Constató con alarma si las llaves de su apartamento se hallaban en el bolsillo trasero de sus pantalones, donde imaginó haberlas colocado al salir por la puerta. Suspiró con alivio al sentir la dureza de las mismas con sus dedos: no tendría que volver a molestar al cuidador del edificio.
Eran ya las cinco de la tarde en Sicilia, Italia, y el sol no parecía querer abandonar todavía la comodidad de las nubes, porque aún refulgía un calor fogoso que la hacía sudar ligeramente mientras caminaba por las llamativas avenidas de Palermo en aquel atardecer de julio.
Sonrió con simpatía al señor que se apostillaba a vender flores en la esquina de su calle a las parejas enamoradas y las mujeres solteras que, así como ella, aguardaban el día en que el amor se dignase a asomarse por su ventana —o por la puerta, si se le hacía complicado—.
Sin embargo, ella era paciente y era una firme creyente de que lo bueno se hacía esperar.
El señor de las flores la llamó con la mano, instándola a acercarse. Respondió con una sonrisa y se encaminó hasta él, quien le tomó la mano y se la besó, a forma de saludo.
—¡Buon pomeriggio, mi querida!
La mujer contestó, risueña, aunque dudosa, y un poco avergonzada, de utilizar sus pocos conocimientos sobre el idioma en público. Ya iban a ser tres meses viviendo en aquella portentosa ciudad, que a ratos se le hacía mágica, y, no obstante, todavía desconocía la lengua, salvo tal vez, algunas frases sueltas que había aprendido en el mercado cuando había ido allí para abastecerse.
El señor Schiera, el vendedor de primavera, le cuestionó una vez más sobre sus asuntos en el amor y ella rodó los ojos, divertida, haciéndolo reír.
—No ha cambiado nada, señor Shiera —replicó, mostrándose impasible, pero en el fondo sabía que el comerciante se sentía algo mal por ella.
—Ten fe, piccola. Ya verás que te llegará tu amore.
Con otra sonrisa pendiente en los labios, ella partió y se despidió del señor con un ademán corto. Continuó su travesía, aún sin destino, hasta que llegó al mercado, donde hacía sus mandados, regularmente por semana.
Se internó por la infinita galería de comercios y demás puestos con los que aquellos hombres y aquellas mujeres laboriosos se ganaban el pan cada día.
Vislumbró pequeños y grandes establecimientos que ofrecían carnes frescas; otros, vegetales multicolores y de diversa variedad; un tenderete que atrajo mucho su atención por su particular producto: una inmensa cantidad de dulces y pasteles de todo tipo de colores, tamaños y formas. Embriagadora era la fragancia que se internó en sus fosas nasales al aproximarse más al local, buscando disfrutar más del aroma.
Unos pasos más y su interés se desvió con rapidez hacia la derecha de la pequeña pastelería. Allí, apiñado, se alzaba un pequeño quiosco que ofertaba libros a un precio asequible. Estantes, mesas y sillas estaban atestadas de tomos de todos los géneros y magnitudes. Aquella vista le abrió el apetito a su curiosidad, así que se colocó en el mostrador, para poder observar todo con más calma.
Al fondo, un hombre con cabello rizado y una barba incipiente se encontraba devorando un libro en un pequeño taburete. No pudo escrutarle más el rostro, porque estaba casi hundido entre las páginas del volumen. Mas no le regaló más esmero de su parte, ni siquiera sabía si iba a comprar algo siquiera.
De súbito, aquel individuo levantó la mirada para ver los alrededores y se sobresaltó al tener enfrente suyo a una mujer que miraba los libros en los anaqueles de su negocio con el escrutinio de un inspector.
Y era hermosa.
Se irguió en su asiento con apremio, se alisó el suéter —que quedó igual de estrujado— y se dirigió hacia la repisa tratando de pensar qué podría decir sin lucir como un descerebrado.
Saludó con cordialidad y la mujer le sonrió. La sonrisa más despampanante que había tenido la suerte de ver en mucho tiempo. Sintió un estremecimiento en la zona del cuello que se expandió por todo su cuerpo y su boca quedó entreabierta, esperando palabras que no brotarían.
Ella, por su lado, sintió unas inmensas ganas de enterrar sus manos en aquella cabeza esponjosa y rizada.
—¿Cómo te llamas? —consiguió ella articular, con un acento que la abochornó.
Sin embargo, él estaba aferrado a su mirada. Aquella mirada almendrada.
—Marco. Marco Scalici. —Su voz la hizo vibrar.
—Yo soy Cata. Catalina Santiago.
Ambos sintieron a su corazón bailar.