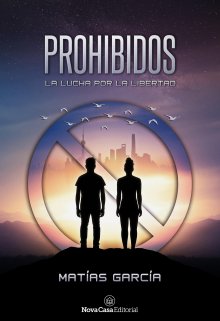Prohibidos Libros 1
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 6
Alicia
Estoy volando.
Me elevo sobre un mar tan vasto y azul como el cielo. Lluvia cae contra mi cuerpo y, en vez de afectar mi vuelo, hace que me sienta plenamente viva y liberada.
Estoy volando como un ave real, no como una robótica.
Sobrevuelo Sudamérica. Luce sobrecogedora y llena de vida, diferente a cómo la describen los archivos históricos admitidos por el gobierno. Veo selvas, montañas y llanuras; ríos, mares, lagos y bosques; ciudades, pueblos, casas y edificios…
De un segundo a otro, veo gente. Ancianos con arrugas en todo su cuerpo y sonrisas igual de bellas que sus rasgos. Niños que corren de un lado a otro, demasiado contentos para preocuparse de lo que sucede en el mundo. Hombres y mujeres amándose en completa libertad que me demuestran que el cariño es más que una posesión o una obligación.
Soy libre por primera vez. Puedo ser feliz aquí.
El entorno cambia en un abrir y cerrar de ojos: la gente muere y cae en las calles como dominós. Lloran. Corren. El pánico es evidente. No pueden escapar.
Yo tampoco.
Me siento enferma. Toso sangre. Mi cuerpo pesa, me cuesta mantener el vuelo, mi visión se torna borrosa y sudo por todas partes. Algo resplandece en el horizonte: Arkos, el gran refugio de la humanidad. Mi salvación.
La nación se aleja cada vez más a medida que avanzo. Luce inalcanzable ahora que estoy perdiendo las esperanzas de salvarme.
De la nada, pesadas cadenas amarran mis piernas y me arrastran a la superficie con rapidez.
Voy a morir.
Mi llama se apaga.
No soy un ave libre o feliz…
Soy un ave en extinción.

Despierto de golpe, sobresaltada. Ya no vuelo sobre Sudamérica; me encuentro en una minúscula habitación de iluminación tenue y paredes derruidas. Intento ponerme de pie para averiguar en dónde estoy, pero un dolor punzante en la nuca me obliga a recostarme de regreso sobre la cama bajo mi cuerpo.
Miro a mi alrededor. Oigo pasos fuera de la habitación. Una puerta se abre y un joven desconocido entra en el cuarto: tiene un cuerpo fornido y la tez morena. Dos cejas pobladas dominan su frente y le brindan un aspecto rudo y atractivo a la vez.
El chico trae una bandeja de metal un tanto oxidada en sus manos. Esboza una sonrisa al encontrarme despierta.
—Te traje algo de comer. Solo tenía pan integral y suplementos alimenticios, pero será sufi…
—¿Quién eres? —lo interrumpo—. ¿Dónde estoy?
—Estás en el Sector G.
Los hechos retornan de golpe a mi mente: el viaje desde Athenia a Esperanza, el trayecto en taxi hasta la entrada del G, los hombres grotescos que quisieron abusar de mí —recordarlo me provoca náuseas— y el heroico rescate en manos del sujeto que tengo en frente.
—Eres Cristián —anuncio.
Otra débil sonrisa se dibuja en su rostro serio.
—Y tú Alicia.
Asiento. Él me extiende una mano y la estrecho con gusto. No puedo evitar sonreír. Cristián me salvó de sufrir una de las experiencias más repugnantes que podría haber vivido, y puede que haya salvado mi vida de una muerte horrorosa.
—Muchas gracias —le digo.
Parece adivinar a qué me refiero. Se limita a sonreír otra vez como respuesta.
—Deberías comer un poco —sugiere.
—Ahora que lo dices, muero de hambre. —Intento reír, pero el dolor de la contusión me lo impide.
Llevo una mano a mi cabeza: un gigantesco chichón sobresale en mi nuca. Duele incluso con el efímero contacto de mis dedos.
—También traje pastillas antiinflamatorias —informa Cristián.
Mi cuerpo entero podría gritar de alivio. Cristián acerca la bandeja a un mueble que está junto a la cama, sobre el que se encuentra mi teléfono. Lo quito para que pueda dejar la comida; noto en ese momento que el material de la superficie es extraño.
—¿Es eso madera? —pregunto, sorprendida.
Cristián asiente.
El único lugar en el que se pueden encontrar objetos hechos de madera real es el Museo de Libertad. El uso de madera está prohibido en la nación. En su lugar, todo es confeccionado con metal o con materiales biodegradables.
—¿Sabías que un hermoso árbol murió para que tuvieras este mueble? —Recalco el disgusto en mi voz.
—En mi defensa, puedo decir que no lo he creado yo. —Cristián alza las manos como disculpa.
—¿Y de dónde lo sacaste?
—Estás en el G, chica elegante. —Emite una risa sarcástica—. Aquí puedes conseguirlo todo.
—Te pido por favor que no vuelvas a llamarme así. —Me exaspero.
—Lo siento, yo… perdóname. No acostumbro a hablar con chicas como tú.
—¿Chicas como yo?
—Ya sabes… de clase alta. —Lleva una mano a su nuca, in-
cómodo.
—No sé qué idea tienes sobre las personas de clase alta, pero créeme: no soy como ellos.
—Me alegra saberlo. —Sonríe.
Me duele que me encasillen solo por ser de Athenia o por ser la prometida de un futuro gobernador de la… Oh, no. ¡Carlos!
—¿¡Dónde está Carlos!?
—Te habías tardado. —Cristián esboza una mueca burlona—. Él duerme en la estancia. No te preocupes, está sano y salvo… y drogado hasta los pies.
Me apresuro a ingerir las pastillas antiinflamatorias con un sorbo de agua. Guardo mi teléfono en un bolsillo y me pongo de pie a pesar del dolor de cabeza.
—Espera. —Cristián me detiene antes de salir—. ¿No vas a comer?
—Después, necesito ver cómo está Carlos.
—Como quieras. —Se encoge de hombros—. Te llevaré a la estancia.
La casa de Cristián es, como imaginaba, bastante pequeña y sencilla. Me sorprende que, a pesar de ser una casa del G, se aprecia una vibra acogedora y que varios cuadros familiares decoran una pared. Cristián aparece solamente en una de las imágenes, sonriendo junto a personas que tampoco aparecen en las demás fotografías. La familia en la foto de Cristián luce feliz y rebosante de vida, a diferencia de la mía o de cualquier otra de Athenia.