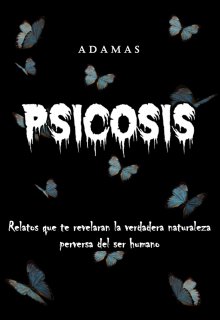Psicosis
Caso 8. Colección (1/3)
Día 1
Núremberg, Alemania.
Son personas que a menudo son tildadas como organizadores de un contundente proceso de búsqueda. Destacan por ser extremadamente ordenados, les motiva la búsqueda y les anima el hallazgo. Suelen escoger sus objetivos a partir de criterios estrictamente personales, y en gran variedad les gusta mostrar sus adquisiciones a las demás personas. Sin embargo, este no fue el caso del señor Taylor Lowell.
Sucedió en Alemania a mediados de los años 90´s, cuando la psicología había tomado un punto firme y las personas por fin se convencieron de acudir con un especialista. De entrada es importante aclarar que el señor Lowell no era precisamente el terapeuta. El hombre era más bien el secretario que mantenía el recibidor en orden, que sacudía el polvo, fregaba pisos, atendía las llamadas y agendaba las citas. Sin embargo, y permítaseme brindar unos detalles más, Taylor Lowell era un obsesivo con el orden, la limpieza y la clasificación. Las carpetas gordas llenas de recibos, citas reservadas y números telefónicos se mantenían en una perfecta fila en el archivero, mientras que las lámparas del techo también colgaban con una agraciada elegancia.
El señor Taylor lo pudo haber tenido todo, una estupenda carrera, un sueldo de envidia y la tranquilidad de un hombre de oficina. Pero, y ahí viene la palabra que trunca; el pero que romperá con todo lo bueno de este hombre, es que Lowell guarda un secreto oscuro, aterrador y que bien podría ser penado con muchos años de prisión.
Es por ética que el psicólogo guarde bajo estrictos mandos de confidencialidad los casos y diálogos que ha tenido con sus pacientes, (igualemos esto a un secreto de confesión) así como todas las notas, apuntes, pruebas y entrevistas que éste se vea necesitado de realizar sobre la persona a la que se está atendiendo. Es por esta misma confidencialidad que Taylor se halla en un rango extremadamente limitado para poder conocer sobre los casos y trastornos que cada uno de los pacientes que desfila en la sala del recibidor lleva cargando sobre sus hombros. No obstante, esto no fue impedimento para permitirle desarrollar una muy peligrosa y planificadora mente.
Lowell se las había ingeniado tan bien que sabía perfectamente en qué punto de la recepción colocar su silla y el escritorio para poder escuchar y espiar todo. Sabía leer físicamente a las personas y aprendió a desechar de sus planes a los individuos que no fuesen aptos para llevar a cabo sus actos experimentales.
Su jefe principal, el psicólogo Roland Graham entregó toda su firme confianza al hombre que durante años se había encargado de llevar el orden de sus citas, reuniones, descansos y pagos. En el señor Lowell veía únicamente un compañero que, sí, en ocasiones solía ser reservado y antipático, no le aceptaba una invitación a desayunar y solo se limitaba a sonreír cuando la situación lo requería, pero Graham aseguraba que era el mejor empleado de todos. Por el momento no tenía intenciones de despedirle o acusarlo de algún escándalo.
Esa mañana de martes, Taylor Lowell esperaba tranquilo en su escritorio, había terminado de engargolar las citas del año pasado y pronto tendría que estrenar una nueva carpeta con el año que se le venía encima; cuando Rachelle Fischer llegó a la sala.
—Buenos días —saludó la mujer de cuerpo grande, robusto y piel lechosa—. Tengo una entrevista con el doctor Roland Graham.
Lowell la miró. Había una señal única que delataba su interés hacia una persona, y es que no importaba qué tanto insistieran los pacientes, él no los miraba más de cinco segundos al rostro. En cambio, con Rachelle ese tiempo terminó prolongándose.
—El doctor le atenderá en unos minutos. Puede esperarlo.
Las mejillas abultadas y rosadas de la mujer crecieron hasta que casi le desaparecieron los ojos.
Rachelle Fischer era una mujer de dimensiones grandes, el vestido floreado apenas y lograba dar vuelta alrededor de su gruesa cintura y el borde no alcanzaba para cubrirle las enormes piernas. Era torpe para caminar y se tambaleaba de un lado a otro mientras trataba de controlar sus pies a los que, y por cierto, los estaba ahorcando la correa de los zapatos.
Dentro de la retorcida mente del secretario, el plan comenzaba a tomar forma. Esperó paciente hasta que el doctor anunciara la entrada de la mujer, y cuando ésta por fin logró levantarse y caminar al interior del consultorio, Lowell echó a andar la misma rutina que había seguido los últimos años.
Justo al lado del consultorio se encontraba un baño para que cualquier persona pudiera utilizarlo y hacer sus necesidades. Taylor había decorado el interior y lo había adecuado, pero en base a esa necesidad especial que tenía. Desde aquel lugar, el hombre podía escuchar y ver perfectamente las reacciones y los diálogos entre paciente y psicólogo, porque en la pared que unía al consultorio con el baño había hecho dos pequeños agujeros que ocultaba con el soporte para jabón. En ellos introducía dos pajillas de plástico; en una podía mirar y con la otra escuchaba todo lo que ambas personas se decían.
Rachelle Fischer aparte de cargar una vida llena de ansiedad, inseguridades y traumas, tenía un problema mucho mayor. Fue diagnosticada con apifobia.
Los ojos de Taylor Lowell brillaron. Había encontrado a su siguiente víctima.
Día 6
El resto de la semana, Lowell se la pasó dedicándole tiempo a sus apuntes y espionajes. Cada vez que alguien lo buscaba y no lo hallaba en su puesto habitual, de inmediato se excusaba diciendo que estaba ocupando el sanitario. Es así como nadie, hasta ese momento, se había dado cuenta de su aterrador secreto.
#483 en Thriller
#151 en Suspenso
#237 en Misterio
miedo terror y suspenso, muertes tortura secuestros, asesinos violencia historias
Editado: 21.11.2024