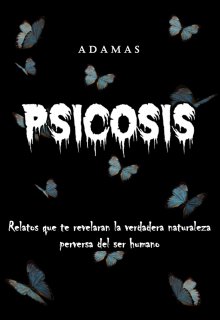Psicosis
Caso 12. MADNESS (1/3)
Heinrich Latifar no era precisamente el tipo de chico que supiera mantenerse quieto en un solo lugar. El hombre de aproximadamente veinticuatro años, misma edad que compartía con su novia Shalom Gracy, le encantaba subir a su auto y conducir durante horas y horas en extensas carreteras desérticas, montes olvidados y amplios parajes alejados de la sociedad. Así mismo, a ambos les gustaba detenerse a las orillas de los caminos para ver el atardecer, besarse y tener sexo; ya fuese dentro del auto, o simplemente en los baños de una tienda de autoservicio. Heinrich era su nombre real, el nombre que había escuchado desde su nacimiento; desde que su madre lo dio a luz en medio de una cama obstétrica de hospital, con los médicos retirando la placenta y las enfermeras cortando los restos del cordón umbilical. Sin embargo, y es importante mencionarlo, que a Shalom Gracy le gustaba llamarlo de diferente manera.
Para ella, una mujer de cabello castaño, tez pálida y silueta delgada, siempre sería Madness. Como la ira extrema, la excitación frenética o la iracunda necedad. Madness, una acercada traducción de locura y arcaica connotación. Esto se debe a que, según Shalom, cada vez que tenía la oportunidad de verle a los ojos, estos detonaban un brillo particularmente demencial.
Pero, ¿cómo era en realidad él? Físicamente hablando, el hombre era alto, delgado, pelirrojo y con un sinfín de pecas y lunares que viajaban en tromba desde su cuello, hasta la cruz perfilada que atravesaba sus mejillas y que terminaba centrándose en su nariz.
Madness, siempre sería Madness, y ella sabía cuánto le pertenecía. Por desgracia, también sabía cuánto lo podía controlar.
Día 1
Madness había manejado hasta las montañas de Carolina del Norte, y por aceptación de ambos, se había detenido a las afueras de la ciudad de Greensboro. La noche era fría y el fuego de una hoguera crepitaba frente a ellos; cuando de pronto, la voz de Shalom se elevó por encima del canto de los grillos.
—Madness —frente a ella, el chico sujetaba una placa de metal que modelaba con ayuda del fuego—. ¿Qué dices si lo hacemos?
Él levantó la mirada. Tras salir del auto, se habían colocado sus suéteres y utilizaron un par de playeras para sentarse en la hierba del suelo.
—¿Otra vez y tan pronto?
—¿Qué tiene de malo?
—Nada, pero… Apenas lo hicimos.
—Vamos —Shalom abandonó su asiento y se sentó junto a él—. Además, es necesario que lo hagamos porque las papas fritas se me han terminado. Te prometo que esta vez terminaremos pronto.
El chico la miró, apretó el objeto que seguía en sus manos y sonrió.
—De acuerdo. Mañana llegaremos a Burlington y lo haremos. Sirve que también pruebo mi nuevo juguete —le mostró la placa de metal.
Vayamos cuatro meses atrás, a esa oscura mañana de sábado cuando la crónica negra llenó las portadas de sus periódicos con varias fotografías de los tres cadáveres encontrados en una tienda de autoservicio en Wiston Salem. Tres personas: una empleada y un matrimonio de ancianos que se habían detenido para comprar un par de sándwiches había sido el saldo total de una masacre cometida a plena luz del día. Según la policía, las cámaras del lugar, bastante pixeladas por cierto, grabaron cómo un hombre entraba al local y se acercaba a la empleada mientras esta ayudaba a los dos ancianos a manejar el horno eléctrico. De pronto, el extraño visitante levanta un pesado bate de madera y comienza a golpearla en la cabeza, para después ir por la pareja de ancianos y hacerles lo mismo.
Desde hacía meses, la policía de Carolina del Norte estaba intentando dar con el paradero de este sospechoso, sin embargo, no habían conseguido avanzar mucho en las investigaciones. El sujeto se cubría la cabeza con el gorro de una sudadera negra y aparte se colocaba sobre el rostro una aterradora máscara de cerdo. Si bien las cámaras del local habían capturado su cuerpo y sus asesinatos en video, más allá de eso no se podía identificar de quién se trataba.
Después de los primeros tres homicidios, más cadáveres fueron apareciendo en distintos puntos de una misma ruta que cruzaba entre ciudades y pueblos. Al final, los agentes de investigación no obtuvieron nada más que temor poblacional, el cierre de varias tiendas y un alias otorgado por la prensa: Madness. Así mismo, colocaron una fotografía tomada por los medios cuando el periodista Marvin Horn, pudo colarse entre la policía y capturar lo que sin duda se convertiría en un ícono de reconocimiento. O en el peor de los casos, un ícono de burla.
Antes de marcharse, el asesino remojaba sus dedos en la sangre de sus víctimas y acariciaba el vidrio de una ventana, trazando letras deformes que se terminaban escurriendo. Después, simplemente se marchaba.
Las letras eran un acrónimo de su propio apodo, y decían lo siguiente:
Murder
Assault
Death
Never
Explosive
Sadistic
Submission
Madness is alive and well and full of madness
Día 2
El mediodía se acentuó con su cielo despejado y un sol mañanero que cubrió las copas de los árboles más altos. Madness detuvo su auto en el pequeño estacionamiento de la primera gasolinera de Burlington. En ella, algunos conductores estaban llenando los tanques de sus autos y una pareja de jóvenes abandonaba la tienda de autoservicio con un pequeño niño en brazos. Desde el interior del vehículo, los ojos negros de Shalom registraban todos y cada uno de los detalles que los rodeaban.
#486 en Thriller
#152 en Suspenso
#233 en Misterio
miedo terror y suspenso, muertes tortura secuestros, asesinos violencia historias
Editado: 21.11.2024