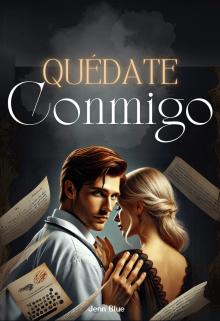Quédate conmigo
Capítulo 28: Aleksander
Crecí con un padre que tenía la habilidad casi mágica de no estar nunca.
Al menos, no cuando contaba.
Recuerdo estar en la fila del auditorio del colegio, viendo a los padres de mis compañeros acomodarse en las sillas con cámaras de video, sonrisas orgullosas y termos de café. El mío, si aparecía, lo hacía cuando ya estaban desmontando el telón y el director recogía las hojas del programa escolar. Con el abrigo arrugado, el pelo revuelto, y ese maldito gesto en la cara de quien quiere aparentar que no ha fallado… aunque claramente lo ha hecho.
Mi madre solía decir que papá era “un agente secreto”. Que trabajaba en cosas importantes, confidenciales, con personas misteriosas y peligrosas. Yo tenía ocho años. Pensé que mi padre era James Bond, versión eslava. Me pasaba tardes imaginándolo con trajes elegantes, salvando países y volviendo a casa con cicatrices de guerras que no podía contarme.
Qué idiota fui.
Tenía trece años cuando descubrí la verdad.
No por un gran enfrentamiento, ni por una confesión dramática, sino porque encontré una lista de nombres dentro de una caja de seguridad en nuestro garaje. Algunos estaban tachados. Otros, marcados con números. Tenía demasiado sentido para no ser lo que sospechaba.
Mi padre no salvaba países.
Mi padre organizaba la caída de personas. Literalmente.
Fue entonces cuando empecé a notar lo irónico que era todo.
Él quitaba vidas.
Yo, con el tiempo, aprendería a salvarlas.
No por justicia poética.
Sino por equilibrio.
Alguien debía ponerle una venda al universo.
Mis padres se separaron oficialmente cuando yo tenía quince, tras un incidente que nos dejó con una amenaza anónima clavada en la puerta de la casa y a mi hermana Alessia sin poder dormir durante semanas. Fue la primera y única vez que vi a mi madre romperse frente a nosotros. Fue también el día que mi padre me pidió algo a cambio: que no lo buscara nunca. Que no tratara de encontrarlo, que no lo mencionara, que no intentara hacer las cosas “bien”.
—“Quien se aleja, sobrevive”, me dijo.
Y como idiota, lo obedecí.
Hasta hoy.
Le escribí un mensaje al número que me había dejado “por si algún día no quedaba otra”.
Cinco palabras.
Hola, ¿tienes tiempo para mí?
La respuesta llegó en menos de dos minutos.
Una dirección.
Ni un saludo. Ni una explicación. Solo coordenadas.
Y ahí estoy ahora, con las manos en los bolsillos, frente a una casona que parece olvidada por el tiempo. Su arquitectura es del tipo que grita dinero viejo y secretos aún más antiguos. Madera oscura. Persianas que crujen. Y cámaras que no se molestan en ocultarse.
—Vaya, papá… siempre fuiste un hombre de sutiles excesos.
Subo las escaleras del porche con la misma sensación con la que se entra a una sala de cirugía: sabiendo que puede no haber vuelta atrás. Toco la puerta una sola vez.
Se abre sin sonido. Como si me esperaran desde hace horas.
—Aleksander —dice una voz que reconozco al instante.
Mi padre está ahí. El hombre al que he evitado más de media vida… y que aún así parece esculpido en la misma paciencia letal con la que me crio. Lleva un traje negro a medida que le queda tan bien que parece su segunda piel. Los tatuajes le trepan por el cuello y bajan por las muñecas, apenas visibles por debajo de la camisa de puños abiertos. Su complexión es imponente, fornido como si el paso del tiempo tuviera la decencia de no meterse con él. A sus 55 años, es el tipo de hombre que aún podría entrar a una pelea y salir caminando. El tipo que uno mira dos veces… por precaución, no por admiración.
—Pensé que esto no pasaría nunca —añade, sin moverse.
—Yo también. Pero me cansé de intentar ser el hijo ejemplar. Hoy solo soy alguien que necesita respuestas.
Me invita a entrar con un gesto de cabeza. Caminamos por un pasillo alfombrado hasta una sala con libros que probablemente nunca leyó y un whisky servido antes de que yo lo pidiera.
—¿Qué necesitas?
—Una red. Inteligencia. Alguien que pueda rastrear a un grupo de personas que no existen oficialmente y que podrían estar metidos en tráfico, asesinatos y suplantación de identidades.
Él sonríe. No con burla. Sino con esa satisfacción oscura de quien ha criado a un hijo que finalmente entendió el juego.
—¿Por una mujer?
—Por la mujer.
Levanta una ceja. Sabe a quién me refiero. Siempre lo supo.
—Esto tendrá un precio, Aleksander.
—Lo sé.
—Y probablemente no te guste.
—Lo sospecho.
Nos miramos. Dos generaciones del mismo metal, fundidos en moldes diferentes.
—Muy bien —dice, finalmente—. Entonces dame 24 horas.
Pero si esto se complica más de lo que ya suena, tú y yo vamos a tener que hablar de cosas que dejaste sin cerrar.
Lo dejo sobre la mesa:
—Yo no vine a cerrar nada. Vine a evitar que la persona que amo termine muerta en una zanja por un crimen que nunca cometió.
Él se ríe. Me da una palmada en el hombro, que en su mundo equivale a un abrazo.
—Eres más mi hijo de lo que te gusta admitir.
Y, por una vez, no tengo cómo negarlo.
—Pasa —dice él, con esa voz que suena a orden aunque use tono de invitación.
Lo sigo, y mientras camino, no puedo evitar mirar alrededor. La casa es sombría, de techos altos y luz escasa. Huele a cuero viejo, a humo añejo y a historia mal contada. En una de las paredes, veo algunos retratos antiguos: uno de mamá, otro de Alessia, y uno mío cuando aún no entendía que la ausencia no siempre es accidental.
—No vengo a quedarme ni a hablar más del tiempo que me queda —le digo, con la mirada fija en una fotografía donde tengo apenas seis años, con los brazos cruzados y la cara de quien ya había aprendido a no esperar.
—Paciencia, hijo. Lo que me pides no se consigue rápido —responde sin volverse—. Pero tienes la suerte de que, aun con tu petición de tenerme alejado de tu vida, siempre he estado pendiente de ustedes.