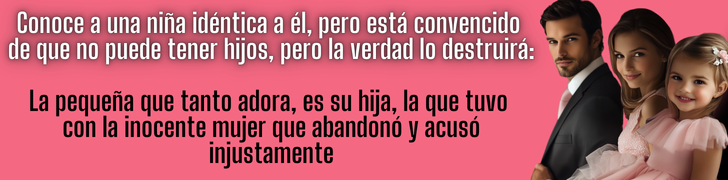Raíces Cruzadas
Capítulo 4: El abismo de las decisiones
La mañana empezó mal. El café se le derramó encima de la blusa justo antes de salir. El tráfico era una tortura. Y en la sala de profesores, el ambiente ya se sentía tenso. No tardó en estallar.
—Gabriela, no podés seguir usando tus clases para "terapia emocional con los alumnos". —La voz del director sonó firme, casi condescendiente.
—No es terapia, es literatura. ¿Qué sentido tiene leer si no pueden hablar de lo que sienten? —respondió ella, apretando los puños sin notarlo.
—Estás cruzando límites —insistió él, y se giró para atender otro asunto, como si su opinión no valiera.
Cuando volvió al aula, Gabriela sintió un nudo en la garganta. Fingió una sonrisa frente a los chicos, pero por dentro algo se rompía. Y cuando sonó el timbre, se fue sin despedirse de nadie.
Esa tarde, de vuelta en la casa de su infancia, la encontró en silencio. Lucía había salido al mercado y Gabriela se dejó caer en el sillón, aún con la bufanda puesta. Sacó el celular, abrió el correo de trabajo y lo volvió a cerrar. No podía más.
Se levantó, caminó por la sala, pasó la mano por una repisa con fotos familiares. Allí estaba ella, de niña, entre sus padres. Sonreía con dientes chuecos. Su madre la abrazaba desde atrás. Ernesto... la tenía de los hombros, pero su expresión era seria, como si posar fuera una tarea.
Gabriela suspiró.
—Nunca supe si te enorgullecías de mí —dijo en voz baja, como si pudiera hablarle al padre que ya no estaba—. Siempre era “podés hacerlo mejor”, o “no te relajes”. Nunca un “lo hiciste bien”.
Se sentó en el suelo, frente al mueble.
—Y ahora estoy acá... rota. Tratando de sostener un trabajo que me absorbe. Tratando de no llorar frente a los alumnos. Y encima, queriendo quedarme en esta casa, cuando todos dicen que debería venderla.
Las lágrimas llegaron sin aviso. No eran por el jefe, ni siquiera por el trabajo. Eran por la sensación de estar a la deriva. De no saber cuál era el lugar correcto.
Lucía volvió poco después. Dejó las bolsas en la cocina y, al ver a Gabriela en el piso, se le acercó en silencio.
—¿Qué pasó, hija?
—Tuve una discusión en el trabajo. Otra más. Me siento vacía, mamá. Agotada.
Lucía se agachó a su lado.
—¿Te está haciendo mal?
—No lo sé —dijo Gabriela, con la voz temblorosa—. Amo enseñar, pero me duele el alma. No sé si soy buena en esto. No sé si alguna vez lo fui.
Lucía le acarició el cabello con dulzura.
—No es fácil sostener el mundo de los otros cuando el tuyo se tambalea. A veces, la vocación no es lo que hacés, sino cómo lo hacés. Y tú.. . tenés un don, Gabriela. Pero eso no significa que tengas que destruirte en el proceso.
Gabriela cerró los ojos. Esa ternura la desarmaba.
—¿Y qué hago con todo esto, mamá? Con esta casa. Con mis dudas. Con esta vida que a veces siento que no elegí.
Lucía tomó sus manos.
—Te quedás quieta un momento. Y escuchás. No lo que quieren los demás. No lo que creés que debés hacer. Sino eso que te arde bajito adentro. Eso que te hace vibrar, aunque duela.
—¿Y si no escucho nada?
—Entonces es hora de hacer silencio hasta que aparezca.
Gabriela la abrazó, como cuando era niña. Como cuando el mundo era menos ruido y más refugio.
En esa casa vieja, entre vigas que hablaban de cartas y promesas pasadas, Gabriela empezó a sentir que quizá el abismo no era un lugar al que se caía, sino un lugar donde una podía, por fin, soltar todo lo que pesa... y volver a empezar.