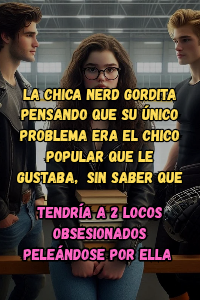Reinos enemigos, Corazones aliados.
Capítulo 13: La tormenta en el jardín
Después de horas discutiendo estrategias en su despacho, Saira se apartó del mapa y se estiró con una expresión pensativa.
—Necesito conocer mejor el reino —dijo de pronto, mirando a Rael con determinación—. Si voy a ayudar en esto, no puedo hacerlo desde dentro de estas paredes. Quiero ver lo que realmente pasa allá afuera.
Rael cruzó los brazos y la observó con seriedad.
—No es seguro. Darian sigue suelto y hay muchos que no están contentos con tu presencia aquí.
—Por eso mismo quiero ir —replicó Saira, desafiante—. No quiero ser una reina que solo ve su reino desde una ventana. Cuando sea público necesitaré ganarme la confianza del pueblo y si no conozco como son nunca lo lograré.
Rael suspiró, conociéndola lo suficiente para saber que no cedería.
—De acuerdo. Pero voy contigo. No pienso dejarte sola con la cantidad de traidores que aún acechan en las sombras. Si algo te pasa fuera de estas murallas, no me lo perdonaría.
Saira rodó los ojos, pero aceptó.
Mandaron preparar un carruaje, pero cuando Saira vio el escudo real grabado en él, negó con la cabeza.
—Así llamaremos demasiado la atención. No pienso pasearme por el reino como si fuera una exhibición ambulante. Necesitamos algo más discreto y sin ninguna insignia real.
Rael la observó con interés antes de asentir. Ordenó que trajeran un carruaje sin distintivos reales y vistió ropas sencillas: un abrigo oscuro de tela gruesa, botas de cuero gastado y una camisa blanca sin bordados. Saira, por su parte, se puso un vestido de lino gris con una capa marrón que ocultaba su figura. Al cruzarse las miradas, ambos notaron que sus atuendos parecían coordinados sin quererlo. Un rubor leve apareció en el rostro de Saira, mientras Rael se aclaraba la garganta, fingiendo que no lo había notado.
Al salir del palacio, Saira sintió el cambio inmediato en el ambiente. El bullicio de las calles, los olores mezclados de pan recién horneado y humo de leña, el sonido de los mercaderes llamando a los clientes. Pronto, el camino empedrado los llevó a los barrios más humildes, donde la miseria se hacía evidente. El recorrido por el pueblo le permitió a Saira ver la realidad de Dravenholt. Mientras caminaban por los mercados y las calles estrechas, notó la pobreza en algunas zonas y frunció el ceño.
—Podrías hacer algo para ayudar —comentó en voz baja.
Rael la miró, visiblemente tenso.
—He intentado cambiar las cosas. Antes de mí, Dravenholt era gobernado por manos más crueles. Los impuestos eran abusivos, y la nobleza controlaba todo sin miramientos. Estoy desmantelando ese sistema, pero toma tiempo. He reducido algunos tributos, pero no puedo eliminarlos todos de golpe sin afectar la estabilidad del reino. Además, hay resistencia en la corte; muchos nobles se benefician de estas desigualdades y no están dispuestos a ceder su poder fácilmente. He intentado imponer nuevas políticas, pero cada avance que hago es frenado por un muro de intrigas y oposiciones. No es tan sencillo como decidirlo y hacerlo realidad.
Saira observó su expresión mientras hablaba. No era la de un tirano indiferente, sino la de alguien que cargaba con el peso de sus decisiones. Por primera vez, vislumbró en él a un hombre que intentaba hacer lo correcto en un mundo que no se lo ponía fácil. Inspiró hondo y, con un tono más suave del que había planeado, dijo:
—Seguro que lo estás haciendo mejor que antes. Nadie puede cambiar un reino en un solo día —dijo con una leve sonrisa, intentando infundirle ánimo—. Lo que has hecho hasta ahora ya es más de lo que muchos harían.
Se detuvo frente a una panadería donde unos niños hambrientos miraban los panes tras el cristal con ojos llenos de deseo y desesperanza. El estómago de Saira se encogió al ver sus ropas raídas y sus mejillas hundidas. Sin dudarlo, entró al establecimiento y compró varios panes recién horneados. Al salir, se agachó frente a ellos y les tendió la comida con una sonrisa amable. Al principio, los pequeños dudaron, pero cuando el más valiente tomó un pan con manos temblorosas, los demás lo imitaron con una mezcla de gratitud y asombro. La expresión de alivio en sus rostros llenó a Saira de una calidez inesperada.
Rael observó en silencio, mientras Saira les entregaba el pan a los niños. El más pequeño de ellos, con los ojos brillando de gratitud, la miró con una expresión que parecía más allá de las palabras. A su lado, Rael no pudo evitar sentir una punzada de agradecimiento. Había algo en la forma en que Saira se dirigía a la gente, sin soberbia ni compasión forzada, que despertaba en él una admiración genuina. Aunque su relación con ella era tensa, no podía evitar reconocer la bondad que emanaba de sus gestos.
Por un momento, sus ojos se encontraron en silencio, y aunque Saira no lo notó, Rael le dedicó una mirada de respeto y gratitud. Sabía que, en medio de todo lo que ocurría, él había encontrado en ella algo más que una simple princesa. Y aunque no lo demostraba, ese gesto sincero de la mujer lo conmovió de una manera que no esperaba.
Rael la observó en silencio. No había lástima en sus acciones, sino empatía genuina. No era solo una princesa de palacio; había algo en ella que lo desarmaba.
Se acercaba ya el momento de volver a palacio, ya habían recorrido la parte más importante del reino. El cielo comenzó a oscurecerse mientras regresaban al castillo. Una llovizna ligera se convirtió en un diluvio repentino. Rael tomó a Saira del brazo y aceleraron el paso hasta el coche, pero la lluvia complicó la visibilidad y se vieron envueltos en callejones estrechos con gente corriendo para refugiarse de la repentina lluvia .
—Debemos apresurarnos —murmuró, tomando el brazo de Saira, y aceleraron el paso, buscando el resguardo de algún cobertizo cercano. Pero, en ese momento, una figura encapuchada apareció en la entrada de un callejón. Luego, otra. Y otra más.
Rael frunció el ceño, alertando a Saira de inmediato.