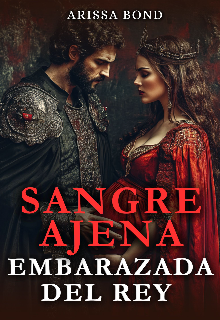Sangre ajena. Embarazada del rey
Capítulo 50. En la plaza
Capítulo 50. En la plaza
En el oscuro pasillo, donde ardían antorchas mágicas que apenas alumbraban y hacían aún más densas las sombras en las esquinas, María avanzaba casi a tientas, temiendo incluso respirar demasiado fuerte. Una hora después de su conversación, Frela la había enviado allí, susurrándole que Valent había aceptado ayudarla. Por esos corredores casi nunca pasaban, pues conducían a los sótanos del castillo, y se decía que allí, en las moradas del Señor de las Sombras Grez, habitaban fantasmas y pesadillas…
De pronto, delante de ella, tras una curva, apareció una silueta alta. La muchacha se asustó y se pegó contra la pared ennegrecida, pero cuando el hombre dio un paso más cerca, María reconoció aquel rostro conocido. Era Valent, el amigo de Frela. Él miró en todas direcciones y, sin pronunciar palabra, deslizó en la palma de María un pequeño artefacto, parecido a una piedra marina o a un huevo aplanado, liso como pulido, pero helado como un trozo de hielo. Valent se inclinó y susurró apenas audible, como un soplo:
—Pégalo al brazalete. Solo puede usarse una vez. Hazlo ahora, y yo devolveré el artefacto al lugar de donde lo tomé.
El hombre estaba muy nervioso, pero lleno de resolución de ayudar a María.
Ella asintió. Alzó la mano con el aro metálico mágico que le apretaba la muñeca y apretó contra él el artefacto. Un destello de luz rojiza y apagada recorrió el metal, y el brazalete se deshizo en polvo a sus pies, como si nunca hubiera existido. Valent aprobó con un gesto, arrebató el artefacto de la mano de María y se apresuró por el pasillo, desapareciendo tan repentinamente como había llegado.
María, agitada, sintió tanta alegría al verse libre de aquel brazalete de esclava que incluso olvidó dar las gracias. Permaneció de pie, atónita y dichosa, contemplando la mano liberada de la cadena. Luego reaccionó, tiró del largo manga del vestido cubriéndose la muñeca y corrió de vuelta a las dependencias del servicio: debía preparar rápidamente todo para escapar y huir.
La fiesta ya había terminado, todos los invitados y sirvientes dormían, y era pasada la medianoche. Al menos, la muchacha esperaba que todos estuvieran dormidos, y que no resultara difícil salir del castillo. En el pequeño almacén al que logró colarse, reinaba la penumbra y el olor a polvo y aceite rancio. Allí comenzó a reunir todo lo que pudiera necesitar en el camino: tomó un poco de pan, carne seca y correosa, varias manzanas arrugadas. Llenó de agua una cantimplora gastada que encontró en la cocina. Eligió el cuchillo más afilado y cómodo, tomó un encendedor mágico. Lo guardó todo en un saco sencillo, lo ató a la espalda con cuerdas y empezó a buscar la salida del castillo.
Los pasillos que llevaban a la salida ya los conocía. No fue hacia las puertas principales, sino a la salida de servicio. A veces, a lo lejos, resonaba un eco apagado: risas de guardias ebrios, tintinear de metal, susurros de conversaciones lejanas… aún no todos dormían en el castillo. Entonces María se pegaba a la pared, contenía la respiración y escuchaba, lista para escabullirse a un rincón y ocultarse.
Cuando al fin cruzó los límites del castillo, corrió hacia la gran puerta, junto a la cual había un pequeño portón para los criados. Los guardias dormían tirados en el suelo, tras haber celebrado a lo grande el triunfo de su señor. ¿Y de quién habrían de esconderse? Todo el pueblo respetaba y temía al Señor de las Sombras Grez, nadie osaría perturbar su paz ni atacar su castillo.
En poco tiempo la joven ya caminaba por las calles de la ciudad subterránea. El aire era húmedo y pesado, olía a moho y a humo. Si en el castillo casi todos dormían ya, las calles de la ciudad seguían desbordantes de vida nocturna frenética: grupos de borrachos avanzaban cantando canciones y ensalzando a su Señor; alguien gritaba cerca, haciendo estremecerse a María de miedo; otros celebrantes yacían tirados sobre el empedrado… En las tabernas corría a raudales la bebida gratuita de aquella noche, y cada cual buscaba saciarse sin medida. Risas lejanas, chillidos, mezclados con peleas y alaridos, resonaban en toda la ciudad. María, en cambio, avanzaba obstinada por las callejuelas, estremeciéndose unas veces por el bullicio, otras por el repiqueteo de las gruesas cadenas que colgaban como telarañas sobre su cabeza.
Al fin llegó a la plaza. El camino, que parecía interminable, la condujo hasta el lugar que ahora le resultaba el más aterrador de toda la ciudad. Allí, en el podio, colgaba ensangrentado y humillado el rey Ridan.
La oscuridad cubría la plaza, las antorchas ardían escasas, proyectando largas sombras sobre la piedra. Y el silencio que reinaba allí parecía aún más aterrador que el bullicio.
María se acercó al siniestro podio, donde en el centro se alzaba un poste, y de él, encadenado, colgaba el rey. Ridan. La muchacha advirtió que alrededor de la tarima había una barrera mágica, casi transparente, pero que brillaba con un fulgor azulado, semejante a una pared de cristal por la que a veces corrían relámpagos mágicos. No dejaba oportunidad alguna de acercarse. “Eso es todo —pensó la muchacha—. Si en los cerrojos de unas cadenas hubiera intentado hurgar con un puñal o una horquilla, como a veces se ve en el cine, esta barrera mágica jamás podría atravesarla.”
María, entre lágrimas, miraba a Ridan y pensaba que debía huir sola, salvar al hijo que llevaba dentro, porque ya no podría ayudar al rey. Pero sus pies parecían clavados al suelo. Sus manos se cerraron convulsivamente en puños, algo le dolía agudo en el pecho mientras observaba al rey ensangrentado, colgado de las cadenas. Quiso llamarlo, al menos pronunciar su nombre, pero la voz la traicionó, dejándole en la garganta un nudo amargo. Tenía miedo de no volver a ver sus ojos, de no volver a escuchar su voz. Temía que lo estuviera viendo por última vez...
Editado: 12.09.2025