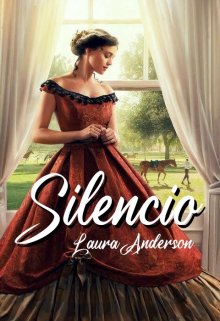Silencio
Capitulo 20
Montero
Al día siguiente no esperé a que el sol saliera para proponerme escribir dos cartas con desesperada precipitación.
La primera hoja se la dediqué a Darwin. Le expuse ciertos acontecimientos triviales de mis anteriores días. Opté por ocultar cierta experiencia traumática, ya que lo último que deseaba era infringirle preocupación. Le relaté mi cumpleaños y como se había conducido la noche. Con vehementes letras eché a relucir como lo había echado de menos y que deseaba pronto verlo. También le comuniqué que mamá se había visto triste y decepcionada al no verle en la fiesta. Le demandé que compensara su ausencia en un futuro bastante cercano.
La segunda carta fue dirigido a Julián. De igual forma no revelé nada después de que él se marchara con ese hombre la tarde de la tormenta. Expresé que me sentía mal por no haberme despedido de él como se debía. Le mandé buenos deseos respecto al inconveniente que se originó para que él se marchara tan repentinamente. Daba por hecho que el motivo había sido su padre, tal como su carta lo había expresado en la que se destilaba enojo y frustración.
Le confesé que había sido un lindo privilegio haberle conocido y que fue divertido recordar, en la intimidad del silencio, la incredulidad con la que se había pintado su rostro y el susto cuando se vio en el suelo después haberse caído del caballo. No podía pensar en eso sin prorrumpir en una risa o una sonrisa.
Después de escribir las cartas las guardé y me dispuse a cambiarme. Ese día la pasaría con los Montero, su ultimo día en realidad. Me detuve en seco frente a la cama y me quedé ida sin poder explicármelo. Feos pensamientos me asaltaban cuando el nombre del lugar a donde se dirigían se colaba en mi mente.
No pude evitar pensar en el señor Nimsi y su aversión por esa aldea. La fuerza despreciativa con la que se expresaba de ese lugar no podía ser un simple interés en tierras ¿o sí? Además, yo era uno de los tantos ejemplos vivos del porqué se maquinaban rumores discriminatorios hacia esa gente.
Me había atacado un miembro de ellos y dejado mal. En lo personal no era consiente si mi atacante pertenecía allí o de otro lugar, lo que si era que la gente suponía lo obvio. Mi atacante era de la aldea El sitio. Mismo lugar donde irían los Montero.
Un escalofrió me recorrió los brazos ante ese pensamiento.
Opté por un vestido de cuello pequeño y mangas ceñidas. El rosa pálido me encantaba así que el mismo me cubrió desde el faldón hasta la blusa. Deslicé el cepillo por mi cabeza hasta desenredar los mechones anudados. Terminé alzando y ajustando mi cabello en una cola alta bordeado por un listón grueso de color blanco, color que hacia juego con el cuello del vestido.
Me apliqué un poco de perfume en el cuello y en los hombros. Observé mi cintura en el espejo y eché de ver la ausencia del corsé sobre ésta. Desde que las heridas en mi espaldas me ofuscaban con tan solo un roce, decidí prescindir de la pieza. Además, con mi acostumbrada dieta en casa creo que la diferencia era mínima, solo alguien exageradamente fijado podría notarlo.
Me coloqué un bolso grande en el hombro, el cual guardaba los dos vestidos que Eunice me había prestado, así como las calcetas y un par de zapatos. Tomé mi bolso de mano que únicamente guardaban un pañuelo y unas monedas. Y por supuesto las dos cartas. Una vez que me aseguré de todo salí de la habitación.
Descendí por las escaleras y me dirigí directamente a la cocina. Juanita y Lulú yacían sentadas a la mesa comiendo sumidas en una alegre plática.
—Buenos días, señoras.
Dije apresurada. Me serví una taza grande de café y arranqué un banano maduro del racimo que colgaba en una esquina cerca de unas ollas colgantes en la pared. Bebí un sorbo grande y le di un mordisco y degusté inclinada sobre la orilla de la mesa.
Dos pares de ojos me observaban con atención.
—¿Dónde están repartiendo alegría porque nosotras no nos hemos sumado a la fila?—comentó Juanita en tono vivaz mientras me sonreía de oreja a oreja.
—¿Fila dice? Que va—hice un gesto vago con la mano—, a veces solo hay que pretender estar bien y ya.
—Usted no pretende mijita—me apuntó y negó con el índice—, a usted me la han contagiado de algo.
Juanita chasqueó los dedos mientras parecía recordar algo de sopetón.
—Ayer mismo Lulú, si la hubieras visto, ¡nombre! Traía una carita forrada de color y juguetería
—¿Deberás?—Lulú me miró y me enarcó las cejas, alegremente sorprendida.
Me crucé de brazos sin poder quitar la sonrisa que se marcaba en mi rostro.
—Por la tortillas que me estoy comiendo, te lo digo.—juró llevándose una tortilla enrollada a la boca—Subió las escaleras como un rayo cuando llegó después de la lluvia y al rato bajó a cenar con una mirada que enseguida me supo a ensoñaciones.
Rompí a reír por la intensidad con la que forraba sus palabras.
—Juanita, Juanita, pero que buena es usted ideando situaciones, véanla nomás.
—Debió estar muy buena el fiestón en casa del señor Nimsi porque esa cara suya no acostumbro verla pintada de ese modo todos los días.—comentó Juanita con una expresión pícara y descarada.—Díganos el nombre, ¿quién es él?
Me quedé pasmada enseguida. Mi corazón dio un vuelco enorme dentro de mi pecho haciendo que quedara irremediablemente sin habla.
El rostro de Lulú se transformó en sorpresa al escuchar lo último de su hermana por lo que sus ojos se anclaron hacía mí.
—¿Qué?—musité avergonzada.
Juanita entrecerró los ojos
—Soy vieja mijita, no me engañe—aclaró reticente mientras clavaba los codos en la mesa—. ¿Lo conocemos? Y por conocemos me refiero únicamente a mi hermana y yo.
Lulú no despegó su mirada de mí. Estaba a la expectativa por escuchar lo que fuera a decir.