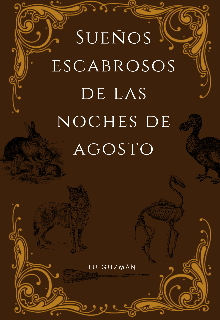Sueños escabrosos de las noches de agosto
El niño que regaba el mar
Hay un pequeño poblado a orillas del mar, un lugar casi místico o mágico, un sitio donde el sol brilla diferente y las aguas irradia su refulgente paz. Es el hogar de una fervorosa madre y su amado hijo. Cada mañana a eso del alba salían a recoger su porción de frutos del mar, moluscos y crustáceos llenaban su canasto y así, agradecidos con la vida y tras la llegada de los primeros rayos del sol regresaban a su hogar, día tras día se les vio de este modo, los pescadores estaban habituados a ellos e incluso dejaban algunos peces en la red para que el pequeño pudiera tomarlos, escuchaban con agrado las canciones de piratas que la madre cantaba a su retoño y de vez en cuando se convidaban una hogaza de pan, una exquisita imagen para la posteridad, ese pequeño de nueve años jugando con la arena a orillas del mar.
Pero los inviernos fueron cada vez más crudos y aquella madre que toda su vida se vio rodeada de necesidad, comenzó a menguar y su cuerpo fue en decadencia tal como las bellas flores en el trémulo otoño, se dio cuenta que su tiempo se agotaba, de modo que una noche cuando el mar estaba en calma penetro entre las suaves olas y mirando al cielo le rogó a la luna.
—¡Oh madre de la tierra! ¡fémina perpetua! Posa tu tierna mirada en mí, que me encuentro entre la vida y la muerte, en las fronteras del sepulcro, eme aquí que al igual que tú también soy madre y el fruto de mis entrañas aun precisa de mis brazos, no me opongo a entregar mi último aliento, pero si me voy ahora dejaría famélico el corazón de mi príncipe amado, es el hijo que con tanto añoro esperé, sangre de mi sangre y el dueño de mis sueños, concédeme oh virtuosa luna un último deseo, permíteme quedarme con mi hijo hasta que tu gloriosa figura se torne menguante una vez más, preciso de tu generosa indulgencia para culminar con mi maternidad.
—Que se haga tal y como has dicho mujer —le respondió la luna con fina y sutil elegancia.
Esa noche la madre regresó a casa y gastó las horas de su madrugada contemplando a su precioso milagro, sus tiernos cabellos castaños y sus mejillas, esas donde el sol posaba sus besos, sus finos labios sonrosados y sus lindos ojos que siempre la persuadieron de olvidar cualquier disgusto. Respiró con calma el dulzor de su blanca piel y acarició la tersidad de sus esbeltas manitas, a la mujer se le llenaba el alma con solo verlo dormir, ver como el aire entraba a sus pulmones y lo saturaba de vida, fue realmente imposible que su memoria no se colmara con los momentos en que lo vio por primera vez, en que lo sostuvo en su cálido pecho y sonrió con agrado pues su recién nacido era tan deleitante a la vista, jamás en su vida sintió con tanta desesperación la ansia de proteger a alguien, la ilusión de acompañarlo cada día y la voluntad de entregarse a él por completo.
—Te amé, desde el primer segundo en que supe que crecías dentro de mí, te amo, con toda la fuerza de mi corazón, te amaré por encima del tiempo, aun después de la muerte y por toda la eternidad. —susurraba la madre mientras lo acunaba en sus brazos.
Durante los días siguientes la mujer puso todo su empeño en enseñar a su hijo todo lo que una madre enseña durante una vida, le habló sobre las estrellas, sobre los astros y su inmensidad, le mostró las estaciones y la mejor época para pescar, lo instruyó en matemáticas, historia y poesía, le enseñó todo lo relacionado con el saber y también con el corazón, llegado este punto el pequeño sintió curiosidad pues si bien, su madre siempre le enseñaba cosas, ahora hacia hincapié en que aprendiera muchas más.
Una tarde cuando ambos descansaban placidos en la arena, la mujer se dirigió a su hijo con amor y cautela, lo miró a los ojos y revolviendo juguetonamente los cabellos del pequeño, le dijo:
—Pasando las montañas al norte de aquí se encuentra mi querida hermana, hace tantas primaveras que no sé de ella, es por eso que le he escrito una carta y pronto, muy pronto vendrá por ti.
—¿Por mí? —preguntó el pequeño con sorpresa.
—Así es amor mío, ella llega porque yo he de partir, me marcho porque así debe de ser, hay cosas que llegan a su fin.
—¿Ya no me amas?
Un espeso nudo se arraigó en la garganta de la mujer y sus ojos se humedecieron.
—¿Dejarte de amar? ¡Eso sería imposible! tanto como que se seque el mar. Te amaré por siempre, mi amor por ti es tan basto como esta agua salada que moja tus pies, tan fuerte como las olas que rompen contra los arrecifes y tan eterno como el tiempo mismo.
—Entonces, madre, mientras el mar tenga agua nunca me dejarás de amar.
—Y el mar jamás se ha desecar…
Los días pasaron etéreos y colmados de dicha y amor entre la madre y su hijo, no desperdiciaron ningún segundo, ningún minuto, sino que vivieron los más excelsos de sus días juntos, momentos que se volverían imperecederos en sus corazones y es su basta memoria. Y así de la mano de una apaciguada resignación a la madre le llegó el momento de partir, una noche tan bella y exquisita como el ópalo, en sus labios se dibujaba una sonrisa, en su rostro el semblante era engalanado por la paz, su hijo la vio partir y en él estaba la plena certeza de que algún día, en algún lugar volverían a encontrarse, que la volvería a abrazar y que su madre cumpliría lo que dijo, ella nunca lo dejaría de amar.
De modo que, desde ese entonces y cada primavera, un niño llega a la horilla del mar acompañado de su querida tía, toma un cántaro de agua y ante la mirada incrédula de los espectadores una y otra vez, el pequeño riega el mar y con una sonrisa en su tierno rostro se dice a él mismo: <<El mar nunca se ha de secar>>