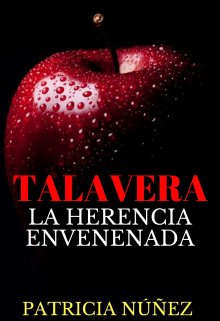Talavera. La herencia envenenada
XVI
Cuando Celia Gómez llegó a la finca, el resto de los beneficiarios del testamento de Alejandro Talavera y el abogado que leería el citado documento, ya se encontraban en el gran salón de la casa.
Decir que Celia era guapa era decir mucho. Ella era morena, de pelo rizado y piel oscura. En Sevilla era habitual ese tono de piel debido a la mezcla de sangre árabe que una vez pobló el país. Pero Celia no tenía ascendencia árabe, sino gitana. Años de vida ambulante, de magia y de talento corrían por sus venas.
En su cara, marcada sin sutileza por su raza, se encontraban los ojos más brillantes que nunca he visto. Su nariz, algo grande para su cara, y sus labios gruesos completaban sus atributos. Aquella mujer era atractiva de una manera atípica. Puede que tuvieras que mirarla dos veces, o incluso más, para notar la belleza de sus rasgos, de su cabello ensortijado y de su piel oscura.
Medía poco más de un metro cincuenta de altura, y con tacones llegaba siete centímetros más alto. Vestía un traje de tres piezas masculino en tono gris marengo. La camisa blanca bajo el chaleco era estrecha, y marcaba la silueta de dos pechos de tamaño medio. Aquella mujer suponía un enigma para la vista, pero también para los sentidos.
Con paso seguro altivo entró en el salón. Su mirada no se fijaba en ninguno de los presentes, lo cual hubiera podido hacer que se sintiera observada y juzgada. Ella solo se fijaba en el cuadro pintado del fallecido Alejandro Talavera que se había colocado sobre un caballete al lado de donde el abogado se encontraba.
Menudo simulacro del entierro que se habían sacado de la manga a menos de veinte minutos de la lectura del testamento. Parecía que Alejandro fuera un espectador más, con su mirada azul celeste y su media sonrisa. Yo, que nunca había coincidido con él, podía sentir como su imagen me imponía. Ni imaginar lo que el resto de convocados estuvieran sintiendo.
Había conseguido que, no sé cómo, tras firmar los beneficiarios el acta de lectura, me permitieran quedarme a escuchar el testamento. Al lado de Sonia, pues nuestra amistad y cercanía así me lo pedían, vi como la desconocida se sentaba en la última fila. Nadie pudo evitar ceder ante la tentación de cuchichear sobre su identidad, su motivo para estar ahí, ni siquiera yo.
— ¿De dónde conocía a Alejandro? —pregunté susurrando a mi acompañante.
— Ni idea —contestó Sonia—. Pero reconozco que puede que esté aquí por lo mismo que yo.
— ¿Cómo? ¿Ella fue una amante de Alejandro?
— Puede —afirmó.
Ambos callamos y pudimos apreciar como las cabezas de los demás se giraban de un lado a otro por la sorpresa y el desconcierto.
— Para mí —empezó Sebastián Martínez—, fue todo un placer trabajar para el señor Talavera.
— Creo que podrías tutearlo ya —interrumpió Andrés Talavera—. Sé que siempre lo tratabas con respeto, pero todo sería más fácil si simplificamos las cosas.
— Bueno —dijo el abogado—, procedamos.
A continuación, agarró una carpeta de color verde desvencijado y dijo:
— Aquí se encuentra el testamento de Alejandro Talavera, su legado y sus últimas voluntades —Tosió, aclarándose la garganta y continuó—: Querida familia. Nunca se espera que alguien joven y con buena salud pueda morir, porque la juventud cree que es inmortal y se declara ajena a las enfermedades. —La voz de Sebastián resonaba por la estancia, clara y rotunda-. Espero que este no sea mi último intento de arreglar vuestras vidas, ni de repartir las pertenencias, dinero e inmuebles que poseo. Espero seguir teniendo años de sobra para disfrutar de mis tres hijos, de mi esposa y del resto de las personas que quiero.
Desde donde me encontraba, tan solo podía ver la nuca de la viuda. Sabía por el sonido de llanto que, Elena Iglesias, había arrancado a llorar.
— Si bien mi vida fue dura en sus comienzos, me veo en la obligada necesidad de procurar a todos los que hoy escucháis esto, de una vida un poco más fácil. Y con ese fin, estipulo lo siguiente: a mi padre, Jaime Talavera, le dejo el piso de Sevilla, en la calle Escombreras nº 6, tercero C. El piso donde nos criamos mis tres hermanos y yo. Nunca dije que lo había adquirido tras nuestra mudanza, pero lo guardé por el recuerdo.
Jaime sorbió por la nariz al escuchar eso.
— A mi hermano mayor, Andrés Talavera, le cedo al cien por cien de los beneficios por las patentes de la empresa Talavera Motor Company. Aunque yo sea el dueño, él ha sido la mente de alguno de ellos. A mi hermano pequeño, Santiago Talavera, la propiedad de las minas africanas de las que Talavera Motor Company extrae la materia prima. Hermano, crece y madura, tienes la oportunidad. A mi única hermana, Ángela Talavera, las joyas de la familia. A saber, los pendientes de rubíes que le regalé a mamá, las alianzas de matrimonio de los abuelos, y el resto de joyas que se encuentran en la caja fuerte de mi despacho.
El abogado hizo una pausa para beber algo de agua. No me imaginaba ser el mensajero en ese momento, debía de tener las cuerdas vocales tensas como las de una guitarra.
— A mi primera mujer, Beatriz Herrera, el derecho usufructuario de la finca 'Las Palomas'. Su propiedad es para mis dos hijos mayores, Enrique y Joaquín Talavera Herrera, de manera igualitaria. A mi segunda mujer, Elena Iglesias, el derecho usufructuario de la finca 'Los Olivos'. Su propiedad es íntegramente para mi hijo, Álvaro Talavera Herrera.
El silencio era palpable, pues el fallecido no dejó propiedad alguna sobre los inmuebles. De hecho, ninguna de las esposas era dueña de nada, si no los hijos de los matrimonios.
— En el caso de las acciones que poseo, el cien por cien, y del dinero de todas mis cuentas, bonos y demás inversiones que existan, se repartirá de la siguiente manera: acciones y efectivo se partirán en tercios, de los cuales de ellos será para mi padre y hermanos, repartido igualitariamente entre ellos cuatro. De los dos tercios restantes, se dividirán entre mis tres hijos igualitariamente, administrados por su correspondiente madre.
#2647 en Detective
#777 en Novela policíaca
#7481 en Thriller
#4194 en Misterio
herenciafamiliar, investigacion policial, asesinato misterio
Editado: 09.10.2021