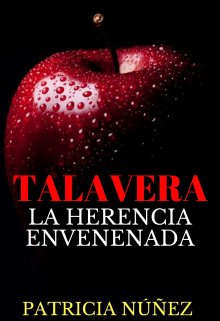Talavera. La herencia envenenada
XXIII
El frío de diciembre había cubierto de hielo el coche de la funeraria. Y, aunque los empleados habían rascado el hielo de las lunas del vehículo, aún se veía la helada nocturna cayendo en pequeñas gotas.
El cuerpo de Alejandro Talavera había estado en las dependencias policiales desde hacía días y hoy iba a ser enterrado al fin, después de una investigación que había acabado de la peor manera.
El taxi nos llevó a mi y a Sonia hacia el cementerio de la ciudad. Las hordas de los periodistas se echaban sobre los vehículos que entraban, intentando sacar unas fotos para las portadas sensacionalistas. Me sentí expuesto por aquellos fotógrafos, a pesar de que en la casa de Alejandro Talavera había estado en peligro a cada momento.
— ¿Crees que la gente se olvidará de todo esto?
Sonia apenas había dormido. Unas ojeras adornaban el espacio bajo sus ojos, dándole un aspecto tétrico.
— Puede que cuando surja algo más jugoso, la muerte de Alejandro pase a ser solo un recuerdo.
— Eso espero, no quiero estar hablando de ello en el futuro.
La leve iluminación con la que el sol había decidido hacerse presente, sacó arcoíris al diamante del anillo de Sonia. El abogado de Alejandro había tenido a bien proporcionarle su parte de la herencia, una vez que fueron repartidos los objetos. Desde que lo tenía era lo único que miraba.
Bajamos del coche y nos unimos a la comitiva que nos llevaría hasta el reposo final del fallecido. Sonia se apoyó en mi brazo, dejando caer su peso. Agarré su cintura dándole ánimos y llevándola hasta el sepulcro.
Allí, todos los Talavera se encogían de dolor dándole la última despedida a su hermano. También estaban los Herrera, algo más apartados, buscando la soledad que siempre habían querido. Ahora que la finca de Los Olivos era de el pequeño Álvaro, los Talavera dejarían de vivir en la susodicha, dándole el control exclusivo a la viuda. Por más que les doliera o les diera rabia, no se podía hacer otra cosa.
Lentamente, un grupo de jóvenes vestidos de negro que portaban el ataúd, llegó hasta su sepulcro y lo depositaron en el suelo. La madera oscura brillaba con los pocos rayos de sol que habían decidido salir esa mañana.
Sonia se abrazó más a mí, buscando consuelo y algo de calor en esa fría mañana.
— Era el mejor —me dijo en voz baja, para que yo fuera el único que pudiera escucharla—. Le hubiera dicho que sí.
No me sorprendía su afirmación. La pena de Sonia era tan profunda como la que sentía la propia viuda. Elena Iglesias había perdido a su marido y al padre de su hijo, pero el resto también había sufrido su pérdida tanto o más que ella, eso no se podía negar.
Mientras el enterrador preparaba el hueco del nicho que el difunto iba a pasar a habitar de manera inminente, Sonia se separó de mi lado y se colocó en el centro de la familia.
Ni siquiera llegué a imaginar lo que se proponía, hasta que empezó a cantar un aria funeraria, Lacrimosa.
Su voz reverberaba por el cementerio como si se tratara de un anfiteatro romano. La inmejorable acústica nos trajo su voz a todos, alta y limpia.
Nadie fue capaz de decir nada. El shock predominó en todos y cada uno de los presentes. Incluso el enterrador desvió la vista de su trabajo por un momento, para escuchar a Sonia Bravo, la cantante de ópera.
Cuando acabó, no se oyeron palmadas. No había ocasión para que ella recogiera alabanzas, y tampoco era el momento.
Cuando se introdujo el féretro, Sonia me apretó la mano con fuerza. Yo a su vez le devolví el apretón.
Conforme salimos del cementerio y nos dirigimos a la estación de tren, Sonia y yo nos separamos cada uno en una dirección. Yo iba en dirección a casa y ella a Madrid. Deseé poder volver a hallar el momento indicado para volver a juntarnos, pero eso… Eso ya sería en otro capítulo de nuestras vidas.
En el tren, ya de vuelta a casa, me pregunté por la ausencia de Beatriz. Aunque la conmoción de Joaquín había sido hacía unos días, sabía que ya estaba fuera del hospital. ¿Qué había hecho que ella no asistiera?
Alejé de mi mente toda aquella intriga. El caso había quedado inconcluso al no hallarse pruebas suficientes como para incriminar a nadie, y después de que la policía abandonara la finca ya no habían vuelto a sucederse los intentos de asesinato.
#2644 en Detective
#775 en Novela policíaca
#7478 en Thriller
#4193 en Misterio
herenciafamiliar, investigacion policial, asesinato misterio
Editado: 09.10.2021