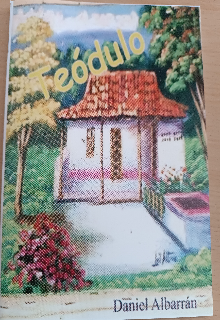Teódulo
Capítulo 6
(6)
En la semana siguiente todo seguía su curso: las matas de café, los animalitos. Todo igual. Sólo la novedad de cada día y ésta lo de siempre en la finca de Teódulo.
En el caserío, una noticia tenía a todos los vecinos muy tensos. Bernardo, el yerno de Ruperto, y hermano de Inés, estaba en el hospital de la ciudad. Estaba en coma. Había entrado al hospital con la cabeza rota. Y, a pesar, de que había entrado por sus propios medios y pasos, se hallaba en una camilla debatiéndose entre la vida y la muerte. Los médicos de la emergencia del Hospital no le habían dado las atenciones inmediatas requeridas. Lo habían dejado sentado en una silla pensando que la herida de la cabeza no pasaría de ser un simple golpecito, a pesar de que estaba sangrando. Pero media hora después había comenzado a convulsionar y ya era, prácticamente, tarde. Lo atendieron. Lo llevaron a quirófano. Lo operaron. Y, desde entonces, había quedado en vida vegetativa.
Bernardo era bien querido por todos sus vecinos. Tenía un don especial de gente. Porque la naturaleza es sabia y generosa con quien quiere serlo, y lo había sido con él. Le había dado un don de gente. Muy suyo. Se hacía querer y se dejaba sentirse querido. Casi nunca se le veía de mal genio, aunque su situación no era muy buena. Vivía en casa de los suegros. En esos días, y ya eran tres meses, que no tenía trabajo. Su economía dependía de Ruperto y no era muy halagadora, tampoco. Ruperto jamás le recriminaba algo, al respecto. Era un hijo, prácticamente. Y era un amigo, más que su yerno.
Los vecinos se hallaban consternados por la noticia. Ruperto sentía que perdía el rumbo y la brújula. No estaba preparado para lo que se esperaba. Nadie lo está. La vida da sus sorpresas y no son momentos dulces aquellos en circunstancias iguales o parecidas.
El caso era que Bernardo estaba reparando un techo de tejas, en casa de Mariano. Ya lo había hecho, en la mañana del accidente. Había cambiado las tejas rotas. Pero quiso cerciorarse de su trabajo y volvió a subirse. Lo hizo. Pisó una teja falsa. No se había percatado de ella. Y el piso lo recibió silenciosamente. Se rompió la cabeza. Un simple golpe. Eso se suele decir, en momentos semejantes. Lo llevaron al hospital muy en contra suya, porque no quería ir. No es gran cosa, decía. El mismo Mariano lo llevó en su carro. Todo un algarabío. Carreras. Gritos. Disgustos. Peleas. Groserías. No es para menos, en casos iguales. Y no es para más. Y ya era una semana que llevaba en coma. Los médicos no daban esperanzas y sin ellas, aumentaban las desesperanzas de Ruperto y de su familia. Ofelia, la esposa de Bernardo, no se hallaba. Las hijas, menos. Y la economía había tocado el poquito fondo y ya no se sostenía. El límite. Más de más. Y menos de menos. Más desesperanzas y menos esperanzas. Triste y cruel resulta la vida, muchas de las veces. Hasta injusta. Pero es.
La noticia del “ovejo” tenía a todos en ascuas. No había nada qué hacer. Esperar. Y esperar sin esperanzas para hacer que las cosas fueran peores.
A la semana y media, lo esperado y lo inesperado. Bernardo murió a la una y media de la madrugada del viernes. No se creía. Pero es que en esos casos no se cree. Las cosas son. Las evidencias no necesitan pruebas u otras respuestas. Son. Y aquello era evidente.
La gente del caserío se dio cita en casa de Ruperto. Todos mostraron su solidaridad. A Ruperto se le escapó “un coño”. Y era poco para lo que sentía. Lo encontraron llorando en la parte de atrás de la casa. Sus hijas, sobre todo, la que estaba estudiando Derecho fue a consolarlo. Pero hay cosas y detalles que sobran en ciertos momentos de la vida. Allí sobraba el consuelo y cabía muy bien la expresión que se le había escapado. Y todavía era poco. No era suficiente.
El problema ya no era ése. Estaba muerto. El problema era cómo avisarle a la señora Carmen, sabiendo el amor y cariño recíprocos. No lo va a soportar. Pero tiene que saberlo. Ahí estaba, entonces, el problema. Pero la vida nos da sorpresas. Lo supo. Se lo dijeron. Se limpió los ojos humedecidos. Y bajó a estar con su hijo. No había más qué hacer. La vida. Y la viejita mostraba su gallardía y aplomo. Todos estaban como aturdidos. Y se está en momentos como ése.
Mariano se sentía culpable. Había sido la teja. Mariano costeó todo. Menos mal. Ruperto y su familia no podían. Peor, no tenían.
La noticia del “ovejo” había sido una noticia dura y una realidad más fuerte, todavía. Inés lloraba. No podía hacer otra cosa.
La gente del lugar acostumbraba rezar toda la noche, en el velorio, y todo el tiempo que el cuerpo estuviese en la casa. A Bernardo lo trajeron el sábado en la mañana, como a las diez. Desde ese momento se turnaban los rezanderos con sus avemarías y peticiones por su alma. Bernardo había sido rezandero de velorio, y rezandero de Paraduras de Niño. No le faltarían rezanderos. Ése era el consuelo en el desconsuelo de su pérdida. La gente sabía buscarle el lado positivo a todas las cosas. Y ése era un detalle consolador. El entierro fue el día siguiente, a las cuatro de la tarde. Era domingo y muchos se dieron cita en casa de Ruperto para darle la despedida a Bernardo, acompañándolo desde la casa a la Iglesia principal; y hasta el cementerio, los que podían. Era otro consuelo, tantos detalles de solidaridad en el dolor. La gente sabe estar donde y cuando deben estar. Ellos no eran la excepción.
#9582 en Otros
#2934 en Relatos cortos
amistad familia hogar, vejez soledad viudez miche licor ines
Editado: 02.11.2022