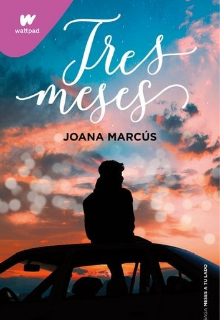Tres meses
Cap. 7: El club de las tumbonas
Sabía que vivir con Jen me gustaría, pero no imaginé hasta qué punto.
A ver, yo era muy sociable, pero no me gustaba pasar mucho tiempo con
una misma persona; desde pequeño, siempre me había aburrido muy rápido
de todo. Todavía recordaba las mil actividades extraescolares a las que me
había apuntado sin que ninguna llegara a llenarme, y todas las veces que
alguien había dejado de gustarme porque, en cuanto lo tenía, perdía el
interés.
Por eso me sorprendía tanto lo de Jen.
Pasábamos mucho tiempo juntos, muchísimo… Aun así, no me cansaba
de ella.
Habíamos alcanzado ese delicado punto en el que, quizá, debería
empezar a asustarme.
Detestaba las rutinas, pero la que compartíamos me gustaba; desayunar
juntos en la barra de la cocina, ir y volver de la universidad, turnarnos para
elegir las cenas y las películas, irnos a dormir, y vuelta a empezar.
También me gustaban los detalles que había ido descubriendo en nuestra
convivencia. Por ejemplo, que la primera noche no fue la única que habló en sueños. A veces no se entendía nada, otras veces entendía más de lo
pertinente y me veía arrastrado a un debate interno sobre la moralidad de
quedarme escuchando un poco más.
A todo ello se le sumaban otros aspectos: no soportaba irse a dormir si la
habitación no estaba ordenada, con los armarios cerrados y las cortinas
echadas. Yo, por supuesto, no me atrevía a salir de casa sin hacer la cama;
desconocía si se enfadaría en caso de encontrársela tal cual, pero prefería no
comprobarlo. Daba más miedo que Sue cuando le tocaban un cojín.
En cuanto a comida, le gustaba la pizza barbacoa. Qué asco. Tan perfecta
y con un gusto tan malo. La comida tailandesa, en cambio, era un no
rotundo. La griega tampoco le entusiasmaba demasiado. La que más
disfrutaba era la italiana y, en ocasiones, la china. No desayunaba mucho,
pero le gustaban las tortitas porque de pequeña su padre las cocinaba para
ella y sus hermanos. Los gofres, en cambio, se añadían a su lista negra, y
más aún si se acompañaban de salsas dulzonas.
Por otro lado, cuando le tocaba escoger películas, solía ir a por las
comedias románticas, los dramas o algo similar; que a nadie se le ocurriera
poner algo mínimamente tenso o tenebroso, porque se pasaba el rato con la
cabeza escondida bajo la manta.
Otra cosa que no le gustaba eran sus gafas. Odiaba que le dijera que le
quedaban bien, porque, según ella, contaba entre las mentiras piadosas y no
lo soportaba. Para compensarlo, sí que le encantaba que le prestara mi ropa
para dormir; ya prácticamente todo lo que usaba para estar por casa era mío,
y a mí no me molestaba en absoluto. Will no nos hacía mucho caso, pero
Sue aprovechaba cada oportunidad habida y por haber para burlarse de mí.
Sus comentarios más destacados se parecían a «límpiate las babas, que
luego tengo que fregar yo» o «me llegas a mirar a mí así y te meto un dedo
en el ojo». Siempre muy cariñosa.
Sin embargo, me daba igual, porque todas esas cosas se iban
desarrollando junto con la relación entre Jen y yo. No estábamos tan cerca como me gustaría —ya quisiera yo—, pero sí que nos teníamos mucha más
confianza que antes. Tocarnos ya no nos resultaba tan raro, y aunque solía
tratarse de un contacto corto e inocente, me ponía de buen humor para todo
el día. Al mirar películas, por ejemplo, ya siempre nos acomodábamos bien
juntos; la única noche que no quiso fue una en que bromeé sobre la monja
malvada, pero pocas eran las veces en que no había contacto alguno.
No obstante, lo que más me gustaba era que me permitiera ligar con ella.
Podía soltarle los comentarios que me vinieran en gana, porque ya no se
escandalizaba. Todo lo contrario: sonreía, enarcaba una ceja, me acallaba
con algún comentario mordaz y me dejaba plantado. Yo, por mi parte, me
quedaba mirándola, suspiraba y luego recibía con resignación el comentario
burlón de Sue.
Pero… todo cambió con la maldita visita de Lana.
Hacía días que Jen me evitaba. Apenas me miraba, apenas me hablaba y,
desde luego, no me tocaba ni con un palo. Una noche ni siquiera cenó en el
piso, sino que se marchó con un amigo. ¡Un amigo! ¿Quién era ese amigo?,
¿uno de su clase? Había dicho que se llamaba Curtis. Puto Curtis. Qué mal
me caía. ¿Desde cuándo salía a cenar con él? Y, sobre todo, ¿desde cuándo
me lo hacía saber de ese modo, como si lo hubiera planeado
específicamente para joderme?
No pretendas que no había funcionado.
No estaba acostumbrado a los celos, pocas veces en mi vida le había
dado tanta importancia a alguien como para sentirlos, pero esos días me
bastaron para descubrir que los odiaba. Cada vez que Jen me lo
mencionaba, me entraban ganas de darme un cabezazo contra la pared. Y
estaba de muy mal humor, claro. No solo con ella, sino con todo el mundo.
Aun así, lo soporté medianamente hasta el día en que abrí la puerta de
casa y oí su risa, la risa de Jen. Me quedé plantado en el umbral, confuso.
Algo raro sucedía, porque normalmente no se reía con tal descontrol. Fruncí
el ceño y, tras dudar unos segundos, entré en el salón.
Y menuda escena me encontré.
Mike y Sue, tirados en el sofá, se reían a carcajadas, mientras que Jen
estaba sentada en el sillón con las piernas en el respaldo y la cabeza
colgando.
—¿Qué está pasando aquí? —espeté, mirando muy específicamente a
Mike.
Siempre que había un problema, él estaba involucrado. Qué casualidad
más inesperada.
Nótese el sarcasmo.
El olor ya me brindaba una pista, pero los tres pares de ojos rojos me lo
confirmaron: un porro. Sabiendo lo que me había costado salir de ese
mundo de mierda…, ¿cómo podía ser tan estúpido?
Mi hermano soltó una risita.
—No sé… de…, eh…, qué… estás hablando.
Tenía una cerveza en la mano, y cada vez que intentaba abrirla hacía una
pequeña pausa. Ese simple gesto ya logró acabar con la poquita paciencia
que me quedaba. Se la quité de un manotazo y la planté sobre la mesita.
—¿Quién te crees que eres para entrar droga en mi casa? —musité,
furioso.
—¿Droga? ¿Qué droga?
Jen y Sue se rieron con disimulo. O eso intentaron, porque resultaba
bastante obvio.
—¿Te crees que no sé a qué huele la marihuana? —le espeté a Mike.
—También es mi casa —me recordó Sue—. Y la de Jenna.
—Eso, eso —dijo la aludida.
Al oírla supe que iba muy fumada. Ya no sabía si matar a Mike, sacudir a
Jen o darme, finalmente, ese esperado cabezazo contra la pared. La miré
fijamente, y ella enrojeció un poco.
—¿Has drogado a Jen? —pregunté, agotado, a mi hermano.
Sue soltó la enésima risita.