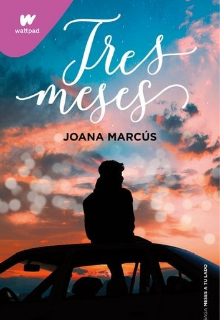Tres meses
Cap. 13: El viaje de Jack
Si de algo había servido la marcha de mi —ahora— exnovia, había sido
para aceptar la dichosa solicitud de Francia.
Exnovia, ¿eh?
Qué palabra tan… vacía. Tan solitaria.
Los últimos días por casa se me habían hecho muy cuesta arriba: asistía a
clase, pasaba tiempo con los demás, hacía mis trabajos…, pero todo me
costaba un doble esfuerzo. Estaba cansado, desanimado, y no me apetecía
hablar con nadie. Tan solo me apetecía encerrarme en mi habitación y ver
las películas que ya había visto decenas de veces.
Curiosamente, la rabia y el desdén me mantuvieron en movimiento. Me
negaba a que la marcha de Jen influyera en mi carrera, me alejara de mis
objetivos o me hiciera sacar malas notas. No estaba dispuesto a permitirlo.
Y fue eso precisamente lo único que me sacó de aquella cama que, de
pronto, parecía tan vacía.
De haber sido por mí, sin embargo, probablemente habría desechado la
oportunidad de estudiar en Francia. Will me lo recordó una tarde mientras
mirábamos películas en mi cama.
—Podrías aceptar —murmuró.
—No sé, tío…
—¿Por qué? ¿Qué tienes aquí que se vaya a echar a perder cuando te
marches?
Lo consideré un momento. Tenía razón. ¿Cómo no me había dado cuenta
antes? De entre todas las razones por las que me había negado, la principal
era mi relación con Jen. Pero esa relación ya no existía, ¿qué sentido tenía
ahora privarme de ir a Francia?
Si dijera que no intenté volver con ella… mentiría. Durante casi un mes
traté de ponerme en contacto, ya fuera mediante mensajes o llamadas. Ella
leía mis mensajes, pero nunca me respondió, tampoco a las llamadas.
Simplemente actuaba como si yo no existiera. Y me habría encantado que
no me importara, no mirar nuestras fotos continuamente, no echarla de
menos en cada detalle de la casa…, pero no resultaba tan fácil. Pese a que
una parte de mí la detestaba, la otra la seguía queriendo. Y los sentimientos
no desaparecen por un mensaje sin respuesta.
El viaje a Francia —dos semanas tras la marcha de Jen— me pareció
eterno. Muchas horas de vuelo, una escala, muchos pasos desgastados en
los aeropuertos… y todo para llegar a una residencia que detesté tan pronto
como la vi.
La escuela en sí no me gustó. Resultaba evidente que el diseño se
proponía impresionar a primera vista mediante una estructura muy similar a
las que eran habituales en las casonas de los ricos del barrio. La residencia,
por lo tanto, seguía el mismo patrón, tenía altas columnas, suelos de
mármol, muebles sedosos, grandes ventanales… Acompañaba
perfectamente la reputación prestigiosa que ya tenía gracias a sus
profesores, que en su mayoría eran veteranos en sus campos. La escuela,
además, había albergado en sus aulas a cineastas famosos, y muchos de los
alumnos habían conseguido su primer proyecto porque alguno de los
profesores había creído en ellos.
Pero yo no necesitaba nada de eso. No necesitaba rodearme de gente que solo se fijaría en la marca de la ropa que vestían los demás, en quiénes eran
sus padres, en que los muebles fueran de lujo o en que todas las
pertenencias tuvieran un precio mínimo con objeto de mantener bien
controlado su ecosistema de riqueza absurda.
Y, sobre todo, no quería sentirme juzgado.
Tú también los estás juzgando, ¿eh?
Mi habitación se ubicaba en el cuarto piso —en él, todas eran
individuales— y la encontré al inicio del pasillo. Era bastante sencilla, pese
a todo. Tenía una cama doble, un armario empotrado, un escritorio y un
cuarto de baño privado. Incluía más de lo que solía haber en una residencia
de estudiantes, pero menos de lo que me habría esperado de un lugar como
aquel.
Lo primero que hice al entrar fue dejar la maleta a un lado y sentarme en
la cama. Era mucho más cómoda de lo que parecía, y las sábanas olían a
detergente. No estaba acostumbrado a vivir en un sitio tan impoluto, incluso
me pareció surrealista.
A lo bueno se acostumbra uno rápido, no te preocupes.
Era una escuela de cine, y en algunas de sus clases mezclaban alumnos
de distintas especialidades: actores, guionistas, directores, cámaras,
diseñadores, realizadores…, pues en ella se ofertaban estudios para las
distintas disciplinas que participarían en una producción. Para colmo,
coincidíamos todos en el edificio principal de la institución.
Mis clases solían ser por la mañana, así que me levantaba diez minutos
antes, me vestía, me bebía un zumo de la máquina y acudía a ellas con cara
de sueño. Después comía en la cafetería, donde me daban una bandeja y
elegía lo que me apeteciera de entre los platos situados al otro lado del
cristal. Ya satisfecho, volvía a mi habitación y, mientras los otros
aprovechaban su rato libre para pasearse por la ciudad, yo hacía los deberes
y luego encendía el portátil; ya fuera para hablar con mis amigos o para ver
películas, me complacía mucho más que perder el tiempo en una ciudad cuyo idioma desconocía.
La primera conversación —asuntos sobre estudios aparte— se dio tras
una semana de mi llegada. Un chico con quien coincidía en una de las
clases organizaba su fiesta de cumpleaños y quería invitar a todo el mundo.
Pensé en quedarme en mi habitación de todos modos, pero luego decidí
aprovecharlo para relacionarme con los estudiantes.
Me arrepentí de todo nada más llegar.
Mira que te has vuelto criticón, ¿eh?
La fiesta se celebraba en un club privado de la ciudad que, a elección del
cumpleañero, habían decorado con aires ochenteros. Tras diez canciones de
Madonna, Whitney Houston y Janet Jackson, me planteé si debía meter la
cabeza en la caja de bebidas, en busca de una intoxicación etílica, para
terminar con tanto sufrimiento. Si el chico del cumpleaños no me hubiera
visto, me habría marchado mucho antes.
Pero ahí me quedé, de pie junto a la mesa de las bebidas. Estuve a punto
de hacerme con una botella entera y pasar de los vasitos, pero me contuve;
no era el mejor momento para emborracharme, pues estaba más solo que
nunca y, además, no dominaba mucho el francés: mejor mantener el control.
—¿Quieres uno?
Volví la cabeza. Tres chicas se me habían acercado, llevaban en los
brazos sombreritos de purpurina plateada como los que habían estado
repartiendo por doquier. Supuse que no me quedaba otra que aceptar, así
que me puse uno acompañándome de una mueca de resignación.
—¿Y tú quieres uno? —le preguntaron a la chica que se había detenido a
rellenarse el vaso.
Las miró de soslayo, y al ver la purpurina esbozó una mueca de asco.
—Ugh, no.
Y entonces decidí que me caía bien.
Las tres chicas intercambiaron una mirada de indignación y, acto seguido,
se marcharon con sus sombreritos ochenteros. La chica, en cambio, se rellenó el vaso con tranquilidad.
—¿Te pongo uno? —me preguntó al darse cuenta de que no dejaba de
mirarla.
Vale, quizá debía disimular un poco. Carraspeé, incómodo.
—No, gracias.
—¿Has caído en la trampa del sombrerito? Oh, no, ya formas parte de su
secta —bromeó—. Cuidado con sus sonrisitas simpáticas, que en cuanto te
despistes intentarán robarte tus futuras películas.
—¿Cómo sabes que hago películas?
La chica se volvió hacia mí con una sonrisa de incredulidad.
—Será una broma, ¿no? Estás apartado de todo el mundo, tienes un
aspecto descuidado…
—¡Oye!
—… y está claro que solo has venido para dejar de ser un marginado.
Aquí, o eres actor o trabajas en películas. Imagino que te dedicas a la
segunda opción. Y te veo con cara de dar órdenes, así que me decanto por
director.
—Vale, Agatha Christie, enhorabuena por acertar.
—Ah…, nada como tener razón para alegrarte la noche.
Colocó la botella donde la había encontrado y, acto seguido, me sonrió.
Esta vez, sin burla ni bromas.
—Me llamo Vivian, por cierto.
Era una chica guapa. Poco más pude decir en ese momento, pues solo
pensaba en irme a la residencia. Tenía el pelo rubio y recogido en un moño,
los ojos oscuros y la piel morena. Además, su deje alemán aportaba un
toque de distinción a los acentos franceses que me rodeaban.
—Ross —me presenté.
—¿De quién eres hijo? —preguntó Vivian entonces—. ¿Político,
aristócrata, famoso…? Porque aquí todo el mundo es hijo de alguien así.
Al menos me sonsacó media sonrisa.