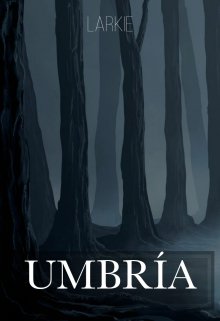Umbría
1
A las afueras de la pequeña ciudad costera de Puerto Cálido, en el kilómetro 50 de la única carretera que conectaba a la ciudad con el resto del mundo, hacía aparición una extensa y tupida arboleda, que se encontraba al pie de la montaña Rocosa, se conocía como el bosque Abar. Como si de una ironía se tratara, contraponiéndose al nombre de la ciudad, la brisa gélida descendía desde los picos nevados y una extraña bruma cubría la superficie la mayor parte del año, no era extraño que algunos de los lugareños sintieran cierta angustia de adentrarse en él. Pues muchas leyendas contaban que, en las profundidades de este, vagaban malos espíritus desde hace un par de siglos.
Para Leo, un hombre de aproximadamente unos cuarenta años que tenía por oficio la cacería, todas esas leyendas no eran más que patrañas. Leo llevaba cazando en el bosque Abar desde que tenía memoria, su padre lo llevaba de niño cada fin de semana y le enseñó todo lo que sabía sobre el arte de cazar, por lo que conocía ese bosque como la palma de su mano.
Era sábado por la mañana y el hombre con rifle en mano había estado en la búsqueda de ciervos. Llevaba unos treinta minutos de haber emprendido la caminata que lo llevaría al punto donde frecuentaban los animales. Pues en esa época del año, esa parte del bosque era la que daba más alimento para ellos.
Ya posicionado en un lugar estratégico, por medio de la mirilla de su arma escaneaba el terreno con detenimiento, hasta que algo llamó su atención a la distancia, debatiéndose entre su corta visión y el asombro de lo que creía ver decidió dar algunos pasos y acercarse, al principio pensó que aquel bulto amorfo serían restos de un animal, víctima de alguna manada de lobos, sin embargo, ese pensamiento se disipaba a medida que avanzaba entre los árboles y su vista se enfocaba.
Le resultaba muy difícil avanzar a causa de las rocas cubiertas de resbaloso musgo y el suelo lodoso producto de las lluvias de otoño, sus botas se hundían en el fango, no obstante, eso no lo detuvo. Cuando por fin estuvo lo suficientemente cerca, el horror se hizo presente. Inundaron su cuerpo unas inmensas ganas de vomitar al momento que penetró en sus fosas nasales la putrefacción. Quedó paralizado ante la escena, su respiración quedó atorada en sus pulmones y empezó a sentirse mareado.
Lo que parecía un trozo de carne animal, resultó ser un casi irreconocible cuerpo femenino, con enormes hematomas sobre sus piernas y brazos, en las pocas partes, en la que quedaba vestigio de humanidad, profundos cortes surcaban lo largo de su torso deformando su desnudez, su cabello negro en una maraña sucia esparcida sobre el musgo. Pero algo desentonaba con el estado de su cuerpo, su cara estaba intacta.
Aquel cazador nunca había visto nada igual.
Al recuperar la respiración después de minutos que le parecieron horas, ordenó a sus manos temblorosas buscar su teléfono en el bolsillo delantero de su jean con la intención de llamar a las autoridades. Acto seguido vació su estómago a causa de los nervios.
No era de extrañar que una persona, aunque estuviera acostumbrada a tomar la vida de un ser vivo, se perturbara al contemplar los resultados de la grotesca escena.
Pasadas las horas el lugar estaba lleno de efectivos policiales consternados por el estado de la pobre chica que se hallaba tendida de largo a largo entre los arbustos
Todos allí se preguntaban lo mismo: ¿Qué ser había sido el responsable de semejante atrocidad? ¿Y quién era ella?
***
Adara, caminaba en dirección a su trabajo ajena a lo que estaba ocurriendo en su pequeña ciudad, como toda adolescente de 17 años. Pero no por mucho. Mientras más avanzaba, más observaba que la ciudad estaba agitada para ser un domingo cualquiera.
Las patrullas iban de allá para acá vigilando los alrededores, las expresiones de preocupación en el rostro de la población era inminente e incluso logró escuchar a más de una persona divagando sobre lo ocurrido el día de ayer, sin embargo, no mencionaban con exactitud el suceso, lo que generaba en la chica un estado ansioso.
¿Qué estaba pasando?, se preguntó.
Se sentía agotada como para ir a trabajar, había estado la mayor parte de la noche anterior desarrollando un proyecto para su clase de química. Entre sus clases, exámenes finales, encargarse de la casa y el trabajo no le quedaba tiempo para descansar últimamente. Pero no podía perder días de trabajo, ya que eso significaba menos dinero para su caja de ahorros y solo Dios sabía que no lograba ver el día de poder usar ese dinero para irse lejos de allí.
Llevaba trabajando en la cafetería El Pez Azul desde las vacaciones del pasado verano. Había aprendido a desenvolverse con eficacia en poco tiempo y le agradaba su empleo y sus atolondradas compañeras.
Entró en la cafetería y el repicar de sus zapatos sobresaltó a su jefa y dueña del local, la señora Emma, una mujer de unos cincuenta años de cabello cenizo y baja estatura, pues ella había estado con la vista fija en la tv que se hallaba en la pared, absorta en lo que decía la reportera de las noticias matutinas y no escuchó la llegada de la chica.
— ¡Por Dios santo! —dijo con la mano sobre su pecho—. Chica, no entres de ese modo tan silencioso ¡Casi me da un infarto!
— La necesito viva, señora Emma, ¿Dónde trabajaré si no es aquí? —bromeó un poco a lo que Emma solo negó con su cabeza y volvió a centrar su atención en las noticias.
Editado: 22.05.2023