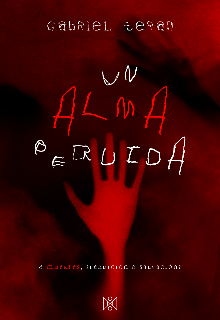Un alma perdida
4: Ira
La profesora de matemáticas de Samuel siempre se la pasaba prácticamente encima de él. Con una sonrisa sarcástica y a veces malévola. Disfrutaba con creces ver como el joven se retorcía una y otra vez sufriendo de impotencia, pues no era bueno en esa materia y a la señora le gustaba poner notas mediocres con suma satisfacción.
Aquel día, el monstruo no paraba de decirle sediento, al oído, que quería sangre derramada. Y Samuel estaba dispuesto a dársela, con gusto.
Odiaba con todo su ser a la gente podrida y esa profesora estaba desgastada por las aberraciones que hacía. Lo peor de todo eso era que quería hacer lo mismo con Samuel, pero él no iba a dejarse. No iba a cumplir sus sucios deseos carnales.
Por eso, cuando ya caía la noche y todos los estudiantes iban saliendo del colegio, la vio parada casi al final del pasillo, sonriente como siempre. Y todos sabemos que Samuel no es de sonrisas a menos que quieras salir perdiendo.
Tenía una pita en sus manos, caminó hasta ella y cuando se volteó con una mirada cargada de triunfo, Samuel le dio tres vueltas a la pita alrededor de su cuello. El grito fue de espanto y resonó con fuerza en sus oídos.
Apretaba sin descanso, sintiendo como poco a poco se dejaba vencer. Las convulsiones eran brutales y su rostro fue tomando un color purpúreo.
El castigo a los pecados era la muerte y Samuel estaba allí para cumplir su palabra.
Sin embargo, todos giraron cuando oyeron los gritos de agonía. Cientos de ojos sobre él y sobre lo que había hecho, le acusaban, le temían, le odiaban.
Pero todo era un sueño, Samuel se despertó sudado hasta no decir más. Fue corriendo directamente al baño con una mueca en su rostro. Todo era una pesadilla creada por su cabeza para torturarlo.
Había matado a su profesora, y lo había hecho sin siquiera pensar, con la ira corriendo por sus venas. Fue justo cuando todos los estudiantes se fueron del salón. Se acercó, la miró a los ojos, le dio la vuelta al escritorio y masajeó sus hombros con asco justo cuando la pecadora se creía ganadora.
La asesinó. Igual que en su sueño.
Solo que sin ojos sobre él y sobre todo lo que había hecho. Aunque últimamente se sintiera así: desnudo. Expuesto ante todos como un pedazo de carne que ya no servía. Era curioso que Samuel matara por los pecados cuando él sabía que lo suyo también lo era.
El rostro que lo miraba en el espejo estaba demacrado. Las ojeras eran visibles y sus labios estaban hinchados por las mordeduras que se hacía por culpa del nerviosismo.
Lo diferente era que su reflejo sonreía y sus ojos brillaban transmitiendo cosas que no eran en lo absoluto positivas.
Samuel no tenía ánimos para siquiera una débil mueca, por eso se preocupó.
Quizás estaba enloqueciendo, quizás.