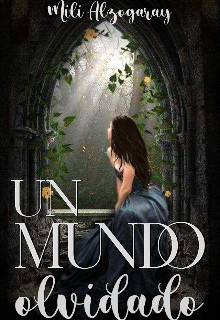Un Mundo Olvidado
Capítulo 4: Miedos
La sorpresa que sintió Lucinda la hizo entrar corriendo a la casa, cruzó el patio con la velocidad de una niña de su edad, casi tropezando con los juguetes que había dejado en el camino y más de una vez casi deja caer la tiara que llevaba en su cabeza.
Ansiaba encontrar a su madre y contarle lo sucedido, pues deseaba sentir el tibio tacto de los brazos de ella. Pero al momento de encontrarla un pensamiento cruzó por su mente: "No le digas, será nuestro secreto".
Otra vez aquella voz, que se hacía tan familiar de repente.
—¿Qué pasa angelito?—María la miraba con cierta preocupación en los ojos—Se nos hace tarde para la iglesia, ¿no te habrás ensuciado el vestido verdad?.
Lucinda no supo porque, pero decidió hacerle caso a esa voz y no le contó nada a su madre. Estaba asustada, si, pero a la vez le gustaba tener un secreto y estaba segura de que esa voz no era nada malo.
—Vi una sombra entre los árboles mamá y me asusté.
María la miró con mucho amor y ternura, le dió un abrazo y besó su cabeza.
—Debió ser algún animal. Ya se que te encanta el bosque, pero hay que tener cuidado, ¿si? Por algo tenemos la cerca. Ahora vamos que papá nos espera en el auto.
Le dió una sonrisa para calmarla y ambas salieron de la casa de la mano y subieron al auto.
—¿Cómo está mi princesa? ¿Nerviosa?—Pedro la miraba por el espejo retrovisor mientras emprendía el camino a la iglesia.
—No realmente papá. Estoy bien, tranquila. Aunque algo ansiosa, ya quiero tomar mi comunión.
Lucinda lucía una hermosa y grande sonrisa en su pequeño rostro, enmarcado por su larga cabellera negra. La sonrisa era genuina, pero ocultaba cierto nerviosismo.
No importaba que solo tuviera diez años, no importaba que sus padres fueran los miembros más queridos de la iglesia, no importaba el empeño y la fé que mostraba en sus clases de catecismo como así en la escuela, nada de eso importaba.
Lucinda estaba nerviosa por encontrarse con sus compañeros.
Era algo de lo que ya había hablado con sus padres y es que los niños pueden ser muy crueles. Se burlaban de ella por sus ojos, se burlaban de ella porque cada sábado y domingo la incomodidad que sentía al entrar en la iglesia era evidente, se burlaban de ella llamándola "fenómeno" o peor, la llamaban "demonio".
El asunto había sido discutido con los padres y los maestros, pero no funcionó.
Dejaron de llamarla de ese modo en voz alta, pero sus compañeros la evitaban y cada semana encontraba en su mochila una nota con esos sobrenombres.
Cada día volvía más triste de la escuela y de la escuela dominical.
Cada tarde lloraba en silencio en su almohada para que sus padres no la escucharan y se preocuparan.
Cada tarde lloraba y el clima parecía acompañarla con sus nubes grises y lluvias constantes.
Solo bajaba cuando podía poner en su rostro su mejor sonrisa y hacer galletas caseras con María y Pedro.
Esos eran los momentos que ella más amaba. Esos eran los momentos en los que ella era feliz.
Pedro detuvo el auto frente a la iglesia, una estructura tan impresionante como aterradora. Era un edificio con picos altos, con imágenes de los apóstoles, de Jesús y de la Vírgen María en los ventanales. Para algunos era hermosa. Para Lucinda era terrorífica.
María y Pedro saludaron a todos los presentes que esperaban en la entrada el momento en el que el cura los hiciera pasar. Lucinda no se separaba de su madre. Estaba ansiosa. Sabía lo que vendría a continuación, sabía lo que tenía que hacer, lo habían practicado durante semanas.
Primero ingresarian los padres y familiares, luego todos los niños y niñas harían dos filas y esperarían el momento.
Debían caminar por el pasillo hacía el altar, donde los recibiría el cura, les daría su bendición y esperarían a ser llamados para recibir la hostia y beber del agua bendita.
Lucinda se sentía cada vez más inquieta, pero esa voz volvía a ella: "sos fuerte, más fuerte de los que creés. No hay nada que no puedas hacer si te lo propones".
Esas palabras la calmaron y se las repetía ella misma como una oración. Le dieron la fuerza necesaria para ignorar las miradas de sus compañeros y poder dejar de lado su incomodidad.
El momento había llegado. Formaron las filas y ella tuvo que ir al final por ser más alta. Mantuvo la vista en alto y al frente, ignorando las miradas y los gestos que le hacían. No iba a dejar que nadie la lastimara una vez más. Lo había decidido y así sería.
Era un pensamiento muy maduro para alguien de su edad, pero muy necesario. Estaba cansada de las burlas, de las miradas a escondidas, estaba cansada de sentir vergüenza por un rasgo de ella que la hacía única.
Siempre sintió curiosidad por sus ojos, nunca había visto a nadie con unos similares. Les había preguntado a sus padres por qué eran así y ellos le respondieron con cierto nervisismo, asegurando que era una peculiaridad de familia, pues su madre así los tenía.
Esa explicación había sido suficiente para que Lucinda se sintiera orgullosa de ellos, por tener la certeza de que tenía algo que la hacía parecerse a su madre.
Pero al darse cuenta de que ellos la hacían el foco de las burlas ya no se sentía igual.
Eso había cambiado. De ahora en más llevaría con orgullo su marca personal, sin importarle lo que otros pudieran pensar.
Caminaron todos al altar, y tomaron sus lugares. Desde su asiento, Lucinda podía ver a sus padres y les dió la más sincera de sus sonrisas, tratando de transmitirles todo el amor que sentía hacía ellos.
María no dejaba de llorar, estaba orgullosa de su niña y Pedro solo la abrazaba, mostrando los ojos aguados, pero sin derramar lágrimas.
Lucinda esperaba ser llamada por el cura, y paseaba su mirada por el resto de la sala. Había mucha más gente que los domingos de misa regulares. Caras conocidas, otras no tanto.
De pronto sus ojos se encontraron con los de un hombre que no dejaba de mirarla y no apartó la vista cuando ella se dió cuenta.