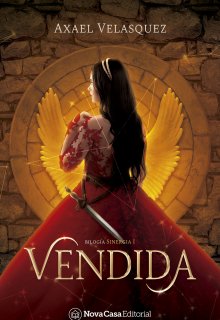Vendida
CAPÍTULO 7: Nunca llores
Al pie de las escaleras, en uno de los puntos más bajos del castillo, vi a Orión regresar de la sala restringida y confinada al entrenamiento de los asesinos. Había ido para anunciar mi ingreso, pero se tardó más de lo que imaginaba necesario. La espera me dejó tambaleando de un tacón a otro, tan envenenada de ansiedad que casi ignoré mi adoctrinamiento para hacerle daño a la manicura con mis dientes. Todo mejoró cuando lo vi aparecer tras la ancha puerta. Se le notaba una especie de inquietud en la mirada, apenas una chispa que pude identificar al contrastarla con su serenidad juguetona de momentos anteriores. Su porte seguía firme, mas no relajado.
—Tú... —carraspeó—, ¿estás segura de que no quieres que me quede ahí contigo?
—Por supuesto. Si me ven entrar con una niñera, me transformaría en el bocadillo que todos quieran entre sus muelas.
Él alzó una de sus cejas pobladas.
—Si te ven entrar con esas medias, esos tacones, y en vestido, vas a ser el bocadillo de igual modo.
—Culpa a tu príncipe por no dejar en el armario ropa más adecuada para una futura asesina —rezongué a modo de broma.
—Olvídate de la ropa. No es un misterio que basta con que seas mujer para convertirte en el bocadillo más codiciado de esos bárbaros.
—Exacto, no empeoremos las cosas al llevar una niñera.
Me sonrió. Él tenía claro que nuestra discusión era una batalla con un final ya escrito.
—Que agradezcan esos hombres que las palabras no matan, porque no me imagino a ninguno capaz de ganarte en una conversación.
—¿Me está halagando, joven caballero?
Esta vez fue mi turno de alzar una ceja.
—Le estoy deseando suerte, preciosa joven.
—¿Llamas «preciosa» a todas las vendidas del príncipe?
—No tengo contacto con las vendidas de Antares, y de Sargas eres la primera. Como verás, esto es nuevo para ambos.
Di un paso hacia él.
—¿Y qué es esto... caballero?
El rostro de Orión se contorsionó en la sonrisa más hipnótica que había visto hasta entonces.
—Está a punto de convertirse en un delito, mi lady. Yo que usted no daría un paso más.
Sonreí.
—Cierto. —Retrocedí un poco—. Dejemos ese paso en continuará para cuando me acostumbre a cometer delitos.
Mi osadía lo dejó con los ojos abiertos, inmóvil y estupefacto. Ni siquiera me siguió mientras caminaba hacia la puerta, tampoco se volteó cuando lo hice yo para darle una última mirada antes de cruzar hacia la decisión más significativa de mi vida.

La sala tenía el espaciado de un campo próspero, casi podría albergar en su interior la mansión de Mujercitas, jamás me habría esperado algo demasiado especioso y bien equipado solo para sacarle filo a las futuras armas mortales del reino.
Me fijé en que había un área de entrenamiento físico con artefactos exclusivos para esa utilidad, también en que, a la izquierda, había una galería con artilugios que tenían cuchillas con tamaños, formas y utilidades múltiples. La pared del otro lado estaba dispuesta para practicar escaladas con piedras que sobresalían, y sogas que colgaban del techo. Al fondo se encontraba una escalera en espiral que, a simple vista, podría jurar que superaba los trescientos escalones y que llegaba al cielo a hacerle compañía al sol blanco de Ara.
La verdad es que no entré con la frente en alto como lo habrían hecho Lyra o Delphini, las miradas de los más de veinte hombres presentes se transformaron en pequeños aguijones que, clavados en mi piel, me impregnaron de su ponzoña cuyo efecto me fue encogiendo a cada paso que daba, hasta reducirme a la lastimera personificación de la fragilidad.
Ellos eran lobos rapaces, una masa unánime de lascivia, sudor y testosterona que me olfateaba con hambre y repugnancia a la vez. Me devoraban con sus fosas nasales, me descuartizaban con sus ojos y me deseaban con cada músculo de sus cuerpos.
Avancé cada vez más expuesta a sus miradas, cada vez más arrepentida de mi decisión, sintiendo que aquel lugar no era para mí.
Si he de ser sincera, me toca confesarles que había lágrimas en mis ojos. Así como no fui capaz de beber mi miedo, tampoco fui capaz de represarlas. Tal vez, por ello, puse un esfuerzo mayor en evitar el contacto visual con aquellas fieras. Si me veían llorar, más vale me pusiera la soga al cuello yo misma.
Mi objetivo era el anciano que meditaba con los ojos cerrados en medio del salón, supuse que era el maestro y, si alguien podía guiarme, ese era él.
Sin embargo, en medio de mi desfile, una pierna maciza se interpuso en el trayecto de mis tacones y provocó mi caída de boca al suelo. Fue con tal brusquedad que mis labios no tardaron en manchar la piedra lisa con el brillo de mi sangre.
Al menos diez hombres de la sala se aglomeraron a mi alrededor, unos para reírse más cerca del espectáculo, otros para hacer gala de una creatividad más morbosa. Como un rubio con cuerpo de árbol que me dio puntapiés mientras hacía chistes sobre su pene en mi boca, o el flacucho arrodillado frente a mí que me palmeaba el culo y lo masajeaba como si le perteneciera.
Pero el peor fue el isleño bronceado hasta las axilas. No tenía camisa y, pese a ello, no le hacía falta gracias al bosque de pelos que le tapizaba el pecho y la espalda. Ese me tomó la barbilla para poder maniobrar mi cara con sus manos manchadas y que le olían a humo de tabaco; mas no era mi rostro el que importaba, sino el suyo, intolerante a mi presencia. De sus ojos emanaba el desprecio por mi existir, a mi derecho por respirar el mismo aire que él.
—¿Quién le dijo a esta puta que podía jugar en mi patio de juegos?
Y me escupió en el ojo. Yo valía tan poco que no se molestaba en dirigir sus palabras a mí. Mi humanidad era tan inexistente que para alguien como yo no valía la empatía y lo más misericordioso que recibí fueron más risas, porque por otro lado el tipo que me manoseaba las nalgas ya me había metido la mano dentro del vestido y escarbaba entre mis bragas.