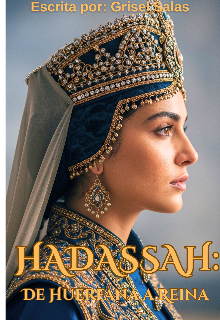1. Hadassah: De Huérfana a Reina
Capítulo 11: El precio del rencor.
*****👑*****
La herida en el orgullo de Hamán no sanó. Al contrario, creció y se enconó como un veneno virulento en su interior, día tras día, consumiéndolo.
Desde aquel momento en que vio a Mardoqueo erguido, desafiante, negándose a inclinar la rodilla como todos los demás cortesanos, el ministro supo que no descansaría hasta verlo destruido, humillado y aniquilado.
Pero su odio no se limitaba a un solo hombre. No. La ambición de Hamán era más vasta, más perversa. Quería erradicar todo lo que Mardoqueo representaba: su fe, su pueblo, su existencia misma.
—¿Quién se cree que es ese judío… para desobedecer una orden real, una ley del imperio? —refunfuñaba Hamán, su voz áspera, mientras caminaba en círculos por sus lujosos aposentos, con el rostro contraído por la furia—. ¡Si uno de ellos se atreve a tal afrenta, todos podrían hacerlo! ¡Son un peligro latente para la autoridad del trono! Un virus que hay que cortar de raíz… antes de que infecte a todo el reino.
Llamó entonces a sus sirvientes más cercanos, sus ojos brillando con una luz calculadora y fría.
—Preparen los documentos que presentaré al rey. No mencionaré nombres específicos de pueblos ni de gentes… pero el veneno se moverá silencioso. Sutil. Y espantosamente eficaz. Que las palabras sean vagas, pero la intención, letal.
Horas después, meticulosamente vestido con sus mejores túnicas de seda y oro, y perfumado con los aceites más caros, Hamán se dirigió a los aposentos privados del rey Asuero.
Fue recibido con todos los honores y las formalidades que su alto cargo demandaba. El monarca lo esperaba con una copa de vino especiado en mano y un semblante relajado, ajeno a la tormenta que se avecinaba.
—Hamán, ¿a qué debo el honor de tu presencia tan temprano? —preguntó Asuero, con una sonrisa afable—. ¿Algún asunto urgente para el reino?
—Majestad, ruego un momento de su valioso tiempo —dijo Hamán con voz suave y untuosa, inclinándose brevemente con una reverencia que rozaba el servilismo—. Es un asunto de suma importancia, uno que afecta directamente la estabilidad y la cohesión de su vasto reino.
El rey alzó una ceja, la curiosidad picándole, y le indicó con un gesto que hablara con libertad.
Hamán comenzó a caminar lentamente por la espléndida estancia, como si organizara cada palabra con esmero, sopesando su impacto antes de pronunciarla.
—En su vasto y glorioso imperio, mi señor… hay un pueblo. Un grupo de gentes dispersas entre todas las provincias, como maleza indeseable. Viven entre nosotros, sí, pero no son como nosotros. Sus leyes… no son nuestras leyes. Su obediencia no es hacia su corona ni hacia sus edictos, sino hacia otro dios y otra ley.
Asuero frunció el ceño, el inicio de una molestia dibujándose en su rostro.
—¿Un pueblo…? ¿Y qué daño real hacen, Hamán? Son solo costumbres.
—Aún poco daño, majestad —respondió Hamán con una cautela calculada, sembrando la semilla de la desconfianza—. Pero su rebeldía es silenciosa, insidiosa. No se postran ante sus ministros, como es su decreto. No honran sus edictos como es debido, y esto es un peligroso precedente. Si un pueblo es capaz de ignorar una orden real una vez, lo hará otra vez. Y otra. Hasta que el respeto por su trono, majestad… desaparezca por completo. Se debilitará su autoridad.
El rey se mantuvo en silencio, meditando profundamente las palabras de Hamán, que parecían tan lógicas y leales. Hamán se detuvo majestuosamente frente a él, sus ojos fijos en el monarca.
—Le pido que piense en lo siguiente, mi señor: ¿conviene al rey permitir tal desobediencia en su imperio? ¿Conviene mantener a este pueblo disperso, que no se une al resto del reino, cuyas costumbres y leyes desafían abiertamente su gobierno y su soberanía?
Asuero dejó la copa a un lado con un golpe seco, la advertencia de Hamán había calado hondo.
—¿Qué propones para esta… solución?
—Un decreto, mi señor. Un decreto real, sellado con su anillo, que autorice su exterminio total en todo el reino. Que el mensaje sea claro para todos: ningún corazón dividido puede prosperar bajo su corona.
El rey lo observó con una atención glacial. Hamán, sintiendo su victoria cerca, se inclinó aún más y, con un tono que pretendía ser servil pero que destilaba calculada generosidad, añadió el golpe final:
—Y para que el tesoro real no sufra en este proceso, mi señor, yo mismo ofrezco diez mil talentos de plata, de mi propia fortuna. Que sean entregados a sus funcionarios para cubrir cualquier gasto o pérdida. Es mi ofrenda a la estabilidad de su reino… y a su paz duradera.
El salón quedó en un silencio completo, denso, solo roto por la respiración contenida de los presentes.
Asuero se llevó una mano al mentón, su expresión ahora era indescifrable. Aunque su rostro era difícil de leer, sus ojos se habían vuelto fríos, reflejando la dureza de un rey que consideraba su imperio por encima de todo.
Finalmente, con un gesto lento y deliberado, se quitó de la mano el anillo de sellar —símbolo inequívoco de su autoridad imperial y de su poder ilimitado— y lo extendió hacia Hamán.
—Haz lo que creas conveniente. Confío en tu juicio, Hamán, para asegurar la paz de mi reino.
El agaguita tomó el anillo con una reverencia larga y profunda, sus dedos temblaban apenas por la excitación. Una sonrisa de triunfo, un pozo de sombras y malicia, se extendió por sus labios.
—Gracias, majestad. Su reino será más fuerte y más seguro después de esto… lo prometo. Su nombre será glorificado.
Sin más, giró sobre sus talones y salió del salón, mientras su mente ya tramaba los siguientes pasos con una velocidad febril: escribas, mensajeros, sellos, copias del decreto. Toda una maquinaria de muerte se activaba al servicio de un hombre… y de su inmenso, corrosivo odio.
Pero el rey, en su indiferencia o su ingenuidad, no se percató de esa orden manchada con el brillo engañoso de la plata… lo enfrentaría pronto a la decisión más difícil y devastadora de su reinado.