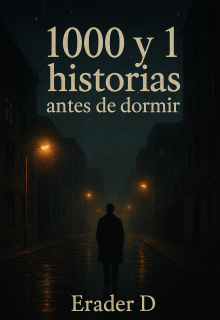1000 y un historias antes de dormir
La banca del andén
El tren de las 11:45 siempre llegaba con retraso.
No importaba el clima ni el día. Elisa lo sabía, porque llevaba tres años esperándolo.
No esperaba al tren.
Esperaba a Tomás.
Lo conoció una noche de otoño, en ese mismo andén, cuando ambos se refugiaron de la lluvia bajo el mismo paraguas. Ella regresaba del trabajo; él, de visitar a su madre enferma. Dos desconocidos que compartieron un mismo espacio y un leve temblor de dedos al tocarse por accidente.
Desde entonces, se veían cada martes, sin prometer nada. No hablaban de amor, ni de futuro, ni siquiera de nombres completos. Solo se sentaban en la banca , bebían café del puesto de la esquina y se miraban. Era suficiente para ellos.
Pero una noche, él no llegó.
Ni la siguiente.
Ni la siguiente.
Elisa siguió yendo, aun sabiendo que el tren jamás lo traería de vuelta. En el periódico, meses después, leyó una nota breve: “Joven desaparece tras accidente en la carretera norte”.
Dejó de esperar.
Hasta que una madrugada, cuando el reloj del andén marcó las 11:45 exactas, escuchó el silbido del tren. Las puertas se abrieron. Nadie bajó, pero en la banca había un café humeante y una nota doblada:
“Lo siento. Perdí el último tren. Pero aún recuerdo la lluvia.”
Elisa sonrió. Por primera vez, comprendió que el amor no siempre se pierde: a veces solo se queda detenido entre estaciones.
El tren de las 11:45 siempre llegaba con retraso.
No importaba el clima ni el día. Elisa lo sabía, porque llevaba tres años esperándolo.
No esperaba al tren.
Esperaba a Tomás.
Lo conoció una noche de otoño, en ese mismo andén, cuando ambos se refugiaron de la lluvia bajo el mismo paraguas. Ella regresaba del trabajo; él, de visitar a su madre enferma. Dos desconocidos que compartieron un mismo espacio y un leve temblor de dedos al tocarse por accidente.
Desde entonces, se veían cada martes, sin prometer nada. No hablaban de amor, ni de futuro, ni siquiera de nombres completos. Solo se sentaban en la banca , bebían café del puesto de la esquina y se miraban. Era suficiente para ellos.
Pero una noche, él no llegó.
Ni la siguiente.
Ni la siguiente.
Elisa siguió yendo, aun sabiendo que el tren jamás lo traería de vuelta. En el periódico, meses después, leyó una nota breve: “Joven desaparece tras accidente en la carretera norte”.
Dejó de esperar.
Hasta que una madrugada, cuando el reloj del andén marcó las 11:45 exactas, escuchó el silbido del tren. Las puertas se abrieron. Nadie bajó, pero en la banca había un café humeante y una nota doblada:
“Lo siento. Perdí el último tren. Pero aún recuerdo la lluvia.”
Elisa sonrió. Por primera vez, comprendió que el amor no siempre se pierde: a veces solo se queda detenido entre estaciones.