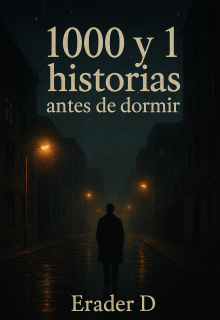1000 y un historias antes de dormir
Familia por siempre
Nápoles, 1958.
La noche olía a humo de cigarro.
En la terraza del “Hotel Vesubio”, un hombre de traje negro miraba el puerto mientras sostenía una copa de vino.
Su nombre era Salvatore Mancini, pero en los barrios bajos lo conocían como Il Dottore, porque nunca mataba sin diagnóstico previo.
No era el más violento, ni el más temido, pero sí el más paciente.
Había sobrevivido a tres guerras entre familias y a mas de una -docena de traiciones.
Y ahora, después de cuarenta años en la Cosa Nostra, sabía que su tiempo se acababa.
Frente a él, en la mesa, había dos copas.
La otra esperaba a Luca, su aprendiz, el chico que había criado como un hijo y que ahora dirigía los negocios.
—Tarde otra vez —dijo Salvatore, sin mirar atrás.
—La ciudad está llena de fantasmas esta noche —respondió Luca, dejando el abrigo.
El silencio se estiró.
Solo el mar golpeando las rocas.
—¿Recuerdas lo que te enseñé la primera vez que mataste a alguien? —preguntó Salvatore.
—Sí. Que nunca se aprieta el gatillo por orgullo.
—Bien. ¿Y recuerdas lo que hiciste después?
—Lloré.
—Entonces todavía hay esperanza.
Luca sonrió apenas. Había cambiado: ya no era el chico flaco de los suburbios, sino un hombre con anillos de oro y mirada fría.
Sabía que Salvatore lo citó para algo más que un brindis.
En el aire había despedida. O sentencia.
—Me dijeron que estuviste hablando con los americanos —dijo el viejo.
Luca no respondió.
—Y que ofreciste mi parte del negocio a cambio de inmunidad.
El joven apretó la mandíbula.
—El mundo cambió, Dottore. Los viejos códigos ya no sirven. Los políticos no temen a las balas, temen a las cámaras.
—Y tú crees que puedes reinventar la mafia con trajes nuevos y sonrisas limpias.
—No creo. Lo estoy haciendo.
El viento levantó las servilletas.
Salvatore sirvió vino en ambas copas.
—¿Sabes qué me enseñó mi padre? —dijo, mirando el mar—. Que la familia es un pacto con el infierno. Nos prometemos protección, pero a cambio entregamos el alma.
Levantó la copa.
—Brindemos por eso.
Luca dudó, pero bebió.
El vino tenía un sabor dulce y amargo.
Cuando dejó la copa, vio la pistola sobre la mesa.
—No quiero hacerlo —murmuró.
—Nadie quiere. Pero alguien siempre tiene que hacerlo.
Luca apuntó.
Sus manos temblaban.
Salvatore lo observó con ternura, casi como un padre que ve a su hijo aprender a caminar.
—Recuerda —susurró—, nunca por orgullo. Y en eso
El disparo se resono junto a las olas.
Al amanecer, la policía encontró solo una copa vacía y una nota bajo la pistola:
“Las viejas familias mueren cuando dejan de brindar.
—S.M.”
Luca desapareció. Rumores apuntan que se fue para america.
Pero Salvatore ya es libre y orgulloso lo que crio.