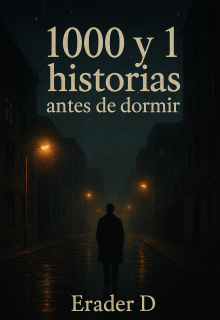1000 y un historias antes de dormir
El reino de sangre
Dicen que el sol dejó de salir el día en que la Reina Luthien hizo sangrar a su reino.
Desde entonces, el cielo de Aldrath permanece cubierto por una neblina rojiza y de vez en cuando llueve sangre fresca y el aire sabe y huele metalico todo el tiempo.
Nadie recuerda exactamente cuándo empezó la guerra, solo se sabe que nunca terminó.
En los pueblos aún se murmura su nombre con miedo.
Algunos la llaman “La Reina de la putrefaccion”, otros “La Viuda que sangra”.
Pero los más viejos saben la verdad: Luthien no murió, solo espera.
Y los muertos que cayeron en su guerra la siguen esperando también.
El soldado Eras, nacido en las minas de carbon del norte, había jurado no volver a luchar debido a toda la sangre derramanda.
Pero el hambre y la falta de dinero pesan más que las cualquier promesa.
Cuando los jinetes del Imperio llegaron reclutando hombres para una última campaña, no pudo negarse.
—La reina ha despertado —dijo el capitán—.
—Creí que estaba muerta.
—Todos lo creemos, hasta que la escuchamos cantar.
Eras sabía a qué se refería.
En las noches de luna nueva, se oía una voz entre los valles: un canto hermoso, hipnótico, capaz de hacer que los hombres abandonaran sus campamentos para caminar hacia el fuego sin gritar.
El ejército marchó durante semanas hasta llegar al Valle de Sothare, donde se decía que la reina había construido su nuevo templo con huesos y tripas.
No encontraron enemigos, solo un silencio abrumador.
Y en el centro del valle, una torre solitaria rodeada de cruces ennegrecidas.
Eras fue el primero en entrar.
Dentro, las paredes estaban cubiertas de espejos que no reflejaban su rostro, sino escenas de su pasado:
su madre muriendo de fiebre, su hermano cayendo en batalla, su propio rostro manchado de miedo.
Al llegar a la cima, la vio.
Luthien no parecía una reina, sino un recuerdo vestido de negro.
Su piel estaba medio dehecha, sus ojos sangraban como un rio.
En su trono hecho de viseras y huesos, sostenía una espada que goteaba sangre fresca.
—Has venido por gloria —dijo ella con una voz penetrante y podrida.
—No —respondió Eras—. Vine a terminar lo que empezó.
—Nada termina, soldado. Todo sangra, solo cambia de perpectiva.
Ella se levantó, y el suelo se partio.
—¿Sabes por qué hize sangrar a mi reino?
Eras no respondió.
—Porque ningún dios quiso hacerlo. Así que me convertí en uno.
La sangre la envolvió por completo.
Eras levantó su arma, pero la sangre no empapaba; lo bendecia.
En ese instante comprendió: la reina no era un cuerpo, sino una maldición que necesitaba un portador.
Luthien lo miró por última vez.
—Cada reino necesita una reina. Y cada reina necesita un sacrificio.
Cuando los soldados entraron a la torre, encontraron solo un trono nuevo, forjado con hierro rojo.
Encima, un hombre con ojos rojos y una voz que no era suya.
—Inclinaos —dijo—.
—¿Quién eres? —preguntó el capitán.
—Soy el que ella dejó atrás.
Aldarth volvió a arder esa noche.
Y desde entonces, las canciones del norte ya no hablan de Luthien, sino de un rey que nunca duerme, cuyo corazón late al ritmo del fuego eterno.
Se dice que si caminas hacia las montañas en noches sin luna, oirás un canto doble:
una voz femenina y otra masculina, mezcladas, susurrando entre las brasas.
Nadie sabe cuál de las dos gobierna ahora.
Pero ambas ríen igual.