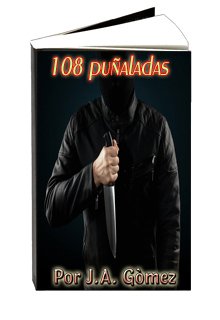108 puñaladas
108 puñaladas
El entierro
La tarde a todas luces desapacible, parecía querer pasar desapercibida entre el altozano del norte, los árboles del este y el pequeño pueblo al sur, cerca del río Verdugo. Y qué decir del frío, bañaba aquel interminable día de Enero con la tensa calma del tiempo entre guerras. Metíase en los huesos como espadas entrando a matar, sin lastima ni cargo de conciencia.
Y llovía rabiosamente, era verdad que la mañana arrancara con cuatro gotas mal contadas empero al lento transcurrir de las horas, sobre todo por la tarde, habíase intensificado hasta convertirse en aguacero. Aparcados a la entrada del cementerio un puñado de coches y otro puñado de personas. Paraguas en mano habían dejado atrás, apresuradamente, el sendero de grava remojada por el aluvión que discurría alegre por la inclinación del terreno.
Don Nicanor, el cura, era un señor de mediana edad. Orondo, pelo canoso y con dificultades para hacerse entender debido a un leve ictus sufrido meses atrás. El camposanto a pesar de no ser demasiado grande contaba con cierto encanto. En aquel remanso de paz la mayoría de tumbas posaban en tierra mientras que el resto lo hacían en nichos de cuatro bocas por propiedad.
La caja mortuoria fuera puesta sobre el andamio, aguardando ser introducida en el nicho correspondiente. Desde el cielo la lluvia, en caída libre, acariciaba su madera de cerezo lacada mientras en tierra dos coronas y un improvisado atril batallaban por no salir volando...
El cura pasaba continuamente la lengua por los labios. A pesar del día de perros tenía la boca seca como una alpargata. Por su parte el azaroso monaguillo luchaba contra viento y marea por mantener perfectamente vertical el paraguas, zarandeado por cortas pero intensas rachas de viento. Tras finalizar las oraciones por el eterno descanso de la difunta pasó revista, con la mirada, a los presentes. Nadie quiso acercarse al atril para pronunciar unas últimas palabras. Eran apenas una docena de personas con apenas otra docena de problemas. Discretamente apremiaron al sacerdote para salir de allí lo antes posible…
Contados fueron los que marcharon sin esperar a finalizar el enterramiento. Los que daban el tipo soportaban estoicamente aquel diluvio. El enterrador y su joven ayudante serían los últimos en abandonar el lugar pues debían sellar el perímetro interior del nicho dejando de paso colocada la lápida provisional.
El párroco habló, sin detener la marcha, con un señor vestido de negro riguroso y sombrero estrafalario. Tenía su gélida mano posada en el hombro de aquel hombre apesadumbrado. Tal vez fuese el esposo de la difunta o algún familiar cercano. Las palabras del sacerdote parecían reconfortarlo y es que ya se sabe; todos los ministros de Dios tienen algo de psicólogos.
En el altozano llamaba la atención un personaje más parecido a una estatua que a un hombre. No quitaba ojo de cuanto sucedía en el camposanto. Esmirriado, alto y chupado de cara parecía un cromo desteñido bajo el chaparrón. Plantado allí con cuajo suficiente para soportar lluvia, frío y viento. Entre sus dedos una navaja automática que destellaba al son de cada relámpago reflejado en su hoja...
Margarita de Presas, así se llamaba la extinta. Extraordinaria mujer para unos y una perfecta desconocida para otros. A fin de cuentas el rechazo es directamente proporcional a la ignorancia. Poseía conocimientos sobre hierbas, pócimas y brebajes aprendidos de su madre y ésta de la suya. Pero también contaba habilidades más perturbadoras. De hecho los del coro de la iglesia juraban haberla visto hablar con los muertos, aseverando que incluso podía traerlos de vuelta mediante un antiquísimo ritual celta…
Comenzó a levantarse el aluvión. La tumba se fue apagando por momentos, solitaria como las demás y sin más compañía a partir de ese mismo día que la eternidad. Un nuevo relámpago surcó el cielo; el viento agarró una de las coronas y la arrastró de los pelos, llevándose hasta el portal de la entrada las flores mal sujetas. Los perros comenzaron a aullar…
El asesinato
Heraclio De Vaca era un hombre despreciable capaz de vender a su madre por una botella de lo que fuese o una raya de cocaína. Presumía del noble origen de sus antepasados y no le quedaba de otra pues por el mismo nada de provecho había hecho con su vida. Camello de poca monta, drogadicto y alcohólico. Sobrevivía trapicheando cerca de las casas baratas, pisos de protección oficial levantados en el antiguo vertedero, a las afueras de la ciudad. Violento e inestable, dos atributos de los muchos que poseía y ninguno bueno. Sin embargo peor que lo anterior el hecho de escuchar en su cabeza voces que le decían qué hacer y cómo hacerlo...
En su caso los problemas se solucionaban mediante la intimidación, única llave que conocía capaz de abrir cualquier puerta. No era especialmente agraciado ni física ni intelectualmente. Pocas luces, mirada gélida y espoleta retardada. Rara vez cambiaba de ropa con lo cual era normal verlo con su característica pañoleta pirata en la cabeza, cazadora gastada de cuero negro, pantalones vaqueros roídos y botas militares.
Aquella noche caminaba por la alameda esperando algún cliente al que vender su mercancía. La citada alameda estaba cerca de los pisos de protección oficial, a no más de quince o veinte minutos a pie.
Las cosas últimamente no le iban bien, bueno en realidad llevaba tiempo yéndole mal, sin más. Su proveedor lo atosigaba continuamente ante las escasas ventas, amenazándolo con la puerta o con meterle un par de tiros. No fueron pocas las veces que tuvo que desaparecer varios días hasta tranquilizarse las cosas, escondiéndose en una vieja casa ubicada en la parte alta de la autopista.
Margarita había bajado a la ciudad. No tenía por costumbre hacerlo mas aquel era un caso especial y sobre todo excelentemente remunerado. Algún cliente que no deseaba salir esa noche o simplemente no deseaba ser visto en su compañía. A ella le daba igual, tenía la dirección, parte del pago por adelantado y el resto al terminar sus servicios.
Editado: 11.01.2024