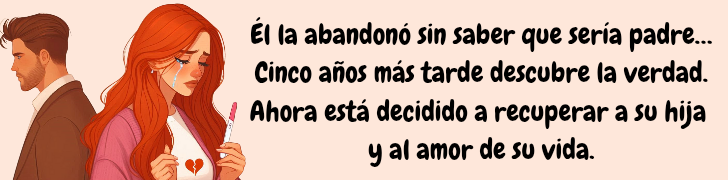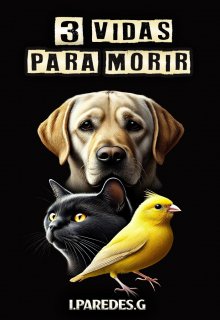3 Vidas para morir
Capítulo 5 (El despertar de Misael)
Al llegar a casa, Lucía lo recibió en la entrada.
—Hola cariño. ¿Qué tal ha ido el día? —preguntó mientras se acercaba para quitarle la chaqueta.
Ricardo, alterado, soltó un bufido.
—¡Mal! —bramó, y el olor a ron no tardó en delatarlo—. ¡Uno de mis empleados ha grabado un vídeo con cámara oculta en la empresa!
Su mujer, con gesto paciente, colgó la prenda en el perchero.
—¡Dice que maltratamos a las vacas! ¡Quiere que cerremos Lecheras Jiménez!
—Desde luego hay personas estúpidas —comentó Lucía, con tono despreocupado—. Todo el mundo quiere tener leche en su nevera.
Ambos se dirigieron al comedor, donde sus hijos ya esperaban sentados.
—¿Puedo ser yo quien bendiga la mesa? —preguntó Lara.
Tras recibir el permiso, cerró los ojos y comenzó:
—Bendícenos, Señor, y bendice nuestros alimentos. Bendice también a quien nos los ha preparado, y da pan a los que no tienen.
Hizo una breve pausa.
—Protege también a los gatitos que viven en la calle y a los perritos a los que sus dueños los maltratan.
—¡Ya basta! —advirtió Ricardo—. ¡Deja de decir esas tonterías y ponte a comer! ¡No volverás a bendecir la mesa nunca más!
La niña, asustada, parpadeó varias veces para contener las lágrimas.
—Muy bien hecho, Lucía —comentó, con una sonrisa satisfecha—. Veo que le has puesto a Misael la comida que dejó en el desayuno. Este es el camino correcto.
El chico, sin levantar la mirada, continuó masticando las galletas endurecidas y el pan con mermelada que había quedado desde la mañana. Cada bocado parecía un recordatorio de su impotencia.
La cena continuó, derivando en conversaciones sobre las extraescolares y amistades de los hijos.
—Jennifer ha dejado las clases de interpretación —Lara se animó a participar—. Si os soy sincera, me he alegrado. Así podré pasar más tiempo con Nerea sin que Jenni me moleste con sus tonterías.
Su padre alzó una ceja, intrigado.
—Creí que Jennifer era tu mejor amiga —intervino con tono inquisitivo—. Sus padres son personas muy respetadas, directores de uno de los bancos más importantes del país.
Lara frunció el ceño y cruzó los brazos.
—Pues su hija es bastante tonta —soltó sin tapujos—. Nerea y yo nos compenetramos mejor. A las dos nos gustan los animales y la naturaleza.
—¿Quién es esa tal Nerea? —preguntó Ricardo con cierto desdén—. No recuerdo haberte oído hablar de ella hasta hoy.
Lucía intervino antes de que la conversación tomara un tono más severo.
—Es la hija de los vascos que viven al otro lado de la urbanización —explicó con calma—. Sus padres también son grandes empresarios.
Ricardo terminó de masticar lentamente, dejando el cubierto en el plato antes de hablar.
—Me da igual —dijo tajante—. No quiero que mi hija se junte con esos batasunos, seguro que su familia está en contra del rey y la patria.
Lara bajó la mirada, apretando las manos sobre su regazo.
—A mí eso no me importa... —susurró, apenas audible.
El padre de familia respiró hondo.
—No te juntes con esos independentistas. Por favor, haz las paces con Jennifer; seguro que a su lado te espera un futuro prometedor —Hizo una pausa para observar a su hija—. Le diré a sus padres que la traigan a casa y jugaréis juntas, ¿de acuerdo?
La niña asintió sin convicción, evitando el contacto visual con su padre. En su mente, la idea de retomar la relación con Jenni se sentía como un paso atrás.
—¿Y a ti Misael, que te pasa? —cuestionó Ricardo.
El chico no había dicho ni una sola palabra durante toda la cena, su presencia era casi invisible.
—Está triste porque Miguelito ha faltado a clase —dijo su hermana, hablando por él.
El padre esbozó una sonrisa torcida, disfrutando claramente de la incomodidad de su hijo.
—¡Ojalá se cambiase de colegio! —exclamó con burla—. Por cierto, ya me he enterado de que Rafa te ha invitado a una fiesta este viernes.
Misael levantó la mirada.
—No voy a ir —respondió al fin, con voz firme—. Tanto Rafa como sus amigos son muy diferentes a mí.
La sonrisa de Ricardo desapareció, y su mirada se tornó más dura, cargada de una amenaza silenciosa.
—Si no vas a esa juerga, vendrás conmigo a pasar el fin de semana a la Sierra de Ayllón —le advirtió con un tono que no admitía réplica.
Misael dejó caer el tenedor en el plato.
—¡Es injusto! —exclamó, desbordado por la frustración—. ¡Acabamos de estar allí!
Ricardo se recostó en su silla, cruzando los brazos.
—La vida es injusta, hijo mío. Yo proveo leche para las casas de este país, y, aun así, hay imbéciles que quieren cerrar mi empresa.
Fue entonces cuando Misael, por primera vez en sus diecisiete años, habló sin morderse la lengua.
—Yo no quiero la leche de tus vacas —declaró con frialdad.
El comentario fue como una bofetada a la cara de su padre; sin embargo, en lugar de reaccionar con furia, soltó una carcajada seca y amarga.
—¡Me gusta que demuestres carácter! —dijo, levantando su copa de vino—. En esta vida hay que tenerlos bien puestos, como los tenía tu abuelo.
Acto seguido, dio un buen sorbo y suspiró.
—Hijo mío, el calcio es necesario en la dieta de un ser humano. ¡Mi negocio ayuda a las personas!
Misael, desafiante, le clavó la mirada.
—Vamos a ver, papá. ¿Acaso sabes cuánto calcio contienen cien gramos de leche?
Ricardo, con el ceño fruncido, buscó la respuesta en su teléfono móvil.
—Unos ciento diez miligramos o ciento veinticinco, depende del tipo de leche —respondió.
—Cien gramos de espinacas contienen noventa y nueve miligramos de calcio —replicó Misael—. Cien gramos de nueces: noventa. Cien gramos de brócoli: cincuenta...
—¡Ya basta! —interrumpió Ricardo, golpeando la mesa con la palma de la mano—. ¡En España se ha bebido leche toda la vida, y eso no va a cambiar!
El chico se levantó de la silla, con los ojos llenos de rabia.