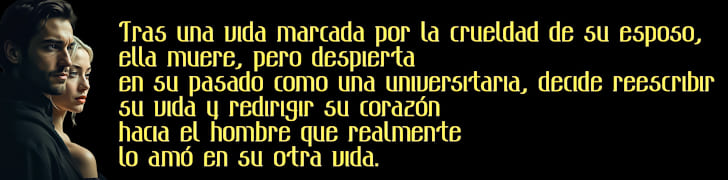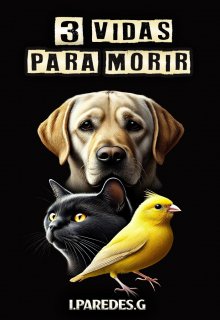3 Vidas para morir
Capítulo 8 (Nieve)
A la mañana siguiente, Misael fue el primero en despertar, y tras mirar por la ventana, cruzó el pasillo hasta la habitación de su hermana.
—¡Lara, está nevando!
La joven se levantó de inmediato y corrió escaleras abajo, seguida de cerca por su hermano.
—¡Nieva, nieva! —gritó emocionada mientras miraba a través de la cristalera cómo los copos caían incesantemente, cubriendo el jardín con un manto blanco.
El entusiasmo de la niña atrajo a sus padres. Lucía apareció primero, aún en bata, mientras Ricardo se ajustaba la corbata.
—Parece que está cuajando muy rápido —dijo una vez en la cocina—. Veamos qué dice la radio.
«...por ese motivo, les rogamos máxima precaución a la hora de desplazarse con sus vehículos. Les recordamos que las temperaturas máximas no superarán los 5º en el centro de Madrid, y se prevé que esta ola de frío esté con nosotros hasta finales de semana. Por ahora, el transporte público parece funcionar de manera correcta, pero nos están llegando avisos de oyentes que alertan de retenciones tanto en la M-40 como en la M-30, en varias partes de su trazado. Además, el acceso a la Pedriza se encuentra...».
El móvil de Ricardo comenzó a sonar, y bajó el volumen del transistor antes de responder.
—¡Nora! —exclamó antes de que la mujer pudiera pronunciar una palabra—. ¿Dónde demonios estás? ¡Ya deberías estar aquí!
—Lo siento, Señor —la angustia en su voz era evidente—. El autobús se está retrasando por la nieve. Traté de llamarle antes, pero mi celular no tenía cobertura.
Ricardo bufó con exasperación.
—¡No quiero excusas! Si el autobús no llega, ven caminando.
—Son cinco kilómetros, y ya sabe que me acabo de recuperar de ...
—¡Deja de hablar y date prisa! —la interrumpió bruscamente.
Nora vivía en el Distrito Centro de Alcobendas. Aunque La Moraleja también pertenecía al mismo municipio, la distancia económica entre sus habitantes era un abismo imposible de ignorar. Tanto, que algunos la habían apodado «La capital de la desigualdad».
Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y Nora respiró hondo antes de atreverse a pedirle un favor.
—Señor, ¿recuerda que le mencioné los resultados médicos de mi madre? Le han diagnosticado hemoglobinuria paroxística, una enfermedad que destruye los glóbulos rojos de la sangre.
La voz de la chilena se quebró, pero continuó.
—El medicamento que necesita cuesta veinte mil euros por dosis... Llevo muchos años trabajando para ustedes y...
Antes de que pudiera terminar, Ricardo colgó con un gesto de fastidio, sacudiendo la cabeza como si quisiera deshacerse del peso de la conversación, y se giró hacia Lucía.
—Con este temporal, es mejor que los niños no vayan al instituto —dijo—. Quédate en casa con ellos; yo tengo que ir a la oficina. Necesito averiguar quién está detrás del vídeo o me volveré loco.
—De acuerdo —respondió Lucía, evitando discutir.
Poco después de que Ricardo se marchara, su mujer se acercó a sus hijos.
—Tengo que hacer un recado, no salgáis, por favor.
Lara quiso acompañarla, pero Lucía se negó rotundamente. No quería que viera cómo sacaba dinero del banco para entregárselo a Diego.
—Volveré pronto —aseguró mientras salía del coche.
Una vez comprobaron que su madre se alejaba con el coche, Misael y Lara comenzaron a prepararse para salir.
—¿Y si mamá y papá se enteran? —mientras se abrochaba el abrigo, Lara observó a su hermano con preocupación—. Se van a enfadar muchísimo.
Misael le ajustó la bufanda antes de levantar la vista. Había una determinación en sus ojos que Lara no había visto antes.
—Ya no me importa lo que piense papá —respondió con firmeza—. No voy a dejar que siga controlando mi vida.
La niña abrió la boca para replicar, pero se detuvo al notar la seriedad en el rostro de su hermano. Por primera vez, veía a Misael como alguien decidido, alguien que no iba a retroceder.
—Vamos, abrígate bien —añadió él, mientras se colocaba los guantes—. Quiero averiguar qué diantre le sucede a Miguel.
Caminaron más de una hora entre la intensa nevada y, finalmente, llegaron a las inmediaciones del chalet de Miguel.
—¿Quién es? —preguntó la voz de su amigo desde el dispositivo.
—Soy yo, Misael.
El boliviano comprobó su identidad a través de la cámara y abrió la puerta del recinto.
—¿Qué estáis haciendo aquí? —preguntó Miguel, con los ojos abiertos de par en par al verlos temblando de frío—. ¡Estáis empapados!
Los condujo al interior de la casa, donde su madre, alarmada por el estado de los hermanos, les preparó dos tazas de api caliente, el reconfortante brebaje boliviano.
Misael tomó un sorbo, agradeciendo el calor que corría por su cuerpo, pero pronto fijó sus ojos en su amigo.
—Miguel, lo siento —dijo bajando la mirada—. Debería haber hecho algo cuando Alberto te empujó. Me quedé paralizado... no fui valiente.
Su amigo negó con la cabeza, pero no dijo nada.
—Debí haber dejado a un lado mis miedos —continuó Misael, con un nudo en la garganta—. Pero te prometo que, si vuelve a suceder, no me quedaré callado.
Miguel, tembloroso, comenzó a llorar. Su madre, que estaba cerca, se acercó para abrazarlo con ternura, acariciando su cabello como si intentara protegerlo del dolor.
—No me fui por eso —murmuró, con la voz entrecortada.
Misael frunció el ceño, confundido.
—¿Entonces? ¿Por qué motivo no has acudido al instituto?
La madre de Miguel tomó aire antes de hablar.
—Nieve ya no está con nosotros —dijo con tristeza.
Misael, sorprendido, parpadeó.
—¿Qué ha pasado?
—Llevaba varios días con descomposición —explicó la mujer, con los ojos humedecidos—. El domingo se lo llevamos a Mónica, la madre de vuestro compañero Rafa, para que lo revisara. No sé si lo sabías, pero es dueña de una clínica veterinaria en el centro de Madrid.
Se tapó la cara con ambas manos antes de continuar.