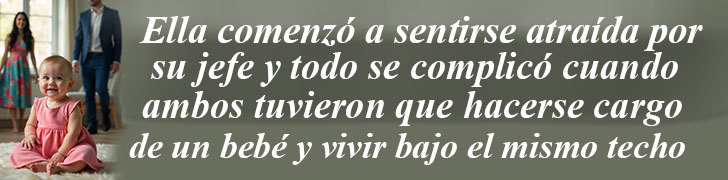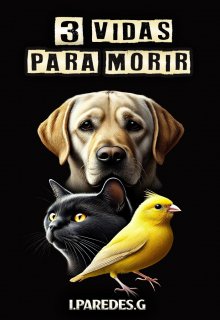3 Vidas para morir
Capítulo 9 (Desafíos y secretos)
Seguía nevando con fuerza, por lo que la madre de Miguel se ofreció a acercarles a casa en su coche. Gracias a los vehículos quitanieves, las vías de La Moraleja seguían siendo transitables.
Nada más entrar, Misael y Lara encontraron a su padre en el salón, sentado en el sofá con un botellín de cerveza en la mano.
—¿Dónde demonios habéis estado? —preguntó con su particular tono desagradable.
Varios accidentes de tráfico habían dejado incomunicados los accesos a Soto del Real, por lo que había regresado poco después de que ellos se marcharan. Su expresión denotaba impaciencia, y sus ojos, afilados como cuchillas, no se apartaban de ellos.
—¿Acaso te importa? —replicó Misael, con una firmeza que sorprendió a Lara, quien abrió los ojos como platos.
El silencio que siguió a su respuesta fue tenso. Ricardo entrecerró los ojos, examinando a su hijo, cuya postura al sostenerle la mirada parecía diferente, lo que hizo que una chispa de respeto se encendiera en su interior, aunque no estaba dispuesto a admitirlo.
—Vigila cómo hablas, chaval —respondió con calma aparente, aunque el apretón en su botellín delataba su desagrado—. ¿Y vuestra madre?
Ambos levantaron los hombros, simulando ignorancia, antes de apresurarse a subir las escaleras para cambiarse de ropa. Sin embargo, Misael mantuvo el contacto visual un segundo más de lo necesario, como si estuviera marcando un límite invisible.
Poco después, la puerta principal se abrió con un leve chirrido.
—Hola... —saludó Lucía con voz temblorosa.
Al ver el coche de su marido en la entrada, supo de inmediato que la confrontación sería inevitable.
—Hijos, subid a vuestras habitaciones —ordenó Ricardo, poniéndose de pie con la botella aún en la mano—. Y tú, Nora, sigue con tus tareas.
Misael obedeció, pero su paso era pausado, deliberado, como si quisiera dejar claro que no huía. Lara, por su parte, con el corazón apretado por la preocupación, se escondió en lo alto de las escaleras para ver la escena.
—¿De dónde vienes? —preguntó Ricardo, con un tono cargado de sospecha—. Creí haberte dicho que te quedaras con los niños.
La cara de Lucía denotaba nerviosismo, y sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba una excusa convincente.
—Salí a hacer unos recados.
Ricardo entrecerró los ojos.
—¿Dónde están esos recados? —Su desconfianza era evidente.
Su esposa respiró hondo, intentando no quebrarse bajo la presión.
—He debido dejármelos en la cafetería —improvisó con voz apagada—. ¡Qué cabeza la mía!
Su marido dio un paso hacia ella, sacando su móvil del bolsillo y acercándoselo al rostro.
—¿Acaso crees que soy idiota? —cuestionó con ojos desencajados—. ¡Me ha llegado un aviso de la retirada de veinte mil euros!
Lucía, exhausta y sin respuestas, apenas podía sostenerle la mirada, mientras la respiración agitada de Ricardo llenaba el espacio. Entonces, el canto repentino de Pidgey rompió la tensión.
—¡Nora! —gritó desbordado, volviéndose hacia la sirvienta—. ¡Haz que se calle ese canario o lo tiro al contenedor de la basura!
Antes de que la criada pudiera calmar a Pidgey, Ricardo se levantó y avanzó hacia la jaula.
—¡Cállate de una vez, pajarraco! —bramó, zarandeando los barrotes.
En ese instante, una voz clara e intensa detuvo su movimiento.
—¡No lo toques!
Lara apareció al pie de las escaleras y corrió hasta ponerse frente al canario, extendiendo los brazos como un escudo.
—¡No le hagas daño, papá! —gritó con lágrimas en los ojos—. ¡Pidgey no tiene la culpa de nada!
Ricardo se detuvo, sorprendido por la repentina intervención de su hija.
—No es momento para tus tonterías —gruñó.
—No son tonterías —insistió ella, plantada en el lugar, con una valentía que parecía mucho mayor que su pequeño cuerpo—. ¡Es mi amigo! Si le haces algo, nunca te lo perdonaré.
Lara mantuvo la mirada fija en su padre.
—¡Es un recuerdo de la abuela! ¡Quiso llevárselo a la residencia, pero no pudo! ¡Ahora soy yo quien debe cuidarlo!
Ricardo pasó una mano por su cara, como si tratara de borrar su propia irritación.
—No voy a tocar a tu canario —murmuró finalmente, volviéndose hacia Lucía—. Pero tú, explícame de una vez qué demonios está pasando.
Su mujer respiró hondo, buscando las palabras que podrían apaciguar la tormenta.
—Yo... —bisbiseó, tratando de idear alguna excusa que no fuera completamente absurda—. Lo cierto es que...
Ricardo la agarró del brazo y la acercó hacia él.
—Quería darte una sorpresa —dijo finalmente—. Estoy sacando dinero a escondidas para comprarte un regalo de cumpleaños.
La declaración desconcertó a Ricardo, quien aflojó el agarre y la miró con una mezcla de incredulidad y desconfianza.
—Todavía quedan cuatro meses para que cumpla los cuarenta y ocho —dijo entre dientes.
—Lo sé, pero es un regalo muy especial, algo que merece tiempo y dedicación.
Ricardo la soltó y regresó a la mesa, cogiendo el botellín de cerveza y llevándoselo a los labios.
—Lo siento, cariño —murmuró, sin apartar la mirada de la mesa—. No estoy pasando por un buen momento.
Lucía asintió, tragando saliva con fuerza mientras intentaba disimular su alivio.