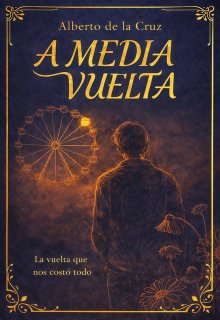A Media Vuelta
CAPITULO 1: La tarde antes
Almorzábamos en silencio. La mesa estaba completa: mi mamá, Rubí; mi hermana Marlen; mi hermano Miguel y mi papá, Augusto. Acababa de graduarme de la secundaria y, lejos de sentir alivio, solo pensaba en todo lo que había quedado atrás sin resolverse, como haber aprendido a sobrevivir: el bullying, los silencios incómodos, las risas que nunca eran conmigo. Durante mucho tiempo me convencí de que todo era culpa mía, de algo en mí, de ser gay. ¿De qué más, si no?
Nunca entendí en qué momento la sexualidad de una persona se convirtió en una excusa para molestarla. Me lo repetían desde que tengo memoria, como si fuera un rumor heredado, algo que pasaba de boca en boca sin necesitar pruebas, como si bastara con señalar para que fuera verdad. Yo estaba en el clóset. Siempre lo estuve. Y aun así parecía no importar. ¿En qué se basaban? Me lo preguntaba una y otra vez: ¿en la forma en que caminaba, en cómo hablaba, en mi forma de vestir? Aunque no sé si mi forma de vestir pueda entrar en esto. En realidad, es bastante común, ya sabes, unos pantalones rectos… obviamente de lino o de lana, o sea, ¿quién diablos soportaría andar con jeans de mezclilla todo el tiempo? Cada vez que los uso son una tortura, me rozan por todos lados. En fin. Camisas, de manga larga, obvio; las mangas cortas se me hacen ñoñas. ¿Qué? No seré popular, pero tampoco llego a extremos. Y bueno, uso suéteres encima, aunque haga calor. El estilo es importante, así que el clima extremo puede ser soportado. Sí, definitivamente mi forma de vestir no es el problema como para que me molesten por ser gay. Nunca lo acepté frente a ellos, nunca dije que sí, pero tampoco lo negué. Tal vez ese silencio fue suficiente; tal vez, al no defenderme, les di permiso.
Y luego estaba mi papá. Que fuera mi profesor de educación física no ayudó en nada. Para mis compañeros eso solo añadió otra razón para señalarme, para burlarse con más insistencia, como si todo estuviera permitido, como si mi vida fuera material de entretenimiento ajeno. Yo no entendía por qué seguían aferrándose a algo que ni siquiera era público, ni suyo. A veces me preguntaba quién podía seguir siendo homofóbico a estas alturas. Quiero decir, ¿en serio?, ¿quién seguía pensando así?, ¿quién era homofóbico hoy en día?, diablos… estábamos en 2016. ¿Quién rayos es…—
—Carlos, ¿ya comiste? —la voz de mi papá me arrancó de golpe de mi cabeza.
—En eso estoy —respondí, casi en automático, mientras todavía intentaba volver al presente.
—Estudiarás en el Instituto Valle Verde —dijo mi papá sin mirarme—. Los exámenes de admisión son mañana.
Levanté la vista apenas un segundo.
—Bueno.
No pregunté nada. Nunca lo hacía. Aunque, ¿quién carajos hace un examen el día sábado?
—¿Seguro que quieres estudiar agronomía? —añadió después de un silencio que pesaba más que la comida.
—Sí. —añadí de forma directa. Mientras más corta la conversación, mucho mejor estarían las cosas.
Nuestra relación siempre había sido así: palabras cortas, respuestas secas, distancia. No recuerdo un momento en el que nos lleváramos bien. Con el tiempo había entendido algo que me costó aceptar: mi papá también era homofóbico. No lo decía en voz alta, no usaba pancartas ni discursos… bueno, tal vez sí, a veces, pero solo puertas adentro. Pero lo demostraba en la forma en que reaccionaba cada vez que mis compañeros me molestaban. Porque cuando llegaba a casa con la garganta apretada y el cuerpo cansado de aguantar risas ajenas, yo esperaba apoyo, aunque fuera torpe, aunque no supiera cómo darlo. Esperaba que hiciera que las burlas pararan. Que me defendiera. Que fuera mi papá. Pero no. Lo que hacía era todo lo contrario. Peleábamos. Peleábamos mucho. Él decía que el problema era mío, que yo provocaba las burlas, que caminara distinto, que hablara menos, que “me comportara”. Como si ser yo fuera el error. Como si, en lugar de señalar a quienes se reían, fuera más fácil corregirme a mí. Me regañaba, me insultaba a veces, y cada palabra suya pesaba más que las de mis compañeros, porque venían de alguien que se suponía que debía cuidarme. Yo no entendía cómo podía doler más lo que decía en casa que lo que gritaban en el colegio, pero dolía. Y mucho. Así aprendí que no todas las peleas se ganan gritando, y que algunas se pierden en silencio, cuando te das cuenta de que estás solo incluso cuando no deberías estarlo. Aprendí a responder rápido, sin emociones, como si eso pudiera protegerme.
—Mañana a las 4 de la tarde es el examen —dijo mi papá, sin mirarme, como si lo estuviera recordando en voz alta más que diciéndomelo a mí.
—Está bien —respondí.
Y nada más. Seguimos comiendo. Yo seguí concentrado en el plato como si ahí hubiera algo importante que no debía perder de vista. El tenedor subía y bajaba casi solo, por pura costumbre. Ellos continuaron hablando entre sí, de cosas que no me incluían: horarios, pendientes, cualquier cosa menos lo que acababa de pasar por mi cabeza. Sus voces se mezclaban con el ruido de los cubiertos, normales, tranquilas, como si en esa mesa no hubiera grietas.
El almuerzo siguió. Y yo también.
Después de almorzar me encontraba en mi dormitorio. No es como si tuviera otra cosa que hacer; además, eran vacaciones. Normalmente, en vacaciones me la pasaba ahí. Ayudaba en las actividades de la casa, claro. De hecho, me gusta limpiar. Me hace sentir que tengo el control, que puedo cuidar el orden de las cosas. El problema es que siempre terminaba rápido, así que inevitablemente volvía a mi cuarto. Mi dormitorio era sencillo. La cama, con unas cuantas almohadas; las paredes color crema, casi vacías, sin muchos cuadros; el escritorio donde hago mis tareas, aunque prefiero trabajar en la cama; el clóset. Y ya. No había mucho más. No tenía peluches. Mi papá odiaba comprarme juguetes y peluches. No recuerdo a qué edad tuve el último.
#387 en Joven Adulto
#1889 en Otros
#64 en No ficción
traumas y depresión, bullying y conflictos familiares, romance juvenil lgbt+
Editado: 12.01.2026