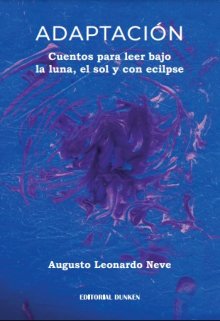Adaptación cuentos bajo la luna, el sol y con eclipse
ADAPTACIÓN - SEGUNDA PARTE - Para leer con sol
SEGUNDA PARTE
PARA LEER CON SOL
PUNTA MOGOTES
Cuando era pequeño, y digo pequeño antes de cumplir los seis años, veraneábamos con mis padres en Punta Mogotes, un hermoso balneario de la costa argentina, ubicado al sur de Mar del Plata. Luego dejamos de ir, porque conocimos otros rumbos, pero además porque los últimos años en ese lugar no fueron del todo… ¿felices? Mis viejos sufrieron más de un dolor de cabeza conmigo, lo que los hizo pensar que tal vez cambiar de aires sería más afortunado.
Hubo una época donde alquilábamos un triplex. Era algo así como cuatro casas juntas, pegadas, idénticas, de tres pisos cada una. Y como había lugar, se sumaban unos días mis abuelos, Zule y Félix, mis tíos Mirta y Lalo, junto a mis primos Silvina y Exequiel. Como era una zona de lomadas, a la planta baja se accedía por una escalera de piedra. Entrabas al living que tenía una chimenea, la cocina y un patio. Subías por una escalera caracol de madera, que a mis primos y a mí nos parecía muy divertida a pesar del peligro por nuestra corta edad. Allí estaban las cuatro habitaciones, enormes. Y en el último piso, una sala grande para guardar cosas y un quincho con parrilla.
Era espectacular para jugar a las escondidas. Como si fuera poco, abajo en la cochera, había lugar para dos autos y una mesa de tenis de mesa. Que si bien el techo era bajo y cada vez que le pegábamos se descascaraba un poco más, nos pasábamos horas encerrados jugando.
Más allá de las rutinas de la playa, los helados que nos tomábamos con mi abuela después de almorzar, esperando que pase el heladero en bicicleta, o los chocolates que íbamos a comprarles a las monjas de la iglesia que quedaba a unas cuadras, la anécdota que más repetimos en la mesa familiar ocurrió cuando nos fuimos con mi primo a alquilar bicicletas. Algo tan simple terminó arruinando tres días de vacaciones, gritos, llantos y prohibiciones se sucedieron. Pero como la mente actúa de manera extraña, el paso del tiempo hizo que ese momento triste se transforme en una anécdota divertida.
Con mi primo, que tenía dos años más que yo, queríamos ir a alquilar bicicletas. No nos era suficiente con la playa, el pin pon, los tres pisos o la perra ovejera que había tenido cría en el terreno baldío de enfrente y que nos turnábamos con los vecinos de la cuadra para darles de comer, llevarles mantas y jugar con los cachorros. Teníamos que ir a alquilar bicicletas. Se lo pedimos a nuestros padres, de la mejor manera. –Más tarde vamos, –nos dijeron–, después de la playa. Cuando llegó la hora de merendar volvimos a hacer el pedido. –Ya es tarde, mañana, –nos respondieron, con soberbia, tratándonos como niños incrédulos que no éramos capaces de ser independientes. Eso sentimos.
Al día siguiente, apenas amanecimos, repetimos por tercera vez la propuesta. Y ante la negativa, nuestra paciencia se acabó. –Miren que si no nos llevan nos vamos solos, –advertimos, que hoy siendo padre me pongo en el lugar de los míos y también me reiría. O tal vez no. Antes del mediodía, cuando cada uno estaba en su actividad, bajamos la escalera de piedra y nos fuimos. Sin más. A caminar las cinco cuadras que nos distanciaban de la bicicletería.
Recuerdo que, en el trayecto, por la avenida principal de Punta Mogotes, fuimos charlando de la vida. Vaya a saber de qué. Nos sentíamos adultos. Y todo el que tiene un primo mayor sabe que cuando él está, nada malo puede ocurrir. Llegamos a la bicicletería y una vez más, de adulto, me pongo en el lugar del encargado al ver llegar a dos niños de seis y ocho años que le dijeron con firmeza: –venimos a alquilar dos bicicletas. El tipo nos miró, no recuerdo si sonrió, y nos dijo que para hacerlo necesitábamos estar acompañados de un adulto y tener nuestros documentos de identidad. Fue una respuesta frustrante.
Tendríamos que volver a la casa, agarrar los documentos y luego regresar con alguien. Nos dimos vuelta y salimos del local. No habremos caminado cinco pasos cuando dos autos nos cruzaron en la esquina, como en las series de policías, cuando se escucha el ruido de la frenada y los vehículos quedan cruzados en forma de “V” para encerrar a los delincuentes contra la pared.
Aquí comenzaron esos tres días que les mencioné. Gritos, llantos, amenazas y prohibiciones se sucedieron para mí. En el caso de mi primo fue sólo un reto. Mis tíos eran más relajados que mis padres. Yo no podía ni salir de la carpa cuando íbamos a la playa. Quietito, sin alejarme, pasé los siguientes días. ¿Cómo puede ser que hoy, luego de treinta y pico de años, tenga un grato recuerdo de ese incidente? Así funciona la mente.
Aunque no hay dudas que el último veraneo allí fue razón suficiente para que mis padres decidan otro rumbo para las siguientes vacaciones. Esa vez, alquilamos un departamento, a dos cuadras del centro comercial y cerca de la playa. A media cuadra, habían alquilado una casa los padres de Pedro, un gran amigo de esa época, vecino del 74 augusto leonardo neve edificio donde vivíamos en la capital. Y a unas diez cuadras, Sebastián, mi mejor amigo de la infancia ¡Nada podía salir mal!
La primera semana llovió sin parar. Primero se inundaron las calles, luego las veredas. El agua ingresó a algunas viviendas de la zona, generando varios daños. Los estacionamientos de los balnearios se inundaron tanto que no se pudo acceder durante varios días después de pasada la tormenta. Llovió tanto, que hasta el estadio de fútbol se llenó de agua. Sólo se veían la mitad de los arcos. Fue tapa de todos los diarios nacionales.
Para llegar a la casa de Pedro o que él venga a nuestro departamento, que era dar solamente vuelta a la esquina, salíamos en malla y ojotas, y nos llevábamos ropa seca en una bolsa de plástico. Así podíamos cambiarnos al llegar a destino. Como mucho podíamos hacer una cuadra más para llegar hasta los videos juegos de la esquina o comer una hamburguesa en el bar de enfrente.