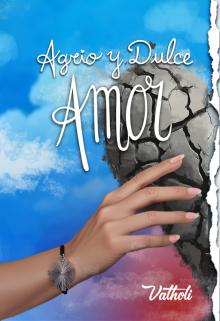Agrio y Dulce Amor
Capítulo 27. Corazón dividido
No importa cuántas grietas tenga tu corazón
el amor sincero siempre encuentra la forma de repararlas todas
Ethan
Después de darle miles de vueltas al asunto y replantarme si ir a golpear a su casa o escabullirme por su balcón, decidí no darle mil sino dos mil vueltas, así que me fui a la carrera que ya tenía planeada a ver si se me acomodaban las ideas con aire fresco.
Bajé de mi moto y me quité el casco desordenándome un poco el cabello.
La algarabía fue lo primero que me recibió. Música, derrapes, gritos eufóricos, todo en un mismo ambiente. Personas alentando con pañoletas rojas a los competidores que corrían tan rápido como sus motos lo permitían.
Chicos recibiendo y entregando dinero, unos con caras de querer matar a alguien y otros con sonrisas burlonas. Cada corredor acompañado de una chica de poca ropa, pegada a ellos como sanguijuela.
La música fuerte vibraba en mi pecho.
Gael a mi lado, demasiado serio y con un ojo colorado no dejaba de darle caladas al cigarrillo.
—¿Cómo está tu ojo?
—Déjalo —me cortó sin molestarse en ser amable como lo era siempre. Supuse que se encontrada igual que yo: con el ánimo reptando.
Ignoré el hecho de que iba por el tercer cigarrillo. Tom se acercó y me ofreció una cerveza.
—No bebas si vas a competir —le aconsejé.
Sorbió otro poco de la botella.
—Así como la moto necesita gasolina, yo también.
Volqué los ojos. Repentinamente dos chicos se dirigieron a nosotros con gritos eufóricos. Los reconocí al instante. Eran con los que Gael, Sam y yo congeniábamos aquí, Diego y Josh.
Y Tom, el desgraciado que tomaba alcohol como si fuera agua.
Charlaron acerca de la escuela, otros de la universidad, partidos de futbol, chicas. Cosas a las que no presté atención porque solo pensaba en ese pastelito de vainilla tirado en el suelo.
Tom abrió la boca para decir quién sabe qué mierda, pero la cerró de sopetón para volver a abrirla de nuevo. Parecía un maldito pez ahogándose.
—¿Qué tienes? —le reprendió Diego.
Su mirada detrás de mí hizo que casi me volteara. Todos picados por la curiosidad estiraron los cuellos como tortugas. A Gael le brillaron los ojos como dos bombillos en navidad.
Diego chasqueó los dientes y le dio un golpe en la cabeza a Tom.
—¿Qué te pasa? ¿Nunca has visto una mujer? —le gruñó con gracia.
Giré mi mirada hacia atrás, curioso de qué veían con tanto interés…
Carajo…
Por un momento creí que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Parpadeé varias veces para volver mi atención a esos ojos cafés y esos labios color cereza explayados en una linda sonrisa.
Una linda sonrisa dedicada a alguien que no era yo.
—¿Quiénes son esas delicias?
El comentario de Josh me irritó, pero no tanto como verlo morderse los labios mientras pasaba la mirada por las piernas descubiertas de… esa maldita enana.
—¿Acaso son comida? —ironizó Gael entrecerrando los ojos cuando Diego se quedó observando de más a Kiara—. No se les acerquen.
Los chicos parecieron un poco desubicados, pero no dijeron nada.
Estreché los ojos al ver a Sam en medio de Kiara y Gabriela, jactándose de su compañía, sujetándolas por los hombros.
Gael se acercó a ellos con cautela y de inmediato Kiara se apartó junto con Gabriela. Ella la miró, sin saber qué hacer y luego sus ojos me encontraron. Su mirada fue de tanto odio que me sorprendí. Ella no era así.
Como un imán quise acercarme, pero Sam se atravesó en mi camino. Llegó con su típica sonrisa, pero Gael y yo no estábamos de mucho humor. Eso seguro.
¿Él sabría que ella estaría aquí? ¿Por qué carajos no me dijo que ella vendría? Una pregunta mucho mejor… ¡¿Por qué está ella aquí?! ¡¿Por qué está ella aquí con él?!
Su maldito culo redondo fue imposible de no ver.
—…y no nos dijiste nada.
La divisé a lo lejos hablando con Kiara. Pasé toda mi mirada por su esbelto cuerpo. Miré mis manos y las apreté con fuerza al sentir ese picor en ellas, sabía que si pasaba mis manos por su piel esa molesta sensación se iría.
—…en serio quiero matarte, Sam.
—¡Al menos no me cogí a tu hermana!
Esas piernas, carajo. Ese maldito culo. Sus pechos… Dios. Su cabello. Y esos… labios. Un tirón en mi pantalón me obligo a apretar los ojos y apartar la mirada.
—¡Ni si quiera tengo hermanos, imbécil!
—¿Tú las trajiste? —Volví mi atención hacia ellos. Sam se pasmó por el matiz de odio titilando en mi voz—. ¿Lo hiciste?
—Bueno… —Encogió un hombro—. Es que debo admitir que me pase un poco y…
—¡¿Solo un poco?! —replicó Gael estrechando el ojo hinchado—. ¡¿Te parece?!
—…por eso quise traer a Kiara, como una ofrenda de paz, pero ella dijo que no iría sin Gabriela, así que…